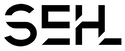Severino Bernardo de Quirós, Arte y Vocabulario del idioma huasteco (1717). Edición crítica con anotaciones filológicas de Bernhard Hurch. Con la colaboración en la redacción de María José Kerejeta. Madrid, Iberoamericana Vervuert & México, Bonilla Artigas, 2013, 249 p. (Lingüística Misionera v. 3).
ISBN: 9788484897477
Con frecuencia, la Fortuna ayuda a los esforzados y este libro lo confirma. No es raro que los investigadores que saben perderse en archivos y bibliotecas encuentren papeles olvidados por siglos y que, al estudiarlos, los papeles tomen vida y pasen a ser grandes hallazgos, piezas fundamentales para reconstruir una etapa del pensamiento, obras de arte representativas de una cultura o simplemente un sencillo documento en el que se revela un aspecto fundamental de la vida cotidiana. Tal es el caso de la presente gramática y vocabulario, documento aparentemente sencillo pero, en realidad, pieza fundamental en la que se puede ver la lengua, el pensamiento y la cultura de uno de los pueblos con personalidad propia en el contexto geográfico-histórico mesoamericano. El documento encontrado procede de un lugar muy lejano del que se encontró y contiene la primera gramática y vocabulario de la lengua huasteca.
Debemos el hallazgo a Bernhard Hurch, profesor de la Universidad de Graz, en Austria quien lo encontró en Berlín y lo publicó en una edición facsimilar con versión paleográfica, muy anotada y le antepuso una Introducción que, en realidad, es un Estudio introductorio amplio. En la Introducción, Hurch recuerda que se conocía la existencia del manuscrito por la referencia que de él se hace en varias bibliografías en especial en la del Conde de la Viñaza, don Cipriano Muñoz y Manzano (1862- 1993) y cuenta el hallazgo con gusto y emoción:
Con posterioridad a la mención de Viñaza, el manuscrito se daba por desaparecido. Su descubrimiento es un ejemplo de la feliz coincidencia del trabajo bibliotecario y archivístico en el que, de manera inesperada, se sostiene en las manos una carpeta cuyo contenido resulta ser un verdadero hallazgo. Esto sucedió en el verano del año pasado en la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín (Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Institut Preuẞischer Kulturbesitz). Allí, sin mayores explicaciones, no se hubiera sospechado en principio la posibilidad de este hallazgo, aunque, bien mirado, dicha ubicación no está exenta de cierta plausibilidad: el manuscrito forma parte del legado de Walter Lehmann que se conserva en Berlín.
Ante un hallazgo de tal naturaleza, Hurch no duda en buscar sus orígenes y descubrir el camino de México a Berlín y lo hace a partir del exlibris. En él aparece el escudo franciscano enmarcado en una concha barroca: en la parte alta se representa el cielo con una cruz y los estigmas de San Francisco; en la parte baja, aparece el águila de frente, sobre un nopal, con las alas abiertas llevando una serpiente en el pico, motivo usado por los franciscanos desde el siglo XVI. En los pies del escudo hay una leyenda en latín: Ex Bibliotheca Magni Mexicani Conbentus S. N. P. S Francisci. Para Hurch, el manuscrito perteneció al convento grande de San Francisco y afirma que, como consecuencia del proceso de exclaustración del siglo XIX, de allí pasó a la biblioteca de José Fernando Ramírez (1804-1871), historiador y político destacado, quien se exilió en Bonn a la caída del Imperio de Maximialiano. A su muerte, su biblioteca fue vendida en Londres por el librero Bernard Quaritch y el manuscrito pasó a las manos del gran americanista Eduard Seler (1849-1922), quien se lo legó a su alumno Walter Lehmann (1878-1939). Lehmann lo paleografió e inclusive hizo un extracto del Arte, después de haber publicado su magna obra sobre las lenguas de América Central, afirma Hurch (Die Sprachen Zentral-Amerikas in ihren Beziehungen zueinander sowie zu Süd-Amerika und Mexico, Berlin, 1920). En fin, estos y otros datos del manuscrito aportados por Hurch, nos acercan a la vida de este documento hasta que llegó a las manos de un filólogo que supo ven en él un material lingüístico importante para el conocimiento de la lengua y la cultura huasteca.
Hurch nos dice que nada pudo averiguar sobre el autor en archivos y monografías sobre la Huasteca, aunque sí pudo extraer algunos datos en la Dedicatoria y en las dos Aprobaciones que preceden al texto gramatical. El dato más importante es que era Bachiller y estudiante teólogo y que estuvo en la región de Tanlajás, en la Sierra Madre Oriental, hoy San Luis Potosí. Además de estos datos, Hurch aporta mucha información sobre el aspecto físico del manuscrito: dimensiones, papel, pliegos, escritura y encuadernación, datos que pueden ser considerados como un estudio codicológico y que son importantes para cualquier interesado en la naturaleza del libro. El estudio de Hurch está enfocado, evidentemente al análisis del contenido gramatical de la lengua que se codifica en el texto. En el análisis distingue él tres partes principales: estructura, fuentes y contenido más una sección dedicada al Bocabulario.
Acerca de la estructura distingue Hurch cinco partes y las describe brevemente: Dedicatoria, una hoja indefinible probablemente con una firma de visto bueno, dos Aprobaciones de superiores de la Orden, la gramática y el diccionario. Destaca que el manuscrito está incompleto ya que en las Aprobaciones se habla de una gramática y vocabulario juntamente con un catecismo y un manual con su confesionario. Está claro que se trata de un libro con todo lo necesario para ejercer una actividad pastoral.
La parte dedicada a las fuentes es muy amplia y en ella se recrea un contexto de interés sobre la historia de las investigaciones sobre el huasteco. Comienza Hurch destacando la influencia de la obra de Antonio de Nebrija (1444-1522) sobre Quirós, concretamente de la obra conocida como el "Nebrija reformado", que elaboró el jesuita Luis de la Cerda (1560- 1643) a partir de las Introductiones latinae y que se publicó en 1599 con el título de Aelii Antonii Nebrissensis Institutio Grammatica. Hurch ahonda en las citas que el propio Quirós hace de Nebrija y señala algunas cuestiones en las que el Bachiller se inspira en Antonio. Al tocar este tema, Bernhard hace pertinentes reflexiones sobre el grado de interés que se manifiesta en las gramáticas y diccionarios novohispanos por las culturas de los evangelizados y apunta que estas obras, "aunque se ciñen al modelo de Nebrija no se debe subestimar su importancia pues el material escogido es de gran relevancia y en él se refleja la nueva realidad". Señala él que la influencia de Nebrija está presente en la conjugación del verbo, es decir en el paradigma verbal y en la elección de tres modelos de conjugación y afirma que las listas de palabras que se presentan en el Bocabulario siguen de cerca el orden del Vocabulario español-latino de Nebrija de 1516. Respecto de las gramáticas y vocabularios novohispanos, señala Hurch la importancia de estas obras dentro de la Lingüística Misionera y afirma que, gracias a esta nueva corriente de estudio, se están conociendo autores y títulos en los que encontramos las primeras descripciones de muchas lenguas del mundo, en especial de las amerindias. Y señala también la importancia de los libros de espiritualidad generados por los propios misioneros como preparación para elaborar textos lingüísticos. Son ellos, dice, "la columna vertebral de una comprensión textual".
En relación con las fuentes, el editor sitúa la obra de Quirós en un punto central en la historia de la codificación del huasteco, dentro de un continuum que comienza en el siglo XVI y termina en el XVIII. Recuerda él que fueron los agustinos quienes publicaron la primera obra en huasteco, la Doctrina christiana en la lengua guasteca con la lengua castellana, de fray Juan de la Cruz, en 1571, reeditada en 1689. De la Cruz, en la "Epístola nuncupatoria", se siente deudor de su hermano de orden fray Juan de Guevara que le precedió en la labor pastoral y que dejó una primera Doctrina christiana en lengua guasteca, que no se conserva. Fray Juan de la Cruz fue prior del convento de Huejutla, uno de los grandes monasterios agustinos levantados a lo largo del rio Metztitlán, la vía de acceso a la Sierrra Madre Oriental y al Golfo de México desde el Altiplano. También los franciscanos, muy pronto, hicieron una incursión a la Huasteca y crearon la Custodia de San Salvador de Tampico. Precisamente uno de estos franciscanos abrió camino en esta región, el gramático del náhuatl Andrés de Olmos (1485-1571) quien se dice que escribió Arte, Vocabulario, catecismo, confesionario y sermones en huasteco. De Olmos nada queda, aunque es claro que predicó en esta lengua.
Con estos antecedentes, la obra de Quirós adquiere un papel central: es el momento en el que surge la primera codificación gramatical del huasteco que sirvió de precedente para posteriores trabajos, en especial para el de otro Bachiller, Carlos de Tapia y Zenteno, clérigo llegado a la Huasteca en 1712, es decir recién elaborada la obra de Quirós. Hurch piensa que el manuscrito de Quirós motivó a Tapia y le ayudó a aprender huasteco durante su estancia como párroco en la villa de Tampamolon. Años después, Tapia publicó su Noticia de la lengua huasteca con cathecismo y doctrina christiana, enchiridion sacramental y copiosso diccionario, 1767. La Noticia incluye una gramática sobre las ocho partes de la oración, precedidas de una buena síntesis fonética de la lengua, un vocabulario breve de 2 000 palabras y los tratados que se anuncian en el título. El enchiridion sacramental es de gran interés por el interrogatorio sobre idolatrías, supersticiones y costumbres sospechosas. Tapia fue catedrático de náhuatl en la Real y Pontificia Universidad de México y escribió un Arte novissima de la lengua mexicana publicada en 1753. A fines del siglo pasado, en 1985, la Noticia fue publicada de nuevo con otro escrito de Tapia Zenteno, el Paradigma apologético, texto de enorme interés pues en él se hace una apología de la Huasteca, de la tierra, de sus habitantes y de sus costumbres y modo de vida.
En la tercera parte de la Introducción, Hurch toca el contenido de la obra. Advierte que en una primera lectura es muy difícil calificar el Arte con los ojos actuales de la gramaticografía europea y que hay que considerarla una obra pionera en su género; destaca que Severino, aunque se inspira en el modelo latino, se libera de él y resulta innovador en el análisis de varios temas: en el tratamiento del nombre, especialmente en sus observaciones sobre el género, así como en el tratamiento de la derivación de palabras. Es también innovador al describir con soltura el sistema pronominal en el que reconoce la productividad de la marcación posesiva universal, pues dice él, no aparecen nombres "concretos" (solos, en estado absoluto). Es también innovador en la descripción del comparativo, diminutivo, preposiciones y aporta datos muy interesantes sobre la composición.
De gran interés en la Introducción es el apartado dedicado al Bocabulario que consta de 2 300 lemas. En primer lugar destaca Hurch la forma de lematizar con la tercera persona del indicativo dado que en huasteco no hay una forma para el infinitivo. En esto sigue a fray Alonso de Molina quien en su Vocabulario castellano y mexicano de 1555 había adoptado esta misma forma para poder alfabetizar el verbo ya que en náhuatl, como en muchas lenguas mesoamericanas, no hay infinitivo, se forma con perífrasis. Pero tal vez el dato más importante que Hurch reconoce en el Bocabulario es el corpus de palabras que integran una base sistemática para estudiar el cambio fonético y semántico en un periodo de 300 años, lo cual constituye un dato precioso para el estudio de la historia de la lengua. También destaca él los calcos que se generaron en contacto con el español y los neologismos como el de monje, colab, probablemente, dice Hurch, construido con kojal, capucha y el sufijo reverencial -lab.
Precisamente sobre este corpus de lemas Hurch ofrece un primer estudio de tipo fonológico-ortográfico, es decir trata de delimitar ciertos fonemas del huasteco a partir de la escritura de Quirós adaptada de la del español. Tal tarea no es fácil, dice él, "es entrar en un terreno intrincado" ya que la ortografía del español en la época de Quirós no estaba normalizada, lo cual hacía muy difícil establecer una correspondencia sistemática entre los fonemas de ambas lenguas, y además, señala Hurch que el bachiller no era hablante nativo y no tenía la suficiente competencia lingüística para establecer una grafía adecuada y sistemática. La realidad era que, en la época de Quirós, el español hablado había sufrido un cambio fonético importante en la evolución de los fonemas sibilantes representados por las letras < s >, < c - ç > y < z >. Se impone aquí una breve digresión para explicar este cambio fonético tan importante en la historia del español y uno de los más estudiados por los especialistas. En el castellano viejo o castellano alfonsí (de Alfonso el Sabio) existían seis fonemas sibilantes, y de estos seis, dos eran apicoalveolares, dos dentoalveolares y dos prepalatales. Los dos primeros eran uno sonoro, < ż > representado por la letra < s > y uno sordo / ṡ/ representado por la < ss >. Los dentoalveolares eran también, uno sonoro /ẑ/ representado por la letra < z > pronunciado [ds] y otro sordo, /ŝ/ representado por la letra < c, ç > y pronunciado [ts]. Durante los siglos XVI y XVII, estos cuatro fonemas evolucionaron y los dos apicoalveolares se igualaron en un fonema sordo / ṡ/, la < s > que todos usamos en el español universal. Los dentoalveolares también se igualaron: en el español peninsular evolucionaron a un fonema interdental sordo, /θ/ representado por la letra < z > mientras que en América se igualaron en un fonema sordo /ṡ/ de tal manera que los cuatro del castellano alfonsí quedaron reducidos a uno. Surgieron así el ceceo y el seseo que marcan las diferencias del español peninsular y del español atlántico o americano. Mientras surgía y se consolidaba este importante cambio lingüístico en el español hablado, en el escrito se mantuvo la norma del castellano viejo hasta muy entrado el siglo XVIII, cuando la Real Academia Española fijó la escritura en la Orthografía española, 1741, de tal manera que el bachiller Quirós seseaba al hablar pero al escribir, seseaba y ceceaba. Como puede verse, la ortografía de Quirós es materia intrincada para poder identificar sibilantes en otra lengua.
No obstante, Hurch afirma que en el manuscrito de Quirós se observan "sutiles distinciones sobre la representación de ciertos fonemas como el africado apical [ţs]", /š/ que el bachiller escribió con una s alta con un trazo transversal /ʄ/ como en ʄacam, criatura y en algunos casos sí percibió fonemas glotales para los que adaptó las letras como se muestra en algunas palabras como en incānal, meollo, tuétano escrita hoy in k’anal y irsquę, vieja, escrito hoy ixkwe. En suma, el análisis de Hurch nos muestra la riqueza del Bocabulario desde una perspectiva fono-ortográfica, que es la de reconstruir la codificación léxica que logró Quirós en su corpus de palabras, que además son portadoras del significado de una cultura.
Un último punto de la Introducción es el referente a las anotaciones filológicas que se anuncia en el título. Las anotaciones son casi 3 000 notas dispuestas en los lemas del huasteco. Es ésta una parte importante de la edición por la cantidad de información que en ella se contiene pues cada palabra está explicada en nota al pie de página. En las notas se da una explicación del significado de la palabra contrastada con la correspondiente de los vocabularios de Tapia Zenteno, recogido a mediados del XVIII más dos de autores del siglo XX y en algunos casos, de Nebrija. El autor afirma también que las entradas se contrastaron con dos hablantes del huasteco en sesiones de trabajo de campo. Además de la explicación semántica de la palabra, Hurch incluyó información morfosintáctica. En conjunto el trabajo filológico es un modelo de lexicografía histórica que ayuda a dar a este tratado solidez y modernidad.
En suma, el hallazgo de Bernhard Hurch es una pieza fundamental en la reconstrucción de la lengua y cultura huastecas. Por una parte, nos permite conocer la lengua de hace trescientos años y todo lo que ella conlleva: su estructura morfosintáctica, sus sonidos y pronunciación y la forma en la que por vez primera fue codificada. Nos permite también entrar en la cultura a través del Bocabulario, en el que cada palabra toma vida como signo lingüístico con su referente, lo cual nos permite recrear el mundo real de esta región poseedora de importantes vestigios arqueológicos. El hallazgo de esta pieza tiene la magnitud del hallazgo de una pieza arqueológica, tal vez como la del joven huasteco, llena de signos, que posiblemente algún día serán leídos con ayuda del conocimiento de la lengua. La obra de Quirós enriquece el saber que tenemos sobre la Huasteca como una de las subáreas con personalidad propia dentro de Mesoamérica y viene a enriquecer y dar color a la Lingüística Misionera.
Ascensión Hernández Triviño
Instituto de Investigaciones Filológicas
Universidad Nacional de México
Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria.
Delegación Coyoacán, 04510, México, D. F.
Tel./Fax: (+52) (55) 5622-7488.
Correo electrónico: [email protected]
ISBN: 9788484897477
Con frecuencia, la Fortuna ayuda a los esforzados y este libro lo confirma. No es raro que los investigadores que saben perderse en archivos y bibliotecas encuentren papeles olvidados por siglos y que, al estudiarlos, los papeles tomen vida y pasen a ser grandes hallazgos, piezas fundamentales para reconstruir una etapa del pensamiento, obras de arte representativas de una cultura o simplemente un sencillo documento en el que se revela un aspecto fundamental de la vida cotidiana. Tal es el caso de la presente gramática y vocabulario, documento aparentemente sencillo pero, en realidad, pieza fundamental en la que se puede ver la lengua, el pensamiento y la cultura de uno de los pueblos con personalidad propia en el contexto geográfico-histórico mesoamericano. El documento encontrado procede de un lugar muy lejano del que se encontró y contiene la primera gramática y vocabulario de la lengua huasteca.
Debemos el hallazgo a Bernhard Hurch, profesor de la Universidad de Graz, en Austria quien lo encontró en Berlín y lo publicó en una edición facsimilar con versión paleográfica, muy anotada y le antepuso una Introducción que, en realidad, es un Estudio introductorio amplio. En la Introducción, Hurch recuerda que se conocía la existencia del manuscrito por la referencia que de él se hace en varias bibliografías en especial en la del Conde de la Viñaza, don Cipriano Muñoz y Manzano (1862- 1993) y cuenta el hallazgo con gusto y emoción:
Con posterioridad a la mención de Viñaza, el manuscrito se daba por desaparecido. Su descubrimiento es un ejemplo de la feliz coincidencia del trabajo bibliotecario y archivístico en el que, de manera inesperada, se sostiene en las manos una carpeta cuyo contenido resulta ser un verdadero hallazgo. Esto sucedió en el verano del año pasado en la Biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín (Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Institut Preuẞischer Kulturbesitz). Allí, sin mayores explicaciones, no se hubiera sospechado en principio la posibilidad de este hallazgo, aunque, bien mirado, dicha ubicación no está exenta de cierta plausibilidad: el manuscrito forma parte del legado de Walter Lehmann que se conserva en Berlín.
Ante un hallazgo de tal naturaleza, Hurch no duda en buscar sus orígenes y descubrir el camino de México a Berlín y lo hace a partir del exlibris. En él aparece el escudo franciscano enmarcado en una concha barroca: en la parte alta se representa el cielo con una cruz y los estigmas de San Francisco; en la parte baja, aparece el águila de frente, sobre un nopal, con las alas abiertas llevando una serpiente en el pico, motivo usado por los franciscanos desde el siglo XVI. En los pies del escudo hay una leyenda en latín: Ex Bibliotheca Magni Mexicani Conbentus S. N. P. S Francisci. Para Hurch, el manuscrito perteneció al convento grande de San Francisco y afirma que, como consecuencia del proceso de exclaustración del siglo XIX, de allí pasó a la biblioteca de José Fernando Ramírez (1804-1871), historiador y político destacado, quien se exilió en Bonn a la caída del Imperio de Maximialiano. A su muerte, su biblioteca fue vendida en Londres por el librero Bernard Quaritch y el manuscrito pasó a las manos del gran americanista Eduard Seler (1849-1922), quien se lo legó a su alumno Walter Lehmann (1878-1939). Lehmann lo paleografió e inclusive hizo un extracto del Arte, después de haber publicado su magna obra sobre las lenguas de América Central, afirma Hurch (Die Sprachen Zentral-Amerikas in ihren Beziehungen zueinander sowie zu Süd-Amerika und Mexico, Berlin, 1920). En fin, estos y otros datos del manuscrito aportados por Hurch, nos acercan a la vida de este documento hasta que llegó a las manos de un filólogo que supo ven en él un material lingüístico importante para el conocimiento de la lengua y la cultura huasteca.
Hurch nos dice que nada pudo averiguar sobre el autor en archivos y monografías sobre la Huasteca, aunque sí pudo extraer algunos datos en la Dedicatoria y en las dos Aprobaciones que preceden al texto gramatical. El dato más importante es que era Bachiller y estudiante teólogo y que estuvo en la región de Tanlajás, en la Sierra Madre Oriental, hoy San Luis Potosí. Además de estos datos, Hurch aporta mucha información sobre el aspecto físico del manuscrito: dimensiones, papel, pliegos, escritura y encuadernación, datos que pueden ser considerados como un estudio codicológico y que son importantes para cualquier interesado en la naturaleza del libro. El estudio de Hurch está enfocado, evidentemente al análisis del contenido gramatical de la lengua que se codifica en el texto. En el análisis distingue él tres partes principales: estructura, fuentes y contenido más una sección dedicada al Bocabulario.
Acerca de la estructura distingue Hurch cinco partes y las describe brevemente: Dedicatoria, una hoja indefinible probablemente con una firma de visto bueno, dos Aprobaciones de superiores de la Orden, la gramática y el diccionario. Destaca que el manuscrito está incompleto ya que en las Aprobaciones se habla de una gramática y vocabulario juntamente con un catecismo y un manual con su confesionario. Está claro que se trata de un libro con todo lo necesario para ejercer una actividad pastoral.
La parte dedicada a las fuentes es muy amplia y en ella se recrea un contexto de interés sobre la historia de las investigaciones sobre el huasteco. Comienza Hurch destacando la influencia de la obra de Antonio de Nebrija (1444-1522) sobre Quirós, concretamente de la obra conocida como el "Nebrija reformado", que elaboró el jesuita Luis de la Cerda (1560- 1643) a partir de las Introductiones latinae y que se publicó en 1599 con el título de Aelii Antonii Nebrissensis Institutio Grammatica. Hurch ahonda en las citas que el propio Quirós hace de Nebrija y señala algunas cuestiones en las que el Bachiller se inspira en Antonio. Al tocar este tema, Bernhard hace pertinentes reflexiones sobre el grado de interés que se manifiesta en las gramáticas y diccionarios novohispanos por las culturas de los evangelizados y apunta que estas obras, "aunque se ciñen al modelo de Nebrija no se debe subestimar su importancia pues el material escogido es de gran relevancia y en él se refleja la nueva realidad". Señala él que la influencia de Nebrija está presente en la conjugación del verbo, es decir en el paradigma verbal y en la elección de tres modelos de conjugación y afirma que las listas de palabras que se presentan en el Bocabulario siguen de cerca el orden del Vocabulario español-latino de Nebrija de 1516. Respecto de las gramáticas y vocabularios novohispanos, señala Hurch la importancia de estas obras dentro de la Lingüística Misionera y afirma que, gracias a esta nueva corriente de estudio, se están conociendo autores y títulos en los que encontramos las primeras descripciones de muchas lenguas del mundo, en especial de las amerindias. Y señala también la importancia de los libros de espiritualidad generados por los propios misioneros como preparación para elaborar textos lingüísticos. Son ellos, dice, "la columna vertebral de una comprensión textual".
En relación con las fuentes, el editor sitúa la obra de Quirós en un punto central en la historia de la codificación del huasteco, dentro de un continuum que comienza en el siglo XVI y termina en el XVIII. Recuerda él que fueron los agustinos quienes publicaron la primera obra en huasteco, la Doctrina christiana en la lengua guasteca con la lengua castellana, de fray Juan de la Cruz, en 1571, reeditada en 1689. De la Cruz, en la "Epístola nuncupatoria", se siente deudor de su hermano de orden fray Juan de Guevara que le precedió en la labor pastoral y que dejó una primera Doctrina christiana en lengua guasteca, que no se conserva. Fray Juan de la Cruz fue prior del convento de Huejutla, uno de los grandes monasterios agustinos levantados a lo largo del rio Metztitlán, la vía de acceso a la Sierrra Madre Oriental y al Golfo de México desde el Altiplano. También los franciscanos, muy pronto, hicieron una incursión a la Huasteca y crearon la Custodia de San Salvador de Tampico. Precisamente uno de estos franciscanos abrió camino en esta región, el gramático del náhuatl Andrés de Olmos (1485-1571) quien se dice que escribió Arte, Vocabulario, catecismo, confesionario y sermones en huasteco. De Olmos nada queda, aunque es claro que predicó en esta lengua.
Con estos antecedentes, la obra de Quirós adquiere un papel central: es el momento en el que surge la primera codificación gramatical del huasteco que sirvió de precedente para posteriores trabajos, en especial para el de otro Bachiller, Carlos de Tapia y Zenteno, clérigo llegado a la Huasteca en 1712, es decir recién elaborada la obra de Quirós. Hurch piensa que el manuscrito de Quirós motivó a Tapia y le ayudó a aprender huasteco durante su estancia como párroco en la villa de Tampamolon. Años después, Tapia publicó su Noticia de la lengua huasteca con cathecismo y doctrina christiana, enchiridion sacramental y copiosso diccionario, 1767. La Noticia incluye una gramática sobre las ocho partes de la oración, precedidas de una buena síntesis fonética de la lengua, un vocabulario breve de 2 000 palabras y los tratados que se anuncian en el título. El enchiridion sacramental es de gran interés por el interrogatorio sobre idolatrías, supersticiones y costumbres sospechosas. Tapia fue catedrático de náhuatl en la Real y Pontificia Universidad de México y escribió un Arte novissima de la lengua mexicana publicada en 1753. A fines del siglo pasado, en 1985, la Noticia fue publicada de nuevo con otro escrito de Tapia Zenteno, el Paradigma apologético, texto de enorme interés pues en él se hace una apología de la Huasteca, de la tierra, de sus habitantes y de sus costumbres y modo de vida.
En la tercera parte de la Introducción, Hurch toca el contenido de la obra. Advierte que en una primera lectura es muy difícil calificar el Arte con los ojos actuales de la gramaticografía europea y que hay que considerarla una obra pionera en su género; destaca que Severino, aunque se inspira en el modelo latino, se libera de él y resulta innovador en el análisis de varios temas: en el tratamiento del nombre, especialmente en sus observaciones sobre el género, así como en el tratamiento de la derivación de palabras. Es también innovador al describir con soltura el sistema pronominal en el que reconoce la productividad de la marcación posesiva universal, pues dice él, no aparecen nombres "concretos" (solos, en estado absoluto). Es también innovador en la descripción del comparativo, diminutivo, preposiciones y aporta datos muy interesantes sobre la composición.
De gran interés en la Introducción es el apartado dedicado al Bocabulario que consta de 2 300 lemas. En primer lugar destaca Hurch la forma de lematizar con la tercera persona del indicativo dado que en huasteco no hay una forma para el infinitivo. En esto sigue a fray Alonso de Molina quien en su Vocabulario castellano y mexicano de 1555 había adoptado esta misma forma para poder alfabetizar el verbo ya que en náhuatl, como en muchas lenguas mesoamericanas, no hay infinitivo, se forma con perífrasis. Pero tal vez el dato más importante que Hurch reconoce en el Bocabulario es el corpus de palabras que integran una base sistemática para estudiar el cambio fonético y semántico en un periodo de 300 años, lo cual constituye un dato precioso para el estudio de la historia de la lengua. También destaca él los calcos que se generaron en contacto con el español y los neologismos como el de monje, colab, probablemente, dice Hurch, construido con kojal, capucha y el sufijo reverencial -lab.
Precisamente sobre este corpus de lemas Hurch ofrece un primer estudio de tipo fonológico-ortográfico, es decir trata de delimitar ciertos fonemas del huasteco a partir de la escritura de Quirós adaptada de la del español. Tal tarea no es fácil, dice él, "es entrar en un terreno intrincado" ya que la ortografía del español en la época de Quirós no estaba normalizada, lo cual hacía muy difícil establecer una correspondencia sistemática entre los fonemas de ambas lenguas, y además, señala Hurch que el bachiller no era hablante nativo y no tenía la suficiente competencia lingüística para establecer una grafía adecuada y sistemática. La realidad era que, en la época de Quirós, el español hablado había sufrido un cambio fonético importante en la evolución de los fonemas sibilantes representados por las letras < s >, < c - ç > y < z >. Se impone aquí una breve digresión para explicar este cambio fonético tan importante en la historia del español y uno de los más estudiados por los especialistas. En el castellano viejo o castellano alfonsí (de Alfonso el Sabio) existían seis fonemas sibilantes, y de estos seis, dos eran apicoalveolares, dos dentoalveolares y dos prepalatales. Los dos primeros eran uno sonoro, < ż > representado por la letra < s > y uno sordo / ṡ/ representado por la < ss >. Los dentoalveolares eran también, uno sonoro /ẑ/ representado por la letra < z > pronunciado [ds] y otro sordo, /ŝ/ representado por la letra < c, ç > y pronunciado [ts]. Durante los siglos XVI y XVII, estos cuatro fonemas evolucionaron y los dos apicoalveolares se igualaron en un fonema sordo / ṡ/, la < s > que todos usamos en el español universal. Los dentoalveolares también se igualaron: en el español peninsular evolucionaron a un fonema interdental sordo, /θ/ representado por la letra < z > mientras que en América se igualaron en un fonema sordo /ṡ/ de tal manera que los cuatro del castellano alfonsí quedaron reducidos a uno. Surgieron así el ceceo y el seseo que marcan las diferencias del español peninsular y del español atlántico o americano. Mientras surgía y se consolidaba este importante cambio lingüístico en el español hablado, en el escrito se mantuvo la norma del castellano viejo hasta muy entrado el siglo XVIII, cuando la Real Academia Española fijó la escritura en la Orthografía española, 1741, de tal manera que el bachiller Quirós seseaba al hablar pero al escribir, seseaba y ceceaba. Como puede verse, la ortografía de Quirós es materia intrincada para poder identificar sibilantes en otra lengua.
No obstante, Hurch afirma que en el manuscrito de Quirós se observan "sutiles distinciones sobre la representación de ciertos fonemas como el africado apical [ţs]", /š/ que el bachiller escribió con una s alta con un trazo transversal /ʄ/ como en ʄacam, criatura y en algunos casos sí percibió fonemas glotales para los que adaptó las letras como se muestra en algunas palabras como en incānal, meollo, tuétano escrita hoy in k’anal y irsquę, vieja, escrito hoy ixkwe. En suma, el análisis de Hurch nos muestra la riqueza del Bocabulario desde una perspectiva fono-ortográfica, que es la de reconstruir la codificación léxica que logró Quirós en su corpus de palabras, que además son portadoras del significado de una cultura.
Un último punto de la Introducción es el referente a las anotaciones filológicas que se anuncia en el título. Las anotaciones son casi 3 000 notas dispuestas en los lemas del huasteco. Es ésta una parte importante de la edición por la cantidad de información que en ella se contiene pues cada palabra está explicada en nota al pie de página. En las notas se da una explicación del significado de la palabra contrastada con la correspondiente de los vocabularios de Tapia Zenteno, recogido a mediados del XVIII más dos de autores del siglo XX y en algunos casos, de Nebrija. El autor afirma también que las entradas se contrastaron con dos hablantes del huasteco en sesiones de trabajo de campo. Además de la explicación semántica de la palabra, Hurch incluyó información morfosintáctica. En conjunto el trabajo filológico es un modelo de lexicografía histórica que ayuda a dar a este tratado solidez y modernidad.
En suma, el hallazgo de Bernhard Hurch es una pieza fundamental en la reconstrucción de la lengua y cultura huastecas. Por una parte, nos permite conocer la lengua de hace trescientos años y todo lo que ella conlleva: su estructura morfosintáctica, sus sonidos y pronunciación y la forma en la que por vez primera fue codificada. Nos permite también entrar en la cultura a través del Bocabulario, en el que cada palabra toma vida como signo lingüístico con su referente, lo cual nos permite recrear el mundo real de esta región poseedora de importantes vestigios arqueológicos. El hallazgo de esta pieza tiene la magnitud del hallazgo de una pieza arqueológica, tal vez como la del joven huasteco, llena de signos, que posiblemente algún día serán leídos con ayuda del conocimiento de la lengua. La obra de Quirós enriquece el saber que tenemos sobre la Huasteca como una de las subáreas con personalidad propia dentro de Mesoamérica y viene a enriquecer y dar color a la Lingüística Misionera.
Ascensión Hernández Triviño
Instituto de Investigaciones Filológicas
Universidad Nacional de México
Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria.
Delegación Coyoacán, 04510, México, D. F.
Tel./Fax: (+52) (55) 5622-7488.
Correo electrónico: [email protected]