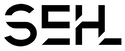Daniela Soledad González
El paso de Joan Corominas por Argentina
1. Cómo llegó Corominas a Mendoza
La figura de Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905-1997) es muy conocida y renombrada entre los especialistas en estudios románicos por su importante labor filológica sobre la etimología, la filología y la lexicografía del español y del catalán. No se llevará a cabo aquí un recorrido detallado por su vida y obra[1], sino que se revisará uno de sus aspectos menos abordados por los especialistas hasta el momento: la actividad del filólogo durante su estancia en la provincia de Mendoza, Argentina. Este escrito se detiene en un corpus muy poco atendido de Corominas, constituido por sus publicaciones en la prensa periódica en su período mendocino y apunta a valorar la calidad del trabajo iniciador del catalán y a vislumbrar cómo en esta etapa de su práctica académica se puede encontrar en germen gran parte de su proceder en años posteriores.
El 7 de febrero de 1939, a consecuencia del colapso de la Segunda República Española, Corominas se vio obligado a exiliarse de España. Atravesó la frontera rumbo a Francia y se reunió con algunos familiares mientras su maestro Menéndez Pidal, Amado Alonso y Ricardo Rojas hacían gestiones para conseguirle un puesto en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). Esta institución había sido fundada recientemente, en marzo, e inauguraba sus clases el próximo mes de agosto[2].
Entre otras garantías exigidas, Menéndez Pidal tuvo que asegurarle con firmeza al gobierno argentino que Corominas no profesaba ideas extremas y no había tenido actividad política alguna. De hecho, el propio Corominas fue advertido por el rector de la universidad, Edmundo Correas, sobre esta condición para su ingreso al país: “Debe ser absolutamente neutral en materia política dentro y fuera de la Universidad”[3].
El 17 de octubre de 1939, Corominas y su familia lograron embarcarse en el barco Massilia con un visado firmado por Pablo Neruda, quien era entonces cónsul de Chile para la emigración española en Francia. Parte de la familia se quedó en Buenos Aires. Joan y su esposa continuaron su camino hacia Mendoza.
2. El trabajo de Joan Corominas en la Universidad Nacional de Cuyo
El lingüista se incorporó a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) como profesor. Pocos días después de haberse instalado en Mendoza, recibió la noticia de que había fallecido en Buenos Aires su querido padre, al que se referiría como “padre del cuerpo y del espíritu” (Corominas, 1954-1957: 7).
En enero de 1940, Corominas creó el Instituto de Lingüística y el 16 de abril del mismo año le fue encargada la dirección de este. Al mismo tiempo, fundó la revista Anales del Instituto de Lingüística, cuyos tres primeros volúmenes dirigiría personalmente, y fue nombrado catedrático de Gramática Castellana Superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y de Castellano y Literatura en la Escuela de Lenguas Vivas de dicha universidad.
Su posición era muy buena; sin embargo, consideraba que le sería muy difícil en su aislamiento continuar su formación lingüística (Cfr. Rasico, 2007: 6), pensaba que podía hallar algo mejor en Norteamérica. No obstante esta intranquilidad, en enero de 1940 rechazó la oferta de una cátedra de Filología en Ecuador.
Se dedicó a generar las condiciones apropiadas para su trabajo en Mendoza. En primer lugar, equipó la biblioteca del instituto y luego continuó con la Biblioteca Central de la Universidad. Así describe el filólogo este trabajo en una de sus contribuciones al diario Los Andes:
Dotados de recursos económicos increíblemente reducidos, prácticamente sin personal, no hemos esperado las mejoras prometidas para empezar a dar fruto. Se ha formado una biblioteca especializada que ya reúne unos 600 volúmenes, más de 100 folletos y 30 mapas. Ordenado este núcleo propio y catalogado alfabética y temáticamente, se encontró tiempo para realizar la misma labor en la Biblioteca Central de la Universidad, labor que consideramos previa a toda obra de investigación que se lleve a cabo en Cuyo, y que abarcó al terminarse una masa bibliográfica no inferior a 10.000 volúmenes (Corominas, 1941: 10).
En esta contribución, el filólogo hace una indicación importante. Afirma que la tarea del instituto consistirá en la realización de dos obras capitales para la alta cultura de la Argentina: un diccionario-suplemento de argentinismos y un diccionario etimológico de la lengua.
En otro artículo aparecido en mayo en Los Andes, titulado “El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo” sintetiza el objetivo principal de esta institución: el “estudio de la lengua viva y el habla vulgar de las provincias de Cuyo en lo que tienen de peculiar frente al castellano común” (Corominas, 1940a: 7). Detalla, además, las temáticas específicas que se desean atender especialmente: a) el léxico (acepciones, connotaciones o matices de significado propios de la zona) y b) la onomástica: nombres de personas, toponimia (que implica conocer vocabulario técnico de las actividades regionales como la vitivinicultura y las industrias locales).
La metodología de recolección del habla regional tiene que ver con las aficiones de Corominas al excursionismo y andinismo. La detalla así: “en todos los departamentos y distritos se recogerá oralmente toda la toponimia procediendo para ello a excursiones sobre el terreno en compañía de baquianos” (Corominas, 1940a: 7). En relación con estos intereses, cabe mencionar que Corominas fue miembro de la Comisión de Divulgación Científica del Club Andinista de Mendoza, donde impartió la conferencia Toponimia andina y organizó escaladas a cerros.
En octubre de 1941, Corominas pronunció una conferencia titulada Rasgos semánticos nacionales en la Universidad Nacional de Cuyo, que se publicaría en el primer volumen de los Anales del Instituto de Lingüística. Nuevos artículos de su autoría aparecerían luego en los Anales: “Espigueo de latín vulgar”, “Las vidas de santos rosellonesas” y “Occidentalismos americanos”.
Otras publicaciones del catalán fueron las siguientes: un artículo en De ‘Spíritus’: Revista de los Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (1940), un artículo titulado “Toponomástica cuyana: Orientaciones” en la revista Anales del Instituto de Etnografía Americana de esta universidad y 21 contribuciones al diario Los Andes entre 1940 y 1942.
Algunas de las contribuciones aparecidas en Los Andes fueron las siguientes: “El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo” (18 de mayo de 1940), “Debemos enriquecer nuestro vocabulario matizándolo” (9 de julio de 1940); “Historia y métodos de la etimología” (5 de septiembre de 1940) y “El patrimonio léxico argentino” (5 de octubre de 1941). El resto de los aportes del catalán apareció en una sección semanal que se denominó Consultas de lenguaje.
Como puede apreciarse, las producciones científicas y de divulgación de Corominas respondían a sus intereses generales, pero siempre buscando dar una respuesta al medio, interesado en lo regional. En el próximo apartado se pasará revista a los diversos artículos que publico el filólogo catalán en su periodo cuyano.
3. 1 Publicaciones de Corominas en su etapa mendocina
3.1.1 Rasgos semánticos nacionales
El artículo “Rasgos semánticos nacionales” formó parte del ejemplar de la revista Anales del Instituto de Lingüística correspondiente al año 1941 (aparecido en 1942). Este primer número de los anales contiene un prólogo titulado “Al lector” en el que Corominas enfatiza la labor fundadora de su trabajo en la UNCuyo: “La presente es la primera publicación científica de la Universidad que se ha elaborado íntegramente en su seno. En uno de sus Institutos ha sido redactada la mayor parte de su contenido, y el resto aquí se ha traducido y anotado. Los materiales utilizados se han recogido por el Instituto en el año y medio que lleva de existencia: los libros, adquiridos uno a uno; las papeletas, escritas aquí desde la primera” (Corominas, 1941: 1). En estas líneas puede apreciarse el carácter fundador de la actividad de Corominas en el Instituto que luego llevaría su nombre. Además, por supuesto, puede apreciarse la formidable capacidad de trabajo del filólogo.
En cuanto al contenido del artículo “Rasgos semánticos nacionales”, este constituye una recopilación de características idiosincráticas del español de Argentina, entre las que figuran el uso de términos marítimos para la toponimia terrestre[4], la profusión del uso de acá (en detrimento de aquí), de las palabras del campo semántico de la ganadería (v. gr., gaucho, gauchada[5]) y del vocabulario militar (por el carácter militar de la colonización).
3.1.2 Espigueo de latín vulgar
El artículo titulado “Espigueo de latín vulgar” apareció en el tomo II del año 1942 de los Anales. Luego será incluido junto a otros artículos de Corominas sobre las temáticas de los antiguos dialectos, el sustrato y la toponimia romances en la antología en dos volúmenes titulada Tópica Hespérica (Corominas, 1972). Otro de los artículos que integran la colección, y que se comentará más adelante, es “Toponomástica cuyana”.
En “Espigueo de latín vulgar”, analiza diversas palabras problemáticas del español a la luz del latín vulgar. Si se revisan atentamente las palabras que selecciona para su “espigueo” llama la atención el hecho de que gran parte de ellas pertenece a la toponomástica. Por ejemplo, revisa espluga/espluca, que designa a una 'cavidad bajo una roca saliente en los Pirineos, no bastante profunda para llegar a ser una cueva' y quima, provincialismo de Asturias y Santander que hace referencia a la 'rama de un árbol' (del gr., CYMA, préstamo tardío; por eso conservó el sonido /k/ y no /Ɵ/) (Cfr. Corominas, 1942f: 134-140).
3.1.3 Las vidas de santos rosellonesas
En este artículo del tomo III del año 1943 de los Anales del Instituto de Lingüística, Corominas proporcionó a los romanistas “un texto inédito del s. XIII de extraordinario interés para la dialectología ibero y galorrománica” (Corominas, 1943b: 126). El contenido del artículo no se desarrolla aquí por cuestiones de espacio. Solo se resaltará un fragmento de este porque se relaciona con la coyuntura histórica del filólogo catalán y su exilio mendocino:
No era posible por desgracia en este verano trágico de 1939 sacar una copia completa de un manuscrito de 261 folios, ni por lo demás parecía necesario para mis propósitos, pues al fin y al cabo el interés mayor de la obra no es literario sino dialectológico y cronológico-lingüístico. Procedí, pues, a leer el manuscrito entero copiándolo parcialmente en la forma indicada, y me encontraba en la quinta parte del texto cuando, al empezar la invasión de Polonia, se cerró la Biblioteca para poner a salvo sus tesoros, y yo debí interrumpir mi trabajo. Mi tarea, tal como la había proyectado, había llegado, sin embargo, hasta más de la mitad, pues se comprende que al adelantar la lectura los extractos que sacaba eran cada vez más breves. Como no sé si jamás podré terminar mi interrumpido proyecto y como el material obtenido es ya suficiente para dar una idea casi completa de las aportaciones nuevas de este monumento lingüístico, me decido a darlo a conocer. Espero que baste mi trabajo para estimular a quien disponga de tiempo para publicar enteramente un manuscrito inédito de interés tan excepcional (Corominas, 1943: 128-129).
3.1.4 Toponomástica cuyana
En este artículo del tomo III del año 1943 de los Anales del Instituto de Etnografía americana, Corominas hace notar detalles “intrigantes” de la toponimia cuyana. Uno de ellos es el hecho de que muchos términos que no se utilizan en el habla cotidiana de los cuyanos sí permanezcan como topónimos. Por ejemplo, “Valle, sustituido por quebrada, sigue viviendo en nombres como Los Vallecitos (Luján, Cordón del Plata) […] Melocotón perdura ahí junto a durazno: Cerro del Melocotón (en el Paramillo, encima de Godoy Cruz), otro en Tupungato, etc. (Corominas, 1943a: 96-97).
Otras particularidades son: el sustrato aborigen de muchos topónimos, la extensión de significado de términos marítimos para referirse a elementos terrestres (ya comentada), acepciones nuevas en nombres de otra naturaleza (v. gr., cordón para ‘sierra’, dormida para ‘etapa de un camino’) y lo que Corominas considera lo más típico de la toponimia argentina: el empleo de nombres de colores para denominar cerros, ríos y otros parajes. gr., Cerro Colorado/Blanco/Negro/Morado).
Sobre los topónimos aborígenes, es necesario resaltar la seriedad con la que Corominas aborda este asunto. Diferencia los términos de origen quichua que se castellanizaron y que derivaron luego en topónimos (v. gr., El Totoral y Las Chacritas) de aquellos topónimos generados por la fusión de términos castellanos y quechuas como Realicó, que significa ‘agua del real’ (La Pampa) y Cudemanzano, cuyo significado es ‘manzano viejo’ (Neuquén). También existe el caso de términos españoles tomados por los aborígenes y derivados en topónimos como correl, caballo, potro, anca y cuchi (raíz de cochino, procedente de la interjección castellana para llamar al animal).
Como cierre de su exposición, Corominas sitúa en un ámbito modélico su escrito, pues a base de lo que ha expuesto en él, extrae los lineamientos para la realización de una investigación toponomástica: a) observar el área geográfica de las diferentes lenguas; b) prestar atención a las terminaciones características de cada zona; c) chequear las reglas gramaticales de la lengua fuente; d) revisar la fonética histórica; e) rastrear formas del término en cuestión en diversos documentos o registros orales si existen; f) no perder de vista los fonemas característicos de determinadas lenguas; g) llevar a cabo una comparación semántica de formas provenientes de zonas geográficas distantes, pero que podrían hallarse emparentadas por su significado; echar mano de los datos geográficos (por ejemplo, si en una zona hay muchas lagunas convendrá buscar varios topónimos con formas similares) y h) buscar datos históricos que confirmen u orienten la investigación toponomástica[6]. Nuevamente, confluyen en los intereses del filólogo catalán los intereses universales y los regionales sin conflicto alguno.
3.1.5 Occidentalismos americanos
Este artículo se publicó en el número de Indianorománica correspondiente al año 1944. Se trata de una separata de la Revista de Filología Hispánica (UBA, Buenos Aires). En este trabajo, Corominas se dedica a enumerar diversos términos del español de América que no provienen del castellano, sino que poseen un origen dialectal leonés (asturiano, etc.) o gallego portugués. Sin dudas, el habla de los argentinos despertaba gran interés en Corominas.
4. Contribuciones de Corominas al diario Los Andes
4. 1 El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo
Esta publicación del 18/05/1940 ya fue comentada brevemente arriba. Como se dijo, en este escrito el autor indica que el objetivo principal del Instituto de Lingüística será el estudio del habla de Cuyo. Corominas desarrolla con detalle cómo realizará la valoración científica de los ítems léxicos que se recojan en las excursiones locales. Proyecta confeccionar “una amplia base de comparación consistente en un fichero del lenguaje argentino en general, del hispanoamericano y del castellano clásico y preclásico, estos dos últimos solo en cuanto tengan interés directo para lo particular cuyano”.
Pero los ficheros no estaban orientados en el fondo solo a comparar los datos cuyanos con los del castellano peninsular, sino que el autor deseaba llevar a cabo estas compilaciones en orden a su ya proyectado diccionario etimológico del español, del que se hablará más adelante.
4. 2 Debemos enriquecer nuestro vocabulario matizándolo
En este artículo aparecido en Los Andes, Corominas (1940b) señala que hay frecuentes lamentaciones entre los argentinos por la pobreza de su vocabulario en relación con el español peninsular: “Muchos han señalado el peligro del uso tan copioso de términos como éste o coso, que sirven para indicarlo todo. Alguien ha llegado a decir que el vulgo de aquí no emplea otros calificativos valoradores que feo y lindo. Y a lo más se podrá tildar tal afirmación de exagerada, nunca de infundada”.
Luego de esta introducción y aclarando que no siempre es necesario obsesionarse con buscar términos rebuscados[7], el filólogo lleva a cabo una revisión pormenorizada de algunas vaguedades o imprecisiones del español de Argentina como el uso de prolijo para referirse a ‘esmerado’, ‘cuidadoso’, incluso ‘hábil’ (v. gr., Mi cocinera es muy prolija) y la confusión del vulgo entre palabras como cojo y rengo, o entre preposiciones como para y hacia (Cfr. Corominas, 1940b).
4. 3 Historia y métodos de la etimología
Este extensísimo artículo aparecido en el diario Los Andes en el año 1940 constituye una perfecta iniciación académica para los lectores cultos que se interesan por temas de etimología y posee plena vigencia en la actualidad. Está escrito en un registro muy formal y culto. Comienza con una expresión de la admiración del autor por el interés que demuestran por la etimología de las palabras las “personas cultas no iniciadas”. El autor aclara que se trata de una materia que requiere gran preparación y especialización.
El artículo se centra en varios puntos: realiza una reseña histórica de las tendencias que han imperado en los estudios etimológicos, proporciona una idea de los métodos actuales para averiguar los étimos, ilustra sobre la repartición del léxico castellano desde el punto de vista de las varias lenguas que le sirvieron de fuente e indica los libros que puede consultar el lector profano que se preocupa de la etimología de un vocablo.
En cuanto a este último punto, el catalán denuncia que hay una grave laguna en materia de diccionarios etimológicos del español y se pregunta “¿Cuándo se llenará este vacío impropio de una lengua de civilización?” (Corominas, 1940c). Va anticipando así su deseo de contribuir con una obra de ese calibre a la lingüística hispánica. En el próximo artículo esta proyección se pone de manifiesto con mayor claridad.
4. 4 El patrimonio léxico argentino
El artículo que Corominas titula “El patrimonio léxico argentino” presenta dos importantes proyectos del Instituto de Lingüística: redactar un diccionario-suplemento de argentinismos y confeccionar un diccionario etimológico de la lengua. Luego de enunciar semejantes objetivos, Corominas hace un recorrido por su currículum para dejar clara su aptitud para iniciar la empresa. Entre los antecedentes que menciona se encuentran su formación en la “escuela madrileña de Menéndez Pidal y en la suiza de Jakob Jud” además de sus contactos con Antoine Meillet y Wilhelm Meyer-Lübke (Corominas, 1941a)[8].
No deja de señalar que el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Amado Alonso, ya tiene un camino recorrido, pero afirma que se ha centrado en las áreas de la dialectología y la estilística. El instituto de la Universidad Nacional de Cuyo tendrá como especialidad la materia lexicográfica.
Como ya había señalado su interés por lo regional cuyano, hace la siguiente aclaración:
Limitados en gramática a la observación y estudio de lo peculiar cuyano, en cuanto al Vocabulario ambicionamos proporcionar a la Argentina entera el primer diccionario de particularismos recogido y elaborado de acuerdo con todas las exigencias de la Lingüística. Por primera vez en un diccionario de americanismos, ninguno de sus artículos carecerá de aquellos datos que permiten al filólogo someterlo a una crítica severa; indicación exacta de la fuente, ejemplos explícitos de autores y del uso vivo, datos precisos sobre la antigüedad, sobre el origen y sobre la extensión geográfica, y aquellos pormenores relativos a la pronunciación y al régimen de cada palabra que en casi todos los léxicos suelen echarse de menos (Corominas, 1941a).
Como puede apreciarse en el fragmento anterior, el catalán presenta ya un plan de trabajo detallado, que ya estaba aplicando en sus fichas lexicográficas destinadas a la creación del que luego sería su Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, como se observa aquí: “Ambas obras: diccionario-suplemento de argentinismos y diccionario etimológico de la lengua ya no son meros proyectos. En embrión o en proceso de crecimiento se encuentran ya en nuestro fichero. En catorce meses de vida el Instituto ha reunido ya la cifra respetable de 23.500 fichas” (Corominas, 1941a).
5. Consultas de lenguaje
Esta sección del diario Los Andes comenzó a publicarse en octubre de 1941. Se transcribe aquí el anuncio completo del inicio de esta sección del diario del día 18 de octubre de 1941:
CONSULTAS DE LENGUAJE
Iniciaremos esta sección desde mañana domingo
Bajo la denominación del epígrafe y en este mismo lugar de la página iniciaremos desde mañana la publicación de pequeñas notas de carácter filológico y gramatical, que redactará y dirigirá un autorizado especialista en la materia. Será, desde luego, un aporte significativo a la obra de divulgación del arte de hablar y de escribir con adecuada propiedad, empleando las palabras, giros prosódicos, referencias sintácticas, locuciones, etc., de acuerdo con la conveniencia de lograr en lo posible la mayor pureza idiomática, ya en el sentido de la ortografía de las palabras como en el de la corrección y elegancia de su uso en la oración. No se tratará de publicar lecciones de gramática, es decir, muestras de tono y forma escolásticos, sino que el director de la sección, vastamente informado acerca de los misterios y bellezas de nuestra lengua, expondrá sus conocimientos con propósitos de colaboración filológica.
Es necesario divulgar esos conocimientos por el conducto de la prensa y mediante formas prácticas y claras que permitan una fácil comprensión. Se escribe mucho, pero no correctamente, y sin duda se habla a veces sin tener la menor idea del concepto y significado de las palabras. Las notas relativas a “Consultas de lenguaje” procurarán resolver los problemas de la impropiedad gramatical en que suele incurrirse con frecuencia, además de contribuir a la pureza del estilo y a su belleza literaria. Estas notas se publicarán en nuestras ediciones dominicales.
Las diversas consultas que se resolvieron no se desarrollan aquí por falta de espacio. Solo se detallan sus títulos a continuación:
• 19/10/1941: Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos en ‑iar.
• 26/10/1941: Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos terminados en -uar y -ear.
• 02/11/1941: Consultas de lenguaje: Fútil. Miniatura. Chetnik. Pasiva de obligación.
• 9/11/1941: Consultas de lenguaje: Tópico.
• 16/11/1941: Consultas de lenguaje: Instancia. Pasiva refleja. De modo de.
• 23/11/1941: Consultas de lenguaje: Nombres geográficos de actualidad.
• 30/11/1941: Consultas de lenguaje: A cargo. Al mando.
• 7/12/1941: Consultas de lenguaje: Anglicismos periodísticos.
• 14/12/1941: Consultas de lenguaje: Sentir. Oír.
• 21/12/1941: Consultas de lenguaje: Demagogía. Domínico.
• 28/12/1941: Consultas de lenguaje: Penitenciaria. Blitzkrieg.
• 4/01/1942: Consultas de lenguaje: Separata. Ley.
• 11/01/1942: Consultas de lenguaje: Precaucioso. Acusar recibo.
• 18/01/1942: Consultas de lenguaje: Malaca. Habitat.
• 25/01/1942: Consultas de lenguaje: Autarquía.
• 1/02/1942: Consultas de lenguaje: Hender. Verter.
6. El Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (DCELC)
Sobre este particular, no se entrará en mayor detalle por tratarse de la faceta más conocida del Corominas mendocino[9]. Solo se señalará que implicó un trabajo enorme de extracción sistemática de léxico de todo libro o revista que tuviera al alcance el filólogo. En sus fichajes fue de ayuda Aurelio Bujaldón, quien luego, en un artículo periodístico con motivo de la imposición de una placa con el nombre de Corominas en el instituto que el catalán fundara, agradeció la inclusión de su nombre en la Introducción de del su DCELC (Bujaldón, 2008).
Además de llenar el vacío en materia etimológica del español, el DCELC tendría otras virtudes, entre las cuales se pueden mencionar sus 28 páginas de indicaciones bibliográficas y la inclusión de variados aspectos en cada artículo lexicográfico, que pueden apreciarse en la descripción que el mismo Corominas (1954: 12-15) hace de la estructura de estos:
Empieza cada uno por un resumen en pocas palabras de lo que se sabe de la etimología con toda seguridad […]. Una vez establecido claramente lo que hay de cierto, no hay inconveniente en hacer un lugar, en el cuerpo del artículo, a las especulaciones más audaces […]. Sigue luego la fecha de primera aparición del vocablo en textos escritos, precedida de la abreviatura 1.ª doc. […]. Después de la primera documentación viene, en párrafo aparte, el cuerpo del artículo, donde figuran: a) la bibliografía acerca de la palabra; b) todos los datos lexicográficos, antiguos y modernos, literarios y dialectales; y c) los razonamientos y discusiones etimológicas. En calidad de apéndice, los artículos pueden llevar cierto número de palabras, tratadas en principio más sumariamente, y relacionadas por modos diversos con el epígrafe. Hay sobre todo los derivados y compuestos, estudiados al final […]. También pueden ir en calidad de apéndice palabras que parecen emparentadas y no lo son, o es dudoso.
Por último, no es menos destacable el aspecto crítico de su labor y el comparativo de dialectos y lenguas diversas (Cfr. Corominas, 1954: 11).
7. El cierre del DCELC y la partida de Corominas a los EE. UU.
En 1943, luego de tres años de trabajo, Corominas contaba con 83 300 fichas lexicográficas. En 1944, comenzó con la interpretación de los materiales reunidos, pero se dio cuenta de que debía continuar la indagación bibliográfica en otro lugar. Pensó en volver a Europa, o, si esto todavía no le resultaba posible, establecerse en los Estados Unidos. Con este propósito escribió a varios maestros y amigos, entre ellos Ramón Menéndez Pidal de la Universidad de Madrid; Américo Castro de la Universidad de Princeton; Amado Alonso del Instituto de Filología en Buenos Aires y Leo Spitzer de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, a fin de que le ayudaran a encontrar un puesto académico.
El 19 de junio, 1945 fue beneficiado con la beca Guggenheim para la preparación del Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana. A mediados de noviembre los profesores de la Universidad Nacional de Cuyo le ofrecieron una cena de homenaje y despedida con motivo de su traslado a los Estados Unidos; el 27 del mismo mes Corominas y su esposa se embarcaron para Nueva York.
Finalizado el periodo de la beca, se hizo cargo del puesto de Assistant Professor en la Universidad de Chicago. En 1947, inició la redacción del Diccionario. En 1951, dio por concluida la labor.
Los numerosos avatares por los que debió pasar Corominas para la publicación de su Diccionario no se desarrollarán aquí en profundidad por escapar a su etapa en la Argentina. Solo se tomarán algunos apuntes para dar cierre al tema del diccionario, gestado en Mendoza, Argentina[10].
El catalán había recibido dos propuestas de publicación de su trabajo, una de la editorial suiza Franke y otra de Chicago, pero deseaba publicarlo en España, para lo cual pidió ayuda a Menéndez Pidal. Se interesó en el DCELC Rafael de Balbín, director del Instituto Miguel de Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero ponía como condición de publicación que se le asegurara que esta no implicaría el regreso de Corominas a España.
Todos los intentos de Corominas de reintegrarse a la universidad española se vieron frustrados, por lo cual el filólogo se decidiò por Franke. Cuando Corominas había enviado la mitad de su Diccionario a Franke, falleció su contacto, Jakob Jud. La editorial creyó entonces necesario solicitar un nuevo informe confidencial a Walter vonWartburg (rival de Jud). A pesar de ser positivo, el memorando sugería que el diccionario se podía abreviar considerablemente (y así ahorrar en el costo de la obra). Corominas no aceptó esto. Afortunadamente, la editora le pidió opinión también a Dámaso Alonso y este apoyó a Corominas. Gracias a la intervención de Dámaso Alonso y Menéndez Pidal con Gredos, esta editorial se involucró y se aceptó la obra. La lentitud para la edición preocupaba a Corominas porque estaba viendo la luz en esos momentos otro diccionario etimológico, el de García de Diego[11]. Sin embargo, todo se resolvió favorablemente, pues el diccionario de Corominas logró publicarse en sus cuatro tomos entre 1954 y 1957 y se constituyó en el más completo diccionario de su índole hasta el día de hoy, al punto de que se ha hablado de la “dictadura del diccionario de Corominas” (Colón, 1994: 607, citado por Carriazo Ruiz, 2017: 8).
8. Conclusión
Las vicisitudes de la guerra conllevan cambios inesperados y reacomodamientos. Esto le sucedió a Corominas, que se vio obligado a exiliarse de España a causa de la Guerra Civil española. El paso de Joan Corominas por Mendoza trajo a su vida cambios como el interés por el habla argentina en general, y por lo propio de la región de Cuyo, en particular. Además, el exilio lo llevó a aplazar su deseo de confeccionar un diccionario del catalán y, en cambio, comenzar a redactar un diccionario etimológico del español. Si bien la provincia se encontraba un tanto aislada del mundo científico que interesaba al filólogo, la tranquilidad del lugar y una vida social menos agitada le permitieron dedicar innumerables horas al trabajo a la investigación de la lengua y al fichaje lexicográfico. En cuanto a lo institucional, realizó una importante labor fundadora con la creación del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo y de su revista Anales del Instituto de Lingüística (en el año 1940). En el marco de esta publicación periódica, pero también en muchas otras revistas, el catalán hizo públicos sus diversos avances investigativos. No descuidó la divulgación científica, que se materializó en sus aportes al diario Los Andes. Tan fructífera actividad de Corominas en Mendoza lo llevó al reconocimiento del mundo anglosajón y facilitó su traslado a los EE.UU. Allí también dejó su marca, pero eso es tema de otra investigación. Estas páginas solo han alcanzado a dar un panorama del trabajo incansable y vocacional del maestro en la provincia de Mendoza (Argentina) y a revalorizarlo, además de mostrar el interés que el autor manifestó por esta región, que se materializó sobre todo en la focalización de su atención en el habla cuyana.
Bibliografía
Fuentes primarias
Corominas, Joan. 1940a. “El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo”. En: Los Andes, año LVIII 18.491, 7 [18/05/1940].
Corominas, Joan. 1940b. “Debemos enriquecer nuestro vocabulario matizándolo”. En: Los Andes, año LVIII 18.543, 6 [09/07/1940].
Corominas, Joan. 1940c. “Historia y métodos de la etimología”. En: Los Andes, año LVIII 18.611, 14 [5/09/1940].
Corominas, Joan. 1941a. “El patrimonio léxico argentino”. En: Los Andes, año LIX 18.994, 10 [05/10/1941].
Corominas, Joan. 1941b. “Consultas de lenguaje: Iniciaremos esta sección desde mañana domingo”. En: Los Andes, año LIX 19.007, 6 [18/10/1941].
Corominas, Joan. 1941c. “Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos en –iar”. En: Los Andes, año LIX 19.008, 8 [19/10/1941].
Corominas, Joan. 1941d. “Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos terminados en -uar y -ear”. En: Los Andes, año LIX 19.015, 8 [26/10/1941].
Corominas, Joan. 1941e. “Consultas de lenguaje: Fútil. Miniatura. Chetnik”. En: Pasiva de obligación. Los Andes, año LIX 19.022, 8 [02/11/1941].
Corominas, Joan. 1941f. “Consultas de lenguaje: Tópico”. En: Los Andes, año LIX 19.029, 8 [9/11/1941].
Corominas, Joan. 16/11/1941g. “Consultas de lenguaje: Instancia. Pasiva refleja. De modo de”. En: Los Andes, año LIX 19.036, 10 [16/11/1941].
Corominas, Joan. 1941h. “Consultas de lenguaje: Nombres geográficos de actualidad”. En: Los Andes, año LIX, 8 [23/11/1941].
Corominas, Joan. 1941i. “Consultas de lenguaje: A cargo. Al mando”. En: Los Andes, año LIX 19.050, 8 [30/11/1941].
Corominas, Joan. 1941j. “Consultas de lenguaje: Anglicismos periodísticos”. En: Los Andes, año LIX 19.057, 8 [7/12/1941].
Corominas, Joan. 1941k. “Consultas de lenguaje: Sentir. Oír”. En: Los Andes, año LIX [14/12/1941].
Corominas, Joan. 1941. “Consultas de lenguaje: Demagogía. Domínico”. En: Los Andes, año LIX [21/12/1941].
Corominas, Joan. 1941m. “Consultas de lenguaje: Penitenciaria. Blitzkrieg”. En: Los Andes, año LIX, 10 [28/12/1941].
Corominas, Joan. 1941ñ. “Rasgos semánticos nacionales”. En: Anales del Instituto de Lingüística I, 1-29.
Corominas, Joan. 1942a. “Consultas de lenguaje: Separata. Ley”. En: Los Andes, año LX 19.084, 8 [4/01/1942].
Corominas, Joan. 1942b. “Consultas de lenguaje: Precaucioso. Acusar recibo”. En: Los Andes, año LX 19 091, 6 [11/01/1942].
Corominas, Joan. 1942c. “Consultas de lenguaje: Malaca. Habitat”. En: Los Andes, año LX 19.098, 8 [18/01/1942].
Corominas, Joan. 1942d. “Consultas de lenguaje: Autarquía”. En: Los Andes, año LX 19.115, 8 [25/01/1942].
Corominas, Joan. 1942e. “Consultas de lenguaje: Hender. Verter”. En: Los Andes, año LX 19.112, 6 [01/02/1942].
Corominas, Joan. 1942f. “Espigueo del latín vulgar”. En: Anales del Instituto de Lingüística II, 128-154.
Corominas, Joan. 1943a. “Toponomástica cuyana”. En: Anales del Instituto de Etnografía americana 3, 95-126.
Corominas, Joan. 1943b. “Las vidas de santos rosellonesas”. En: Anales del Instituto de Lingüística III, 126-211.
Corominas, Joan. 1944. “Occidentalismos americanos”. En: Indianorománica (Revista de Filología Hispánica) VI.2, 139-175; 209-254.
Corominas, Joan. 1954-1957. Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, vol. I. Madrid: Gredos / Berna: Francke.
Corominas, Joan. 1958. “Suggestions on the origin of some old place names in Castilian Spain”. En: Romanica. Festschrift für Gerhard Rohlfs. Halle: Niemeyer, 97-120.
Corominas, Joan. 1972. Tópica hespérica: Estudios sobre los antigues dialectes, el sustrato y la toponímia romances, 2 vols. Madrid: Gredos.
Corominas, Joan. & Pascual, José Antonio. 1980-1991. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, 6 vols. Madrid: Gredos.
Fuentes secundarias
Abad Nebot, Francisco. 2010. “La escuela filológica de Ramón Menéndez Pidal”. En: El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas (con un homenaje a Rafael Lapesa). Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 91-113.
Bujaldón, Aurelio. 2008. “El profesor español Juan Corominas en la UNCuyo”. En: Diario Los Andes, 11 de julio de 2008. Disponible en: http://www.losandes.com.ar/noticia/escribeel lector-369160 [Consulta: 30/01/17].
Carriazo Ruiz, José Ramón. 2017. “Diccionarios etimológicos”. En: Estudios de Lingüística del Español 38, 7-33.
Centro de Documentación Histórica de la Universidad Nacional de Cuyo. Legajo de Joan Corominas digitalizado para su uso académico.
Ferrer i Costa, Josep & Fradera Barceló, Maria & Roig Orriols, Anna. 2006. Joan Coromines, una vida per a les llengües. Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació i Universitats.
Frago Gracia, Juan Antonio. 2008. “Marinerismos de tierra adentro. Del Río de la Plata a México”. En: Boletín de Filología XLIII, 63-82.
Fundació Pere Coromines. La Fundació. Disponible en: http://www.fundaciocoromines.cat/ [Consulta: 01/11/2016].
Pérez Pascual, José Ignacio. 2007. “Joan Coromines y el Diccionario crítico etimológico castellano”. En: Zeitschrift für Katalanistik 20, 83-100.
Pérez Pascual, José Ignacio. 2009. “Observaciones sobre la publicación del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Joan Coromines”. En: Revista de Lexicografía
XV (2009), 99-133. Disponible en: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/7661 [Consulta: 09/03/17].
Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. 23.ª edición. Madrid: Espasa. Disponible en: http://dle.rae.es/ [Consulta: 10/10/16].
Rasico, Philip D. 2007. “Conferencia: Joan Corominas en el Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo, 1939-1946”. En: Anales del Instituto de Lingüística 30-31, 13-28.
Universidad Nacional de Cuyo. Historia. Disponible en: http://www.uncuyo.edu.ar/resenahistorica [Consulta: 16/01/17].
El paso de Joan Corominas por Argentina
1. Cómo llegó Corominas a Mendoza
La figura de Joan Coromines i Vigneaux (Barcelona, 1905-1997) es muy conocida y renombrada entre los especialistas en estudios románicos por su importante labor filológica sobre la etimología, la filología y la lexicografía del español y del catalán. No se llevará a cabo aquí un recorrido detallado por su vida y obra[1], sino que se revisará uno de sus aspectos menos abordados por los especialistas hasta el momento: la actividad del filólogo durante su estancia en la provincia de Mendoza, Argentina. Este escrito se detiene en un corpus muy poco atendido de Corominas, constituido por sus publicaciones en la prensa periódica en su período mendocino y apunta a valorar la calidad del trabajo iniciador del catalán y a vislumbrar cómo en esta etapa de su práctica académica se puede encontrar en germen gran parte de su proceder en años posteriores.
El 7 de febrero de 1939, a consecuencia del colapso de la Segunda República Española, Corominas se vio obligado a exiliarse de España. Atravesó la frontera rumbo a Francia y se reunió con algunos familiares mientras su maestro Menéndez Pidal, Amado Alonso y Ricardo Rojas hacían gestiones para conseguirle un puesto en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, Argentina). Esta institución había sido fundada recientemente, en marzo, e inauguraba sus clases el próximo mes de agosto[2].
Entre otras garantías exigidas, Menéndez Pidal tuvo que asegurarle con firmeza al gobierno argentino que Corominas no profesaba ideas extremas y no había tenido actividad política alguna. De hecho, el propio Corominas fue advertido por el rector de la universidad, Edmundo Correas, sobre esta condición para su ingreso al país: “Debe ser absolutamente neutral en materia política dentro y fuera de la Universidad”[3].
El 17 de octubre de 1939, Corominas y su familia lograron embarcarse en el barco Massilia con un visado firmado por Pablo Neruda, quien era entonces cónsul de Chile para la emigración española en Francia. Parte de la familia se quedó en Buenos Aires. Joan y su esposa continuaron su camino hacia Mendoza.
2. El trabajo de Joan Corominas en la Universidad Nacional de Cuyo
El lingüista se incorporó a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) como profesor. Pocos días después de haberse instalado en Mendoza, recibió la noticia de que había fallecido en Buenos Aires su querido padre, al que se referiría como “padre del cuerpo y del espíritu” (Corominas, 1954-1957: 7).
En enero de 1940, Corominas creó el Instituto de Lingüística y el 16 de abril del mismo año le fue encargada la dirección de este. Al mismo tiempo, fundó la revista Anales del Instituto de Lingüística, cuyos tres primeros volúmenes dirigiría personalmente, y fue nombrado catedrático de Gramática Castellana Superior en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, y de Castellano y Literatura en la Escuela de Lenguas Vivas de dicha universidad.
Su posición era muy buena; sin embargo, consideraba que le sería muy difícil en su aislamiento continuar su formación lingüística (Cfr. Rasico, 2007: 6), pensaba que podía hallar algo mejor en Norteamérica. No obstante esta intranquilidad, en enero de 1940 rechazó la oferta de una cátedra de Filología en Ecuador.
Se dedicó a generar las condiciones apropiadas para su trabajo en Mendoza. En primer lugar, equipó la biblioteca del instituto y luego continuó con la Biblioteca Central de la Universidad. Así describe el filólogo este trabajo en una de sus contribuciones al diario Los Andes:
Dotados de recursos económicos increíblemente reducidos, prácticamente sin personal, no hemos esperado las mejoras prometidas para empezar a dar fruto. Se ha formado una biblioteca especializada que ya reúne unos 600 volúmenes, más de 100 folletos y 30 mapas. Ordenado este núcleo propio y catalogado alfabética y temáticamente, se encontró tiempo para realizar la misma labor en la Biblioteca Central de la Universidad, labor que consideramos previa a toda obra de investigación que se lleve a cabo en Cuyo, y que abarcó al terminarse una masa bibliográfica no inferior a 10.000 volúmenes (Corominas, 1941: 10).
En esta contribución, el filólogo hace una indicación importante. Afirma que la tarea del instituto consistirá en la realización de dos obras capitales para la alta cultura de la Argentina: un diccionario-suplemento de argentinismos y un diccionario etimológico de la lengua.
En otro artículo aparecido en mayo en Los Andes, titulado “El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo” sintetiza el objetivo principal de esta institución: el “estudio de la lengua viva y el habla vulgar de las provincias de Cuyo en lo que tienen de peculiar frente al castellano común” (Corominas, 1940a: 7). Detalla, además, las temáticas específicas que se desean atender especialmente: a) el léxico (acepciones, connotaciones o matices de significado propios de la zona) y b) la onomástica: nombres de personas, toponimia (que implica conocer vocabulario técnico de las actividades regionales como la vitivinicultura y las industrias locales).
La metodología de recolección del habla regional tiene que ver con las aficiones de Corominas al excursionismo y andinismo. La detalla así: “en todos los departamentos y distritos se recogerá oralmente toda la toponimia procediendo para ello a excursiones sobre el terreno en compañía de baquianos” (Corominas, 1940a: 7). En relación con estos intereses, cabe mencionar que Corominas fue miembro de la Comisión de Divulgación Científica del Club Andinista de Mendoza, donde impartió la conferencia Toponimia andina y organizó escaladas a cerros.
En octubre de 1941, Corominas pronunció una conferencia titulada Rasgos semánticos nacionales en la Universidad Nacional de Cuyo, que se publicaría en el primer volumen de los Anales del Instituto de Lingüística. Nuevos artículos de su autoría aparecerían luego en los Anales: “Espigueo de latín vulgar”, “Las vidas de santos rosellonesas” y “Occidentalismos americanos”.
Otras publicaciones del catalán fueron las siguientes: un artículo en De ‘Spíritus’: Revista de los Alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (1940), un artículo titulado “Toponomástica cuyana: Orientaciones” en la revista Anales del Instituto de Etnografía Americana de esta universidad y 21 contribuciones al diario Los Andes entre 1940 y 1942.
Algunas de las contribuciones aparecidas en Los Andes fueron las siguientes: “El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo” (18 de mayo de 1940), “Debemos enriquecer nuestro vocabulario matizándolo” (9 de julio de 1940); “Historia y métodos de la etimología” (5 de septiembre de 1940) y “El patrimonio léxico argentino” (5 de octubre de 1941). El resto de los aportes del catalán apareció en una sección semanal que se denominó Consultas de lenguaje.
Como puede apreciarse, las producciones científicas y de divulgación de Corominas respondían a sus intereses generales, pero siempre buscando dar una respuesta al medio, interesado en lo regional. En el próximo apartado se pasará revista a los diversos artículos que publico el filólogo catalán en su periodo cuyano.
3. 1 Publicaciones de Corominas en su etapa mendocina
3.1.1 Rasgos semánticos nacionales
El artículo “Rasgos semánticos nacionales” formó parte del ejemplar de la revista Anales del Instituto de Lingüística correspondiente al año 1941 (aparecido en 1942). Este primer número de los anales contiene un prólogo titulado “Al lector” en el que Corominas enfatiza la labor fundadora de su trabajo en la UNCuyo: “La presente es la primera publicación científica de la Universidad que se ha elaborado íntegramente en su seno. En uno de sus Institutos ha sido redactada la mayor parte de su contenido, y el resto aquí se ha traducido y anotado. Los materiales utilizados se han recogido por el Instituto en el año y medio que lleva de existencia: los libros, adquiridos uno a uno; las papeletas, escritas aquí desde la primera” (Corominas, 1941: 1). En estas líneas puede apreciarse el carácter fundador de la actividad de Corominas en el Instituto que luego llevaría su nombre. Además, por supuesto, puede apreciarse la formidable capacidad de trabajo del filólogo.
En cuanto al contenido del artículo “Rasgos semánticos nacionales”, este constituye una recopilación de características idiosincráticas del español de Argentina, entre las que figuran el uso de términos marítimos para la toponimia terrestre[4], la profusión del uso de acá (en detrimento de aquí), de las palabras del campo semántico de la ganadería (v. gr., gaucho, gauchada[5]) y del vocabulario militar (por el carácter militar de la colonización).
3.1.2 Espigueo de latín vulgar
El artículo titulado “Espigueo de latín vulgar” apareció en el tomo II del año 1942 de los Anales. Luego será incluido junto a otros artículos de Corominas sobre las temáticas de los antiguos dialectos, el sustrato y la toponimia romances en la antología en dos volúmenes titulada Tópica Hespérica (Corominas, 1972). Otro de los artículos que integran la colección, y que se comentará más adelante, es “Toponomástica cuyana”.
En “Espigueo de latín vulgar”, analiza diversas palabras problemáticas del español a la luz del latín vulgar. Si se revisan atentamente las palabras que selecciona para su “espigueo” llama la atención el hecho de que gran parte de ellas pertenece a la toponomástica. Por ejemplo, revisa espluga/espluca, que designa a una 'cavidad bajo una roca saliente en los Pirineos, no bastante profunda para llegar a ser una cueva' y quima, provincialismo de Asturias y Santander que hace referencia a la 'rama de un árbol' (del gr., CYMA, préstamo tardío; por eso conservó el sonido /k/ y no /Ɵ/) (Cfr. Corominas, 1942f: 134-140).
3.1.3 Las vidas de santos rosellonesas
En este artículo del tomo III del año 1943 de los Anales del Instituto de Lingüística, Corominas proporcionó a los romanistas “un texto inédito del s. XIII de extraordinario interés para la dialectología ibero y galorrománica” (Corominas, 1943b: 126). El contenido del artículo no se desarrolla aquí por cuestiones de espacio. Solo se resaltará un fragmento de este porque se relaciona con la coyuntura histórica del filólogo catalán y su exilio mendocino:
No era posible por desgracia en este verano trágico de 1939 sacar una copia completa de un manuscrito de 261 folios, ni por lo demás parecía necesario para mis propósitos, pues al fin y al cabo el interés mayor de la obra no es literario sino dialectológico y cronológico-lingüístico. Procedí, pues, a leer el manuscrito entero copiándolo parcialmente en la forma indicada, y me encontraba en la quinta parte del texto cuando, al empezar la invasión de Polonia, se cerró la Biblioteca para poner a salvo sus tesoros, y yo debí interrumpir mi trabajo. Mi tarea, tal como la había proyectado, había llegado, sin embargo, hasta más de la mitad, pues se comprende que al adelantar la lectura los extractos que sacaba eran cada vez más breves. Como no sé si jamás podré terminar mi interrumpido proyecto y como el material obtenido es ya suficiente para dar una idea casi completa de las aportaciones nuevas de este monumento lingüístico, me decido a darlo a conocer. Espero que baste mi trabajo para estimular a quien disponga de tiempo para publicar enteramente un manuscrito inédito de interés tan excepcional (Corominas, 1943: 128-129).
3.1.4 Toponomástica cuyana
En este artículo del tomo III del año 1943 de los Anales del Instituto de Etnografía americana, Corominas hace notar detalles “intrigantes” de la toponimia cuyana. Uno de ellos es el hecho de que muchos términos que no se utilizan en el habla cotidiana de los cuyanos sí permanezcan como topónimos. Por ejemplo, “Valle, sustituido por quebrada, sigue viviendo en nombres como Los Vallecitos (Luján, Cordón del Plata) […] Melocotón perdura ahí junto a durazno: Cerro del Melocotón (en el Paramillo, encima de Godoy Cruz), otro en Tupungato, etc. (Corominas, 1943a: 96-97).
Otras particularidades son: el sustrato aborigen de muchos topónimos, la extensión de significado de términos marítimos para referirse a elementos terrestres (ya comentada), acepciones nuevas en nombres de otra naturaleza (v. gr., cordón para ‘sierra’, dormida para ‘etapa de un camino’) y lo que Corominas considera lo más típico de la toponimia argentina: el empleo de nombres de colores para denominar cerros, ríos y otros parajes. gr., Cerro Colorado/Blanco/Negro/Morado).
Sobre los topónimos aborígenes, es necesario resaltar la seriedad con la que Corominas aborda este asunto. Diferencia los términos de origen quichua que se castellanizaron y que derivaron luego en topónimos (v. gr., El Totoral y Las Chacritas) de aquellos topónimos generados por la fusión de términos castellanos y quechuas como Realicó, que significa ‘agua del real’ (La Pampa) y Cudemanzano, cuyo significado es ‘manzano viejo’ (Neuquén). También existe el caso de términos españoles tomados por los aborígenes y derivados en topónimos como correl, caballo, potro, anca y cuchi (raíz de cochino, procedente de la interjección castellana para llamar al animal).
Como cierre de su exposición, Corominas sitúa en un ámbito modélico su escrito, pues a base de lo que ha expuesto en él, extrae los lineamientos para la realización de una investigación toponomástica: a) observar el área geográfica de las diferentes lenguas; b) prestar atención a las terminaciones características de cada zona; c) chequear las reglas gramaticales de la lengua fuente; d) revisar la fonética histórica; e) rastrear formas del término en cuestión en diversos documentos o registros orales si existen; f) no perder de vista los fonemas característicos de determinadas lenguas; g) llevar a cabo una comparación semántica de formas provenientes de zonas geográficas distantes, pero que podrían hallarse emparentadas por su significado; echar mano de los datos geográficos (por ejemplo, si en una zona hay muchas lagunas convendrá buscar varios topónimos con formas similares) y h) buscar datos históricos que confirmen u orienten la investigación toponomástica[6]. Nuevamente, confluyen en los intereses del filólogo catalán los intereses universales y los regionales sin conflicto alguno.
3.1.5 Occidentalismos americanos
Este artículo se publicó en el número de Indianorománica correspondiente al año 1944. Se trata de una separata de la Revista de Filología Hispánica (UBA, Buenos Aires). En este trabajo, Corominas se dedica a enumerar diversos términos del español de América que no provienen del castellano, sino que poseen un origen dialectal leonés (asturiano, etc.) o gallego portugués. Sin dudas, el habla de los argentinos despertaba gran interés en Corominas.
4. Contribuciones de Corominas al diario Los Andes
4. 1 El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo
Esta publicación del 18/05/1940 ya fue comentada brevemente arriba. Como se dijo, en este escrito el autor indica que el objetivo principal del Instituto de Lingüística será el estudio del habla de Cuyo. Corominas desarrolla con detalle cómo realizará la valoración científica de los ítems léxicos que se recojan en las excursiones locales. Proyecta confeccionar “una amplia base de comparación consistente en un fichero del lenguaje argentino en general, del hispanoamericano y del castellano clásico y preclásico, estos dos últimos solo en cuanto tengan interés directo para lo particular cuyano”.
Pero los ficheros no estaban orientados en el fondo solo a comparar los datos cuyanos con los del castellano peninsular, sino que el autor deseaba llevar a cabo estas compilaciones en orden a su ya proyectado diccionario etimológico del español, del que se hablará más adelante.
4. 2 Debemos enriquecer nuestro vocabulario matizándolo
En este artículo aparecido en Los Andes, Corominas (1940b) señala que hay frecuentes lamentaciones entre los argentinos por la pobreza de su vocabulario en relación con el español peninsular: “Muchos han señalado el peligro del uso tan copioso de términos como éste o coso, que sirven para indicarlo todo. Alguien ha llegado a decir que el vulgo de aquí no emplea otros calificativos valoradores que feo y lindo. Y a lo más se podrá tildar tal afirmación de exagerada, nunca de infundada”.
Luego de esta introducción y aclarando que no siempre es necesario obsesionarse con buscar términos rebuscados[7], el filólogo lleva a cabo una revisión pormenorizada de algunas vaguedades o imprecisiones del español de Argentina como el uso de prolijo para referirse a ‘esmerado’, ‘cuidadoso’, incluso ‘hábil’ (v. gr., Mi cocinera es muy prolija) y la confusión del vulgo entre palabras como cojo y rengo, o entre preposiciones como para y hacia (Cfr. Corominas, 1940b).
4. 3 Historia y métodos de la etimología
Este extensísimo artículo aparecido en el diario Los Andes en el año 1940 constituye una perfecta iniciación académica para los lectores cultos que se interesan por temas de etimología y posee plena vigencia en la actualidad. Está escrito en un registro muy formal y culto. Comienza con una expresión de la admiración del autor por el interés que demuestran por la etimología de las palabras las “personas cultas no iniciadas”. El autor aclara que se trata de una materia que requiere gran preparación y especialización.
El artículo se centra en varios puntos: realiza una reseña histórica de las tendencias que han imperado en los estudios etimológicos, proporciona una idea de los métodos actuales para averiguar los étimos, ilustra sobre la repartición del léxico castellano desde el punto de vista de las varias lenguas que le sirvieron de fuente e indica los libros que puede consultar el lector profano que se preocupa de la etimología de un vocablo.
En cuanto a este último punto, el catalán denuncia que hay una grave laguna en materia de diccionarios etimológicos del español y se pregunta “¿Cuándo se llenará este vacío impropio de una lengua de civilización?” (Corominas, 1940c). Va anticipando así su deseo de contribuir con una obra de ese calibre a la lingüística hispánica. En el próximo artículo esta proyección se pone de manifiesto con mayor claridad.
4. 4 El patrimonio léxico argentino
El artículo que Corominas titula “El patrimonio léxico argentino” presenta dos importantes proyectos del Instituto de Lingüística: redactar un diccionario-suplemento de argentinismos y confeccionar un diccionario etimológico de la lengua. Luego de enunciar semejantes objetivos, Corominas hace un recorrido por su currículum para dejar clara su aptitud para iniciar la empresa. Entre los antecedentes que menciona se encuentran su formación en la “escuela madrileña de Menéndez Pidal y en la suiza de Jakob Jud” además de sus contactos con Antoine Meillet y Wilhelm Meyer-Lübke (Corominas, 1941a)[8].
No deja de señalar que el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, dirigido por Amado Alonso, ya tiene un camino recorrido, pero afirma que se ha centrado en las áreas de la dialectología y la estilística. El instituto de la Universidad Nacional de Cuyo tendrá como especialidad la materia lexicográfica.
Como ya había señalado su interés por lo regional cuyano, hace la siguiente aclaración:
Limitados en gramática a la observación y estudio de lo peculiar cuyano, en cuanto al Vocabulario ambicionamos proporcionar a la Argentina entera el primer diccionario de particularismos recogido y elaborado de acuerdo con todas las exigencias de la Lingüística. Por primera vez en un diccionario de americanismos, ninguno de sus artículos carecerá de aquellos datos que permiten al filólogo someterlo a una crítica severa; indicación exacta de la fuente, ejemplos explícitos de autores y del uso vivo, datos precisos sobre la antigüedad, sobre el origen y sobre la extensión geográfica, y aquellos pormenores relativos a la pronunciación y al régimen de cada palabra que en casi todos los léxicos suelen echarse de menos (Corominas, 1941a).
Como puede apreciarse en el fragmento anterior, el catalán presenta ya un plan de trabajo detallado, que ya estaba aplicando en sus fichas lexicográficas destinadas a la creación del que luego sería su Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, como se observa aquí: “Ambas obras: diccionario-suplemento de argentinismos y diccionario etimológico de la lengua ya no son meros proyectos. En embrión o en proceso de crecimiento se encuentran ya en nuestro fichero. En catorce meses de vida el Instituto ha reunido ya la cifra respetable de 23.500 fichas” (Corominas, 1941a).
5. Consultas de lenguaje
Esta sección del diario Los Andes comenzó a publicarse en octubre de 1941. Se transcribe aquí el anuncio completo del inicio de esta sección del diario del día 18 de octubre de 1941:
CONSULTAS DE LENGUAJE
Iniciaremos esta sección desde mañana domingo
Bajo la denominación del epígrafe y en este mismo lugar de la página iniciaremos desde mañana la publicación de pequeñas notas de carácter filológico y gramatical, que redactará y dirigirá un autorizado especialista en la materia. Será, desde luego, un aporte significativo a la obra de divulgación del arte de hablar y de escribir con adecuada propiedad, empleando las palabras, giros prosódicos, referencias sintácticas, locuciones, etc., de acuerdo con la conveniencia de lograr en lo posible la mayor pureza idiomática, ya en el sentido de la ortografía de las palabras como en el de la corrección y elegancia de su uso en la oración. No se tratará de publicar lecciones de gramática, es decir, muestras de tono y forma escolásticos, sino que el director de la sección, vastamente informado acerca de los misterios y bellezas de nuestra lengua, expondrá sus conocimientos con propósitos de colaboración filológica.
Es necesario divulgar esos conocimientos por el conducto de la prensa y mediante formas prácticas y claras que permitan una fácil comprensión. Se escribe mucho, pero no correctamente, y sin duda se habla a veces sin tener la menor idea del concepto y significado de las palabras. Las notas relativas a “Consultas de lenguaje” procurarán resolver los problemas de la impropiedad gramatical en que suele incurrirse con frecuencia, además de contribuir a la pureza del estilo y a su belleza literaria. Estas notas se publicarán en nuestras ediciones dominicales.
Las diversas consultas que se resolvieron no se desarrollan aquí por falta de espacio. Solo se detallan sus títulos a continuación:
• 19/10/1941: Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos en ‑iar.
• 26/10/1941: Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos terminados en -uar y -ear.
• 02/11/1941: Consultas de lenguaje: Fútil. Miniatura. Chetnik. Pasiva de obligación.
• 9/11/1941: Consultas de lenguaje: Tópico.
• 16/11/1941: Consultas de lenguaje: Instancia. Pasiva refleja. De modo de.
• 23/11/1941: Consultas de lenguaje: Nombres geográficos de actualidad.
• 30/11/1941: Consultas de lenguaje: A cargo. Al mando.
• 7/12/1941: Consultas de lenguaje: Anglicismos periodísticos.
• 14/12/1941: Consultas de lenguaje: Sentir. Oír.
• 21/12/1941: Consultas de lenguaje: Demagogía. Domínico.
• 28/12/1941: Consultas de lenguaje: Penitenciaria. Blitzkrieg.
• 4/01/1942: Consultas de lenguaje: Separata. Ley.
• 11/01/1942: Consultas de lenguaje: Precaucioso. Acusar recibo.
• 18/01/1942: Consultas de lenguaje: Malaca. Habitat.
• 25/01/1942: Consultas de lenguaje: Autarquía.
• 1/02/1942: Consultas de lenguaje: Hender. Verter.
6. El Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (DCELC)
Sobre este particular, no se entrará en mayor detalle por tratarse de la faceta más conocida del Corominas mendocino[9]. Solo se señalará que implicó un trabajo enorme de extracción sistemática de léxico de todo libro o revista que tuviera al alcance el filólogo. En sus fichajes fue de ayuda Aurelio Bujaldón, quien luego, en un artículo periodístico con motivo de la imposición de una placa con el nombre de Corominas en el instituto que el catalán fundara, agradeció la inclusión de su nombre en la Introducción de del su DCELC (Bujaldón, 2008).
Además de llenar el vacío en materia etimológica del español, el DCELC tendría otras virtudes, entre las cuales se pueden mencionar sus 28 páginas de indicaciones bibliográficas y la inclusión de variados aspectos en cada artículo lexicográfico, que pueden apreciarse en la descripción que el mismo Corominas (1954: 12-15) hace de la estructura de estos:
Empieza cada uno por un resumen en pocas palabras de lo que se sabe de la etimología con toda seguridad […]. Una vez establecido claramente lo que hay de cierto, no hay inconveniente en hacer un lugar, en el cuerpo del artículo, a las especulaciones más audaces […]. Sigue luego la fecha de primera aparición del vocablo en textos escritos, precedida de la abreviatura 1.ª doc. […]. Después de la primera documentación viene, en párrafo aparte, el cuerpo del artículo, donde figuran: a) la bibliografía acerca de la palabra; b) todos los datos lexicográficos, antiguos y modernos, literarios y dialectales; y c) los razonamientos y discusiones etimológicas. En calidad de apéndice, los artículos pueden llevar cierto número de palabras, tratadas en principio más sumariamente, y relacionadas por modos diversos con el epígrafe. Hay sobre todo los derivados y compuestos, estudiados al final […]. También pueden ir en calidad de apéndice palabras que parecen emparentadas y no lo son, o es dudoso.
Por último, no es menos destacable el aspecto crítico de su labor y el comparativo de dialectos y lenguas diversas (Cfr. Corominas, 1954: 11).
7. El cierre del DCELC y la partida de Corominas a los EE. UU.
En 1943, luego de tres años de trabajo, Corominas contaba con 83 300 fichas lexicográficas. En 1944, comenzó con la interpretación de los materiales reunidos, pero se dio cuenta de que debía continuar la indagación bibliográfica en otro lugar. Pensó en volver a Europa, o, si esto todavía no le resultaba posible, establecerse en los Estados Unidos. Con este propósito escribió a varios maestros y amigos, entre ellos Ramón Menéndez Pidal de la Universidad de Madrid; Américo Castro de la Universidad de Princeton; Amado Alonso del Instituto de Filología en Buenos Aires y Leo Spitzer de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, a fin de que le ayudaran a encontrar un puesto académico.
El 19 de junio, 1945 fue beneficiado con la beca Guggenheim para la preparación del Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana. A mediados de noviembre los profesores de la Universidad Nacional de Cuyo le ofrecieron una cena de homenaje y despedida con motivo de su traslado a los Estados Unidos; el 27 del mismo mes Corominas y su esposa se embarcaron para Nueva York.
Finalizado el periodo de la beca, se hizo cargo del puesto de Assistant Professor en la Universidad de Chicago. En 1947, inició la redacción del Diccionario. En 1951, dio por concluida la labor.
Los numerosos avatares por los que debió pasar Corominas para la publicación de su Diccionario no se desarrollarán aquí en profundidad por escapar a su etapa en la Argentina. Solo se tomarán algunos apuntes para dar cierre al tema del diccionario, gestado en Mendoza, Argentina[10].
El catalán había recibido dos propuestas de publicación de su trabajo, una de la editorial suiza Franke y otra de Chicago, pero deseaba publicarlo en España, para lo cual pidió ayuda a Menéndez Pidal. Se interesó en el DCELC Rafael de Balbín, director del Instituto Miguel de Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pero ponía como condición de publicación que se le asegurara que esta no implicaría el regreso de Corominas a España.
Todos los intentos de Corominas de reintegrarse a la universidad española se vieron frustrados, por lo cual el filólogo se decidiò por Franke. Cuando Corominas había enviado la mitad de su Diccionario a Franke, falleció su contacto, Jakob Jud. La editorial creyó entonces necesario solicitar un nuevo informe confidencial a Walter vonWartburg (rival de Jud). A pesar de ser positivo, el memorando sugería que el diccionario se podía abreviar considerablemente (y así ahorrar en el costo de la obra). Corominas no aceptó esto. Afortunadamente, la editora le pidió opinión también a Dámaso Alonso y este apoyó a Corominas. Gracias a la intervención de Dámaso Alonso y Menéndez Pidal con Gredos, esta editorial se involucró y se aceptó la obra. La lentitud para la edición preocupaba a Corominas porque estaba viendo la luz en esos momentos otro diccionario etimológico, el de García de Diego[11]. Sin embargo, todo se resolvió favorablemente, pues el diccionario de Corominas logró publicarse en sus cuatro tomos entre 1954 y 1957 y se constituyó en el más completo diccionario de su índole hasta el día de hoy, al punto de que se ha hablado de la “dictadura del diccionario de Corominas” (Colón, 1994: 607, citado por Carriazo Ruiz, 2017: 8).
8. Conclusión
Las vicisitudes de la guerra conllevan cambios inesperados y reacomodamientos. Esto le sucedió a Corominas, que se vio obligado a exiliarse de España a causa de la Guerra Civil española. El paso de Joan Corominas por Mendoza trajo a su vida cambios como el interés por el habla argentina en general, y por lo propio de la región de Cuyo, en particular. Además, el exilio lo llevó a aplazar su deseo de confeccionar un diccionario del catalán y, en cambio, comenzar a redactar un diccionario etimológico del español. Si bien la provincia se encontraba un tanto aislada del mundo científico que interesaba al filólogo, la tranquilidad del lugar y una vida social menos agitada le permitieron dedicar innumerables horas al trabajo a la investigación de la lengua y al fichaje lexicográfico. En cuanto a lo institucional, realizó una importante labor fundadora con la creación del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo y de su revista Anales del Instituto de Lingüística (en el año 1940). En el marco de esta publicación periódica, pero también en muchas otras revistas, el catalán hizo públicos sus diversos avances investigativos. No descuidó la divulgación científica, que se materializó en sus aportes al diario Los Andes. Tan fructífera actividad de Corominas en Mendoza lo llevó al reconocimiento del mundo anglosajón y facilitó su traslado a los EE.UU. Allí también dejó su marca, pero eso es tema de otra investigación. Estas páginas solo han alcanzado a dar un panorama del trabajo incansable y vocacional del maestro en la provincia de Mendoza (Argentina) y a revalorizarlo, además de mostrar el interés que el autor manifestó por esta región, que se materializó sobre todo en la focalización de su atención en el habla cuyana.
Bibliografía
Fuentes primarias
Corominas, Joan. 1940a. “El plan de trabajo del Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo”. En: Los Andes, año LVIII 18.491, 7 [18/05/1940].
Corominas, Joan. 1940b. “Debemos enriquecer nuestro vocabulario matizándolo”. En: Los Andes, año LVIII 18.543, 6 [09/07/1940].
Corominas, Joan. 1940c. “Historia y métodos de la etimología”. En: Los Andes, año LVIII 18.611, 14 [5/09/1940].
Corominas, Joan. 1941a. “El patrimonio léxico argentino”. En: Los Andes, año LIX 18.994, 10 [05/10/1941].
Corominas, Joan. 1941b. “Consultas de lenguaje: Iniciaremos esta sección desde mañana domingo”. En: Los Andes, año LIX 19.007, 6 [18/10/1941].
Corominas, Joan. 1941c. “Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos en –iar”. En: Los Andes, año LIX 19.008, 8 [19/10/1941].
Corominas, Joan. 1941d. “Consultas de lenguaje: Acentuación de los verbos terminados en -uar y -ear”. En: Los Andes, año LIX 19.015, 8 [26/10/1941].
Corominas, Joan. 1941e. “Consultas de lenguaje: Fútil. Miniatura. Chetnik”. En: Pasiva de obligación. Los Andes, año LIX 19.022, 8 [02/11/1941].
Corominas, Joan. 1941f. “Consultas de lenguaje: Tópico”. En: Los Andes, año LIX 19.029, 8 [9/11/1941].
Corominas, Joan. 16/11/1941g. “Consultas de lenguaje: Instancia. Pasiva refleja. De modo de”. En: Los Andes, año LIX 19.036, 10 [16/11/1941].
Corominas, Joan. 1941h. “Consultas de lenguaje: Nombres geográficos de actualidad”. En: Los Andes, año LIX, 8 [23/11/1941].
Corominas, Joan. 1941i. “Consultas de lenguaje: A cargo. Al mando”. En: Los Andes, año LIX 19.050, 8 [30/11/1941].
Corominas, Joan. 1941j. “Consultas de lenguaje: Anglicismos periodísticos”. En: Los Andes, año LIX 19.057, 8 [7/12/1941].
Corominas, Joan. 1941k. “Consultas de lenguaje: Sentir. Oír”. En: Los Andes, año LIX [14/12/1941].
Corominas, Joan. 1941. “Consultas de lenguaje: Demagogía. Domínico”. En: Los Andes, año LIX [21/12/1941].
Corominas, Joan. 1941m. “Consultas de lenguaje: Penitenciaria. Blitzkrieg”. En: Los Andes, año LIX, 10 [28/12/1941].
Corominas, Joan. 1941ñ. “Rasgos semánticos nacionales”. En: Anales del Instituto de Lingüística I, 1-29.
Corominas, Joan. 1942a. “Consultas de lenguaje: Separata. Ley”. En: Los Andes, año LX 19.084, 8 [4/01/1942].
Corominas, Joan. 1942b. “Consultas de lenguaje: Precaucioso. Acusar recibo”. En: Los Andes, año LX 19 091, 6 [11/01/1942].
Corominas, Joan. 1942c. “Consultas de lenguaje: Malaca. Habitat”. En: Los Andes, año LX 19.098, 8 [18/01/1942].
Corominas, Joan. 1942d. “Consultas de lenguaje: Autarquía”. En: Los Andes, año LX 19.115, 8 [25/01/1942].
Corominas, Joan. 1942e. “Consultas de lenguaje: Hender. Verter”. En: Los Andes, año LX 19.112, 6 [01/02/1942].
Corominas, Joan. 1942f. “Espigueo del latín vulgar”. En: Anales del Instituto de Lingüística II, 128-154.
Corominas, Joan. 1943a. “Toponomástica cuyana”. En: Anales del Instituto de Etnografía americana 3, 95-126.
Corominas, Joan. 1943b. “Las vidas de santos rosellonesas”. En: Anales del Instituto de Lingüística III, 126-211.
Corominas, Joan. 1944. “Occidentalismos americanos”. En: Indianorománica (Revista de Filología Hispánica) VI.2, 139-175; 209-254.
Corominas, Joan. 1954-1957. Diccionario Crítico Etimológico de la Lengua Castellana, vol. I. Madrid: Gredos / Berna: Francke.
Corominas, Joan. 1958. “Suggestions on the origin of some old place names in Castilian Spain”. En: Romanica. Festschrift für Gerhard Rohlfs. Halle: Niemeyer, 97-120.
Corominas, Joan. 1972. Tópica hespérica: Estudios sobre los antigues dialectes, el sustrato y la toponímia romances, 2 vols. Madrid: Gredos.
Corominas, Joan. & Pascual, José Antonio. 1980-1991. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico, 6 vols. Madrid: Gredos.
Fuentes secundarias
Abad Nebot, Francisco. 2010. “La escuela filológica de Ramón Menéndez Pidal”. En: El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragonesas (con un homenaje a Rafael Lapesa). Zaragoza: Institución Fernando El Católico, 91-113.
Bujaldón, Aurelio. 2008. “El profesor español Juan Corominas en la UNCuyo”. En: Diario Los Andes, 11 de julio de 2008. Disponible en: http://www.losandes.com.ar/noticia/escribeel lector-369160 [Consulta: 30/01/17].
Carriazo Ruiz, José Ramón. 2017. “Diccionarios etimológicos”. En: Estudios de Lingüística del Español 38, 7-33.
Centro de Documentación Histórica de la Universidad Nacional de Cuyo. Legajo de Joan Corominas digitalizado para su uso académico.
Ferrer i Costa, Josep & Fradera Barceló, Maria & Roig Orriols, Anna. 2006. Joan Coromines, una vida per a les llengües. Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació i Universitats.
Frago Gracia, Juan Antonio. 2008. “Marinerismos de tierra adentro. Del Río de la Plata a México”. En: Boletín de Filología XLIII, 63-82.
Fundació Pere Coromines. La Fundació. Disponible en: http://www.fundaciocoromines.cat/ [Consulta: 01/11/2016].
Pérez Pascual, José Ignacio. 2007. “Joan Coromines y el Diccionario crítico etimológico castellano”. En: Zeitschrift für Katalanistik 20, 83-100.
Pérez Pascual, José Ignacio. 2009. “Observaciones sobre la publicación del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana de Joan Coromines”. En: Revista de Lexicografía
XV (2009), 99-133. Disponible en: http://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/7661 [Consulta: 09/03/17].
Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. 23.ª edición. Madrid: Espasa. Disponible en: http://dle.rae.es/ [Consulta: 10/10/16].
Rasico, Philip D. 2007. “Conferencia: Joan Corominas en el Instituto de Lingüística de la Universidad Nacional de Cuyo, 1939-1946”. En: Anales del Instituto de Lingüística 30-31, 13-28.
Universidad Nacional de Cuyo. Historia. Disponible en: http://www.uncuyo.edu.ar/resenahistorica [Consulta: 16/01/17].
[1] Para esto se recomienda la lectura de Ferrer i Costa, Fradera Barceló y Roig (2006) y Rásico (2007).
[2] Cfr. http://www.uncuyo.edu.ar/resena-historica.
[3] Carta enviada por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo a Joan Corominas el 28 de julio de 1939. Archivo digital cedido por el Centro de Documentación Histórica del establecimiento.
[4] Sobre este particular, cfr. Frago Gracia (2008).
[5] Gaucho pasó de significar ‘hábil, valiente’ a hacer referencia como sustantivo al criollo que se encarga de las labores del campo. Como adjetivo, hace referencia a la condición de labrador-ganadero de una persona y, en un sentido extenso, a la cualidad de estar dispuesto a ayudar a los demás en toda ocasión, incluso sin que lo pidan. De allí proviene gauchada.
[6] Para un panorama de la aplicación de estos lineamientos en la toponimia castellana, cfr. Corominas (1958).
[7] “Otros más expeditivos tratan de salirse con la suya echando mano de cualquier vocablo nuevo que les salga al paso en un escritor o en un léxico, aun sin indagar su significado exacto, que solo conjeturan groseramente” (Corominas, 1940b).
[8] Sobre la escuela filológica de Menéndez Pidal, con base institucional en el Centro de Estudios Históricos, señala Abad Nebot (2010: 92): “El sentido general más característico de la obra lingüística que cumplieron Menéndez Pidal y sus discípulos directos fue el de la falsación del positivismo estricto mediante la apelación a los factores históricos, culturales, de serie literaria, etc., que inciden en la historia idiomática”. Para más información sobre este asunto, cfr. Abad Nebot (2010).
[9] Para mayores precisiones sobre este particular, cfr. Pérez Pascual (2007, 2009).
[10] Para mayor información al respecto, cfr. Pérez Pascual (2009).
[11] Sobre la obra de Vicente García de Diego y su valoración, cfr. Carriazo Ruiz (2017).
[2] Cfr. http://www.uncuyo.edu.ar/resena-historica.
[3] Carta enviada por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo a Joan Corominas el 28 de julio de 1939. Archivo digital cedido por el Centro de Documentación Histórica del establecimiento.
[4] Sobre este particular, cfr. Frago Gracia (2008).
[5] Gaucho pasó de significar ‘hábil, valiente’ a hacer referencia como sustantivo al criollo que se encarga de las labores del campo. Como adjetivo, hace referencia a la condición de labrador-ganadero de una persona y, en un sentido extenso, a la cualidad de estar dispuesto a ayudar a los demás en toda ocasión, incluso sin que lo pidan. De allí proviene gauchada.
[6] Para un panorama de la aplicación de estos lineamientos en la toponimia castellana, cfr. Corominas (1958).
[7] “Otros más expeditivos tratan de salirse con la suya echando mano de cualquier vocablo nuevo que les salga al paso en un escritor o en un léxico, aun sin indagar su significado exacto, que solo conjeturan groseramente” (Corominas, 1940b).
[8] Sobre la escuela filológica de Menéndez Pidal, con base institucional en el Centro de Estudios Históricos, señala Abad Nebot (2010: 92): “El sentido general más característico de la obra lingüística que cumplieron Menéndez Pidal y sus discípulos directos fue el de la falsación del positivismo estricto mediante la apelación a los factores históricos, culturales, de serie literaria, etc., que inciden en la historia idiomática”. Para más información sobre este asunto, cfr. Abad Nebot (2010).
[9] Para mayores precisiones sobre este particular, cfr. Pérez Pascual (2007, 2009).
[10] Para mayor información al respecto, cfr. Pérez Pascual (2009).
[11] Sobre la obra de Vicente García de Diego y su valoración, cfr. Carriazo Ruiz (2017).