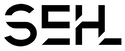José J. Gómez Asencio
El tratamiento de la diferencia lingüística en la codificación gramatical: una propuesta de análisis historiográfico
0. Introducción
La versión primera de este trabajo[1] formó parte constitutiva del panel plenario titulado El tratamiento de la diferencia lingüística en la codificación gramatical, coordinado por los profesores Juan Antonio Ennis y María José García Folgado, y presentado con motivo del XI Congreso internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrado en Buenos Aires entre los días 19 y 21 del mes de abril de 2017.
Los ponentes invitados para la ocasión fuimos la profesora Elvira Narvaja de Arnoux y yo mismo. Ella arrojó sobre la cuestión una mirada glotopolítica, acorde con la tendencia y los intereses científicos de su fructífera y esclarecedora línea de investigación; por mi parte, traté de presentar una batería de ideas sobre el asunto que facilitasen la configuración de un futuro modelo de análisis historiográfico con el que plantearse tan debatido tema. De esto último se ocupan las páginas que siguen.
1. Objeto y método
Tal abordaje historiográfico será, en consonancia con el título, gramaticográfico. Acometeré, pues, la tarea en solo un tipo bien determinado de textos: (i) el así llamado gramáticas, (ii) no contemporáneas de nosotros, del pasado.
Es cuestión delicada, compleja y extensa, a la que en –en esta tesitura– habrá que acercarse desde una perspectiva muy general (circunstancias epistemológicas y de espacio obligan) y más especulativa y metodológica que empírico-positivista: el lector no puede esperar detalles prolijos y minuciosos; estos, eventualmente, son propios de cada texto; son, con seguridad, muchos y nimios, inapropiados para el caso; y, para colmo, se trata de una tradición de más de cinco siglos. Imposible aspirar a dar cuenta de tanta realidad gramaticográfica.
Sigue ahora una serie apartados con los quisiera invitar a los lectores a la reflexión, al acuerdo o a la disidencia, y en buena parte tratar de explicar por qué las cosas son –o, mejor, han sido– de una determinada manera más que describir cómo son, o disponer cómo debieron haber sido, o prescribir cómo pueden llegar a ser.
2. Diferencia vs Variación
Quisiera felicitar a la persona a quien se le ocurrió el título del panel plenario de referencia (supra § 0.): “el tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical” en lugar de este otro: “el tratamiento de la variación en la codificación gramatical”. No sé si, equivocadamente, he creído deliberada e intencionada la predilección por diferencia y el rechazo de variación. Y, no sé si equivocadamente, percibo matices importantes en la selección de un término frente al otro.
El segundo (me) sugiere variación con respecto a otro elemento, con respecto de un modelo: ahora bien, ello podría hacer pensar en mutaciones a partir de dicha norma o de dicho patrón seleccionado de antemano; o, más simplemente, en desviaciones, esto es, en apartamientos de lo general[2], o en “tendencias o hábitos anormales en el comportamiento de alguien”[3].
No se perciben en diferencia esos matices, tan relevantes por lo demás. En este caso todo es por igual, vale lo mismo, nada se supedita o queda sometido, nada se desvía, nada se desalinea o se descarría. Traeré de nuevo a colación el mismo DRAE (s.v. diferencia en sus dos primeras acepciones):
1. Cualidad o accidente por el cual algo se distingue de otra cosa
2. Variedad entre cosas de una misma especie
Y quedaremos todos convencidos, espero, de que para nada resultan intercambiables variación y diferencia, y de que haberse decantado por este segundo término es una decisión matizada, inteligente y sutil por parte de los organizadores, una decisión que será estrictamente respetada a partir de este punto.
3. No dialectología
Nadie debería haber llegado hasta aquí esperando información sobre –en sentido amplio– dialectos (en cualquier sentido de término: geográficos, sociales, etc.), ni sobre acercamientos a la variación dialectal desde la antigüedad hasta los tiempos modernos; de eso se ocupan otras personas en otros foros[4]. Y no corresponde a este sitio, entre otras cosas porque buena parte de esa información no se encuentra en gramáticas, sino en otro tipo de textos de objetivos y destinatarios diferentes.
Esto no niega que sí sea posible hallar en algunos textos de gramática noticias alusivas a formas de hablar, preferencias de expresión, giros, palabras, sonidos, usos… exclusivos o propios de algunos territorios (variedades diatópicas). Se tratará de eso más abajo.
4. Lengua y norma: Modelo social / Modelo lingüístico
Hubo una vez (pero creo que anda en afortunado peligro de extinción a pesar de ciertas apariencias y de la [espero] mera coyuntura) un mundo WASP, un universo donde las personas white, anglo-saxon, protestant constituían el meollo y se configuraban –cuando no como únicos– como referente y modelo para todos los demás grupos, los cuales en ningún caso se ubicaban por el centro: los instalaban en los márgenes; por eso eran (y siguen siendo) marginados y marginales, y, muy a menudo, considerados como desviaciones (toleradas en grados diversos).
Se podría proponer una adaptación de esos wasp, en tanto que grupo social de referencia, a cierto sub-universo hispánico; por ejemplo: varones – blancos – católicos – heterosexuales – urbanos – cultos. Y otra adaptación, de carácter más específicamente lingüístico: la lengua / el habla de los varones – urbanos – cultos – en situaciones más o menos formales – generalmente por escrito.
Las gramáticas se habrían venido ocupando de codificar [parte de] las hablas de ese grupo sin necesidad de especificación alguna, de modo que: (i) tal variedad constituiría lo neutro –una especie de forma base a lo Apolonio (infra § 7), y (ii) todo parámetro que se “desviaba” de ese patrón o no aparecía, o recibía asignación (infra §§ 12, 12bis y 13). Se configuran, así, gramáticas del español que no son tales y que se presentan como gramáticas del español “en general”, cuando en realidad no pasan de ser gramáticas “en particular del grupo de referencia en las situaciones de referencia” (por ejemplo vs gramática femenina / el habla de las mujeres; vs el español rural; vs gramática de la lengua hablada / la lengua del coloquio / el español hablado, etc.
Escribí sobre este mismo asunto hace ya unos cuantos años:
En una gramática particular que sea presentada como gramática del español se hallan la estructura, formas y usos de una lengua determinada. La descripción puede ser la de un idiolecto (el del gramático o el de algún hablante tomado como informador), la de un registro (normalmente, el de las personas cultas o el de los buenos autores), la de una variante diatópica (Madrid, Sevilla, Burgos…), o una en la que se combinen estos factores, o, finalmente, una descripción totalizadora e imposible de todos los idiolectos, registros y variantes de cualquier tipo que componen una lengua. Para el español, que yo sepa [1986], esta última no ha sido intentada. Las otras, sí: en todas ellas se adopta tácita o explícitamente un modelo de lengua, que normalmente se viene a presentar como estándar, para la construcción de la gramática […]
Hay un registro preferido por la sociedad, y el gramático, si no especifica nada en contra, si hace una “gramática del español” o una “gramática castellana”, presenta siempre una descripción más o menos exhaustiva y más o menos ordenada precisamente de ese registro (Gómez Asencio 1986, 412).
Hay variadas razones para que tal statu quo se haya configurado justamente así en la historia de la codificación gramatical en occidente. A continuación, se presentarán sucintamente algunas de ellas.
5. Primera razón: analogistas y anomalistas
Todos hemos leído que entre los sabios griegos (o no griegos, pero estudiosos de la lengua griega clásica) de la antigüedad tuvieron lugar ciertos desencuentros como consecuencia de la llamada polémica o controversia analogistas / anomalistas. No parece apropiado imaginarlos defendiendo de manera cerril sus posicionamientos, ni discutiendo de modo acalorado y con obstinación sus puntos de vista. Parece más adecuado sostener que, ante la misma realidad palpable y material, multiforme y variada, que se les ofrecía de un determinado sistema lingüístico veían y miraban aspectos diferentes y, en consecuencia, tenían intereses epistemológicos dispares[5].
Tratemos de responder a una pregunta: ¿qué es lo que, de manera primaria, se ofrece de una determinada lengua a la percepción directa e inmediata de un observador (que aparece por allí)? Una variedad (casi) infinita; pura individualidad de hablantes y de fenómenos lingüísticos; disparidad enorme en esa unicidad; diversidad inabarcable. Predominantemente anomalías. Y hubo quienes sintieron su llamada y desdeñaron otros enfoques posibles. Los llamaron anomalistas, y muy probablemente nadie lo fue en estado puro.
Hagámonos otra pregunta más: ¿hasta qué punto, de qué manera o con qué parámetros el uso variopinto realmente observado en directo de la boca de hablantes individuales de carne y hueso, asistemático, anómalo, puede ser presentado, descrito, organizado, sancionado y llevado a un libro? Anómalo ahí no debería ser interpretado como ‘desviado’, ‘defectuoso’ o ‘no conforme a norma’[6], sino más bien como ‘no-proporcional’, ‘carente de ratio’, ‘sin proporción’, ‘a-regular’, ‘individual’.
Y una tercera: ¿los hechos lingüísticos se pueden hacer más sistemáticos y organizados de lo que se muestran en el uso realmente observado? (Robins 1951, 17). La respuesta es sí. Y hubo quienes pusieron empeño en esa tarea.
Primero los llamaron analogistas (de igual modo: muy probablemente ninguno de ellos lo fue en estado puro hasta el grado de no darse cuenta de que había fenómenos no ajustados ni ajustables a ratio alguna, aunque sí hasta el punto de ignorarlos –por no convenientes–, de excluirlos del texto, o de incluso despreciarlos)[7]. Posteriormente a muchos de los que comulgaban con estos postulados los llamaron gramáticos. Los aportes de los sabios alejandrinos –de tendencias claramente analogistas– dejaron los estudios sobre el lenguaje (en especial en sus aspectos gramaticales) en el estado en que llegaron a los gramáticos latinos posteriores y, a través de ellos, a la mayor parte de la tradición europea (Robins 1967, 61). Esto quiere decir que, en lo sustancial –y como es bien sabido de quienes se ocupan de estos menesteres–, la gramática occidental se fundamentó y se centró más en posiciones analogistas que en ninguna otra: exposición y funcionamiento de las regularidades de la lengua (infra § 11).
No puede olvidarse en este sentido que la parte quinta[8] de la Téchnê grammatikê de Dionisio Tracio se llama precisamente así: “exposición de la analogía” (en la traducción de Bécares que manejo[9]). A estos alejandrinos les interesó más la búsqueda de la proporción, la ratio, la semejanza, regularidad, la constancia. “El primer deber del gramático es el descubrimiento, la clasificación y la formulación de las unidades recurrentes, los patrones y modelos, y los rasgos de conducta de una lengua” (Robins 1951, 45; traducción mía), lo que en griego se llamó justamente analogías. Muy probablemente muchos de estos gramáticos de entonces –como de los que vinieron después– eran conscientes de la existencia de (infinitas) anomalías en su lengua, pero eligieron poner su foco y prestar su atención única –y solo en ocasiones prioritaria– a las analogías.
De ahí venimos. De ahí procede –en recorrido largo– el tipo de codificación gramatical practicado durante siglos en Occidente. Ese contexto inaugural ha condicionado la evolución y el desarrollo posteriores de la disciplina, cuando no indirectamente algo de su estado actual. Y a estos pioneros nos debemos. No se puede olvidar –y esto explica (en parte el pasado de la codificación gramatical) aunque no justifica (en absoluto su presente ni autoriza su futuro)– que la diferencia lingüística (véase el título de este panel) es más anómala que análoga, es más a-regular que regular, es más particular que general, es más multiforme y heterogénea que sistemática y homogénea. De ahí, en parte, o bien su exclusión o bien su tratamiento “deficitario” (desde un punto de vista más o menos actual, e injusto por anacrónico, por lo tanto].
Sigamos.
6. Segunda razón: Forma base: lo neutro, el meollo, la sustancia
La necesidad de organizar y sistematizar la materia lingüística observada, los infinitos datos variables, tantos fenómenos individuales, fue –tal vez– lo que llevó a Apolonio Díscolo a idear lo que Bécares (1987, 34) llamó una forma base a partir de la cual se configuran la morfología y la sintaxis. Dicha forma base está constituida por: 1. el nominativo para los casos, 2. el singular para los números, 3. el masculino para los géneros, 4. el indicativo para los modos, 5. la activa para las voces, 6. el lógos autotelēs o enunciado independiente y perfecto en sí mismo (frente a los schēmata = figurae)[10] para la sintaxis; y lo que más nos importa a nosotros ahora: 7. el ático para los dialectos.
Nótese de paso la diferencia tan abismal que se percibe entre la naturaleza de las seis entradas primeras por un lado y la séptima por el suyo:
(i) prioridad morfológica en el caso de las cinco primeras;
(ii) en el de la sexta, en cambio, prelación semántico-sintáctica del enunciado completo, el cual solo queda constituido cuando se cumplen estos dos requisitos: su formación por al menos dos elementos (nombre y verbo); su coherencia (congruitas) en dos planos: el de los contenidos (conveniencia mutua de los significados de los dos elementos componentes) y el de la forma (orden y concordancia de los constituyentes) (Bécares 1987). Si tal se transgrede [diferencia en la codificación gramatical], resulta construcción o bien virtuosa (schema), o bien viciosa (solecismo); ideas bastante similares, concebidas y desarrolladas para dar refugio a la diferencia en la codificación gramatical, habían sido planteadas antes por los estoicos, y lo fueron después por Quintiliano (y múltiples seguidores hasta, sin duda, el siglo XX);
(iii) y en la séptima, en cambio y por último, preferencia cultural[11], sociológica, sociolingüística por una determinada variedad geolectal e histórica (y el desdén tácito por las otras posibles, o incluso por una adecuada –aunque selecta– amalgama o fusión o mestizaje de todas o de varias).
Ahora bien: en el texto fundacional de la sintaxis como disciplina lingüístico-gramatical y asiento –inmediato o mediato– de innúmeras gramáticas posteriores, uno de los varios dialectos constituidos y reconocidos de una determinada lengua es considerado como preferido, predilecto y dominante sobre los demás: el ático marca la pauta de la descripción y pasa a la gramática como “neutro”, como forma base. De nuevo, desde temprano se marcan tendencias en el devenir gramaticográfico, tendencias de las que no resultó –ni resulta al parecer– fácil desligarse: algo que, nuevamente, explica (en parte el pasado) aunque no justifica (en absoluto el presente ni autoriza el futuro).
7. Tercera razón: Gramática vs Lingüística
No es lo mismo –ni tampoco lo ha sido en perspectiva historiográfica– un tratado general de lingüística de una lengua, que da o trata de dar cuenta “completa” de un determinado sistema, que una gramática de dicha lengua: esta tiene contenidos, métodos, alcances, intereses y campos de acción, objetivos, destinatarios, etc. más restrictos que aquel. Y suele acatar una configuración en partes y una estructura formal [gramaticográfica] relativamente rígida (aunque, obviamente, haya conocido muchas modalidades o variaciones a lo largo de su historia): no tiene hospedaje en una gramática lo que cada cual quiere, ni se dispone su contenido como a cada cual se le antoja. Hay costumbres y modos que hay que respetar, o que se respetan aun cuando no sea obligatorio.
No es lo mismo la descripción global e íntegra de una lengua que su codificación gramatical. No parece necesario insistir en esta obviedad.
Ni cabe entrar ahora en un largo, y seguramente denso, debate acerca de en qué deba consistir la codificación gramatical presente o por venir de una lengua, pero en perspectiva historiográfica –de análisis de productos que nos han sido legados desde el pasado– es un hecho que no ha sido precisamente un tratado general sobre una determinada lengua en que se estudian y presentan todas sus facetas (también las que atañen a sus variedades, a su diversificación, a su historia)… sino mucho menos que eso y muy diferente de eso.
8. Cuarta razón: Ignorancia / desconocimiento del gramático
Por otro lado, no deben de ser escasas las circunstancias en las que el gramático no da cuenta de diferencias, no las registra por el motivo sencillo de que no las conoce. No es, bajo esta perspectiva, una cuestión de mala voluntad, o de déficits teórico-metodológicos, o de sesgo descriptivo, o de ardor prescriptivista, o de ideología elitista, o de velado o evidente desprecio de unas variedades con respecto de otras, sino de mera ignorancia (pero ¿quién conoce el hablar de todos los hablantes o grupos pertinentes de hablantes de todos los territorios en los que se habla, por ejemplo, el español?, ¿quién todas sus anomalías?). El quehacer de un gramático del español de los siglos XVI, o XVII o XVIII… en su gabinete, en solitario, con unas cuantas gramáticas del español (o de otras lenguas, o general-filosóficas) en su biblioteca, con acceso limitado a variedades de la lengua más allá de la suya personal [cualquiera que fuese su configuración: dialecto familiar, grado de formación técnica, lecturas, viajes, conversaciones, etc.] no puede ni debe ser comparado con lo que el mundo de hoy pone a disposición del redactor de una gramática (o de cualquier otro tipo de textos): conocer cómo usaban la lengua “los otros” (es decir, no el propio gramático) y, más aún, todos los otros no debió de ser –ni, de hecho, es– tarea fácil, si es que resulta posible. Y hubo que proceder por reduccionismo: se excluye buena parte de la realidad, y se presenta una porción de ella como si fuese (el) todo, o a lo menos todo lo que interesa o importa… en ese tipo de textos. Correas fue excepcional también en escapar de esta atadura (infra § 14, apartado 1.).
Lo he dicho y escrito muchas veces: la lengua entera, en toda su variedad o en todas sus variedades, no cabe en un libro (de gramática), y el gramático tiene que llevar a cabo una labor de selección: solo [trozos, aspectos, variedades de] lengua seleccionada [¿=selecta?] llega al texto de gramática. La otra se queda fuera. En esta selección consiste la reducción que el gramático se ve forzado a ejecutar (i) por el grado de conocimiento de que dispone acerca de la lengua total, (ii) por la propia naturaleza del fenómeno analizado –una lengua– y (iii) por la tradición epistemológica y metodológica desde la que se opera en este ámbito, tradición que marca formas y maneras ineludibles. Ha constituido todo ello una rémora de la disciplina, de la concepción de la disciplina y de lo que la sociedad “esperaba” de la disciplina (con independencia ahora de la actitud personal del gramático descriptor-corrector), claro que en perspectiva historiográfica, que es la que aquí nos debe interesar. Piénsese, si se quiere, en la tesitura que debió de conocer Nebrija antes que nadie cuando redactaba la Gramática sobre la lengua castellana de 1492, la primera como todo el mundo sabe, y en cómo, con qué restricciones, desde qué condicionantes debió de ir adoptando resoluciones acerca de qué recopilaba, qué se llevaba desde (el total de) la lengua castellana –de su época o anterior– hasta la gramática de esa lengua y a qué otra realidad lingüística no se le reservaba espacio en el texto (entre otras cosas porque ni siquiera tenía noticia de ella, no la conocía).
Es como si todo invitara al gramático a eludir la diferencia, a quedarse con lo in-diferente, con lo detenido; a presentar solamente una modalidad de las muchas posibles; a mostrar tan solo uno de entre todos los fotogramas posibles; y a no atender a los factores de individualización o de diversificación, esto es, contrarios o ajenos a las generalizaciones formales –analogías– que encuentra en la lengua y considera propias de su quehacer, y con las que, tal vez, se siente a gusto.
9. Quinta razón: El fin / objeto de la gramática
No parece justo pedir a una gramática (al menos a una gramática de la tradición occidental) lo que una gramática no puede dar, porque no ha sido concebida ni diseñada para ese menester.
En principio (y casi por definición) su cometido ha sido homologar y homogeneizar una lengua en la medida de lo posible, de lo permitido por la teoría de cada momento histórico, de los métodos o abordajes que se han practicado, y de lo que cada gramático personalmente ha alcanzado; ahora bien, eso casa mal con la diferencia. Es, hasta cierto punto, como si por la propia definición del objeto la diferencia lingüística no cupiese –o no hubiese cabido, desde la perspectiva historiográfica aquí adoptada– en la gramática [en el sentido en que este término suele ser entendido, sin adjetivos (salvo “española” o “del español”)], o como si la gramática no fuese el lugar en donde la diferencia lingüística debe quedar recogida o, sencillamente, encuentra refugio… aunque esto, de facto, haya sucedido en ciertos tiempos y de la mano de ciertos gramáticos.
10. Sexta razón: De Gramática y su ambigüedad
No sería difícil encontrar hoy en día a muchas personas dispuestas a admitir que la gramática de una lengua es un sistema de generalizaciones formales (es decir, estructurales y tocantes a aspectos de naturaleza “material”, palpables aunque sea por su ausencia) referentes a las unidades de esa lengua y a su funcionamiento.
El término adolece de una primera ambigüedad: (i) gramática como conocimiento tácito, implícito e interiorizado (generalmente de modo inconsciente) que cada hablante nativo –por el mero hecho de serlo y por poco cultivado que sea– tiene de su propia lengua y de las generalizaciones formales aludidas; (ii) gramática como disciplina o rama de la Lingüística que analiza, estudia, explicita y formaliza, de una parte, ese sistema de generalizaciones formales y, de otra, el conocimiento tácito de (i); y (iii) gramática como texto, libro destinado a plasmar, almacenar, presentar y organizar dicho sistema implícito de generalizaciones (léase si se quiere: reglas) de naturaleza formal-material.
Ni que decir tiene que el trabajo que representan los puntos (ii) y (iii) del párrafo inmediato anterior no se ejecuta partiendo de cero, sino siempre según la tradición o el modelo en que cada persona está inmersa y según los posibles naturales o adquiridos de cada autor. Es oficio del gramático sacar a la luz, desvelar (todo lo que pueda de) ese sistema de generalizaciones.
En cierto modo “por naturaleza” [quiero decir: porque ese ha sido el cometido que la cultura occidental y las diversas tradiciones (sucesivas o simultáneas) que dentro de ella se han fraguado le han confiado], el gramático se ha interesado infinitamente más por lo que entendía que era general (“propio de toda la lengua” o asumido como tal; véanse arriba §§ 5 y 9), que por lo que presumía o bien particular (esto es: propio de grupos, reducidos o no, de hablantes a los que tal vez ni siquiera tiene acceso), o bien individual (en cualquiera de sus vertientes: propio de individuos concretos, propio de fenómenos que solo afectan a una entidad léxica). Es, por lo demás, algo a lo que ya he hecho referencia previamente.
11. Generalizaciones vs Datos
11.1 Toda generalización (y/o su explicitación por parte de alguien) supone un proceso de inferencia y de abstracción –a partir determinados datos, es decir, de entidades concretas– de características o cualidades que son comunes a todas esas entidades, o compartidas por buena parte (supra § 6).
Hay grados en esto de la generalización; se trata de un fenómeno escalar. El hecho lingüístico que se presenta o se describe:
a) Vale para todos los hablantes de todos los tiempos y de todos los lugares en todas las situaciones y en todos los registros. Sería un universal de la lengua en cuestión. “Uso único general”.
Asignación: Ø (infra § 12bis.2º). Ausencia total de marca.
b) Tiene validez limitada, restringida:
b.1) solo a ciertos tiempos: variedades ligadas a la historia de la lengua.
b.2) solo a ciertos lugares: variedades ligadas a los territorios, a los dialectos.
b.3) solo a ciertas situaciones: variedades ligadas a los usos sociales y/o pragmáticos de la lengua.
b.4) solo a ciertos hablantes de un determinado tiempo, o de un determinado lugar, o en determinados registros y situaciones de habla: variedades, pues, ligadas al individuo (sea como tal, sea como constituyente o miembro de un grupo).
b.5) o a combinaciones casi infinitas de varios de esos factores que se acaban de mencionar.
La asignación o la marcación se hacen poco menos que imprescindibles si se aspira a lograr ciertas cotas de precisión descriptiva, e informar, pues, de la aplicabilidad o el alcance de la generalización,
No poco de la cuestión que aquí se está planteando radica en que buena parte de las afirmaciones de b) (validez reducida) se ofrece en las gramáticas sin marca ni asignación, lo que ha llevado –y puede seguir llevando– a pensar que son como las de a) (vigencia general). Ahora bien: ello por un lado no se ofrece como algo precisamente común y frecuente en las lenguas, y por el otro solo resulta verdadero en lo que se ha llamado uso único general, algo más bien raro, como es bien sabido.
12.2 Se admite que todo texto de gramática propone (con mayor, menor o inexistente grado de explicitud) una norma: como se acaba de sostener un poco más arriba (§ 9), no toda la lengua, en todas y cada una de sus facetas, variedades y usos, puede ser llevada hasta el texto; no cabe allí; y al gramático no le queda otra: tiene que realizar una labor de selección –incluso de purga– de material lingüístico (Gómez Asencio 2016a):
El que escrive preceptos del arte abasta que ponga enel camino al lector: la prudencia del cual por semejança de una cosa a de buscar otra (Nebrija 1492, III, 4).
La arte [a la lengua] no la puede abrazar toda ni todas sus frases, mas de el fundamento i niervo de la gramática (Correas 1626, 190).
Como toda selección, también esta lleva consigo aceptaciones y rechazos, aprobaciones y repulsas, inclusiones y exclusiones. Lo que, generalmente, queda dentro de la gramática “tradicional” es selecto, y constituye norma (descriptiva [descripción-presentación de los componentes que sean de la variedad seleccionada y privilegiada], prescriptiva, proscriptiva).
Pueden acontecer varias cosas aquí. Se examinarán a continuación unos cuantos, y solo unos cuantos, casos concretos:
1º. Aceptemos que, para la tercera persona del singular del presente de indicativo de amar, todos los hispanohablantes dicen [áma] y escriben ama; no hay selección aquí: la única forma incluida en la conjugación de amar es un uso lingüístico general[12] y la norma propuesta –que en realidad constituye una descripción pura– lo recoge como tal.
2º. Para el pretérito perfecto simple del verbo ser en su segunda persona singular, Nebrija 1492 propuso fueste, pero otros gramáticos algo posteriores fuiste (por ejemplo, Miranda 1566, Lovaina 1559, Oudin 1597 o Correas1627[13]). El uso vario de la lengua conduce a una toma de decisión mediante la cual cada gramático al promover una forma como “única” deja la otra en el olvido, fuera de la gramática, esto es, se fomenta una norma al tiempo que se rechaza o se ignora otro u otros usos.
3º. El pretérito perfecto simple de traer gozó de desigual fortuna: así, mientras que Nebrija 1492 opta por traje, trajo, trajeron, Miranda 1566 y Oudin1597 se decantan por truje, trujo, trujeron. No así Franciosini 1624 o Correas 1627, quienes, más inclusivos, más exhaustivos en su descripción, y menos normativo-selectores, para la forma del singular admiten de modo indistinto traje y truje, y para la del plural, trajeron y trujeron.
4º. El propio Correas no muestra la misma actitud “tolerante” con respecto a las formas trajon, pudon, quison, puson, supon, etc. en sus dos textos: en el Arte kastellana 1627 del Trilingüe de tres artes de las tres lenguas se lee:
Notamos en estos pretéritos que tienen el acento en la penúltima [trajo, tuvo, hubo], que están dispuestos a la formación de la tercera plural en on igual a la tercera singular formándola de ella, como algunos la forman y usan[14] (Correas 1627, 98).
Pero en el inédito en su época Arte de la lengua española castellana de 1626 la actitud es diferente y al tiempo que acredita preferencia por una variante muestra condena de la otra:
Notamos en estos pretéritos irregulares, que todos los que tienen el azento en la anteultima, están dispuestos á la formazion que algunos hazen i usan vulgarmente, que de la terzera singular añidiendo n forman la terzera plural, con analogia de los otros tiempos […] I aunque esta formazion en los dichos sighe rrazón i buena proporzion, no se admite, antes se rreprueva, i tienen por toscos á los que usan tales personas terzeras plurales dixon, hizon, hasta que el uso las acredite (Correas 1626, 313).
Para los casos aquí traídos a colación, el 1º sería muestra de un uso constante y único (y por ende bueno); en el 2º y el 3º se exhiben usos varios ante los cuales cada gramático se ha decantado por una de las opciones posibles, o no se inclinan por ninguna; y en el 4º, para un mismo uso vario, no general, se perciben actitudes distintas en un mismo gramático: en 1627 se reconoce a trajeron/trujeron como formas igualmente canónicas y más extendidas –se entiende que en todos los registros– y se apostilla que “algunos la forman y usan” de otro modo (trajon); se contendría aquí una anotación acerca de una variante de menor extensión ¿social?, ¿geográfica?, ¿de registro?, sí asignada pero en cualquier caso no criticada. En el texto grande de 1626 no es así: (i) sí que hay reprobación; (ii) se tilda el uso de vulgar y grosero y a los usuarios, de toscos; (iii) tácitamente, se da a entender que es propio de la lengua hablada y no se presenta en la escrita (al menos en cierta lengua escrita); y (iv) hay disonancias oral/escrito y estigmatización de aquello que solo se encuentra en la lengua hablada:
La terzera plural del perfeto uvieron la cortan algunos i dizen uvon, formandola de la terzera singular uvo, añidiendo n, mas tienese por grosera i tosca, i no se escrive en los libros: lo mesmo hazen con otros algunos otros verbos, dixon, hizon, traxon, por dixeron, hizieron, traxeron (Correas 1626, 253).
A partir de solo los ejemplos mostrados de 1º a 4º puede colegirse:
(i) que cuando se trata de un único uso general o constante, la propuesta descriptiva del gramático por un lado coincide stricto sensu con la norma, por el otro es valedera en todas las circunstancias, y todos los gramáticos concuerdan: es el caso de ama, universalmente válido (diatópico, diafásico, diastrático).
(ii) que ante usos varios, el gramático puede:
[a] decantarse por uno de ellos –ignorando el otro o los otros– y proponerlo como norma única, igualmente legítima para todas las circunstancias, como si se tratase de un uso único o general:
• fueste en Nebrija 1492 (que deja fuera fuiste)
• fuiste en otros gramáticos (que no incluyen[15] fueste)
• traje, trajo, trajeron en Nebrija 1492 (que ignora truje, trujo, trujeron)
• truje, trujo, trujeron en Miranda 1566 y Oudin 1597 (que no consideran traje, trajo, trajeron).
[b] no pronunciarse, ofrecerlos –sin asignación– como indistintos y permitir la doble (o triple) opción, otra vez para todas las circunstancias de uso; son, así, igualmente válidos los dos miembros de cada pareja:
• traje/truje – trajo/trujo – trajeron/trujeron en Franciosini 1624 y Correas.
[c] referir los dos, mostrando preferencia por uno mientras el otro:
• o [i] no queda exactamente recomendado (por ser usos de solo “algunos” hablantes), pero tampoco excluido; parecen preferibles los primeros miembros de cada pareja (por su mera frecuencia de uso):
• hubieron/hubon – tuvieron/tuvon – hicieron/hizon – trajeron/trajon en Correas 1627.
• o [ii] aparece como claramente reprobado: grosero, tosco, vulgar (por el motivo que sea; uno de estos motivos puede ser –es lo que de facto sucede en el ejemplo propuesto– el haber quedado confinado en la lengua hablada [en realidad: en cierta lengua hablada], el no aparecer en los libros… por ahora):
• hubon – tuvon – hizon – trajon inexistentes en lo escrito son, así, solo orales, y por ello rechazados en Correas 1626.
11bis Datos: falta vs presencia de asignación
Los datos pueden, pues: o no llegar hasta la gramática (por ignorancia del gramático, por desprecio, por desestimación, por motivo pedagógico, por interés prescriptivo implícito…) o llegar hasta ella. En esta segunda condición, cada dato lingüístico puede, por lo demás, venir:
1º. No asignado: esto es, más o menos, como in-diferente. No se me ocurre (aunque tal vez lo haya) modo de reflejar o hacer patente la diferencia si no explicita un elemento enfrentado o paralelo para la referencia o para el contraste; esto es, si no se ofrece “otro” fenómeno diferente, o si no se especifica con respecto a qué es diferente. Si solo se informa del rasgo o del fenómeno gramatical de que se trate, se da noticia tan solo de su existencia, de su comportamiento o de su uso, pero no se dice nada más (sería el caso de ama en 1º de § 12.2); esto es, no se especifica si es único o general (uso único general) ni se señala si pertenece tan solo a ciertos ámbitos de la diferencia lingüística.
Lo “diferente” o se ignora, o se trae a la gramática sin asignación ni señalamiento alguno, como si no fuese en verdad diferente, esto es, como si no fuese distinto de otra cosa, o como si fuese único (caso de 2º de § 12.2).
2º. Asignado: en este caso se puntualiza que el dato no es de aplicación universal, que conoce alguna restricción; se especifica que el fenómeno, la forma, el uso o el rasgo no son generales, resultan aplicables solamente en ciertas condiciones, se hallan solo en ciertas variedades; son, pues, tales formas y usos diferentes de aquellos otros que:
(i) o bien no llevan asignación alguna (asignación Ø vs asignación X) (supra § 12.1). Sería el caso de “(en español) vs en México”, “(en español) vs en el siglo XVIII”, “(en español) vs coloquialmente”, “(en español) vs en el habla familiar”, “(en español) vs “como algunos la forman y usan” (apud lo relatado más arriba a propósito de Correas 1627 en 4º de § 12.2), etc.
(ii) o bien llevan una asignación diferente (asignación X vs asignación Y). Por ejemplo: en Colombia / en Uruguay; en España / en América.
Es un tratamiento posible de la diferencia. La teoría disponible (nos) permite afirmar que la asignación puede afectar a lo diacrónico, a lo diatópico, a lo diastrático, a lo diafásico (§ 13). Por otro lado, tal asignación puede ser: (a) neutra, meramente informativa (otra vez 4º de § 12.2 a propósito de Correas 1627); (b) marcada positiva o negativamente (vid. Correas 1626 en 4º de §12.2).
12. Marcación
El estudio del tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical –al menos desde el ámbito de la historiografía de la gramaticografía (Gómez Asencio, Montoro del Arco y Swiggers 2014)– pasa (o debería pasar) por el estudio del tratamiento de la diferencia en cada gramática concreta de la lengua de que se trate o en un corpus suficientemente representativo de ellas. Habría, pues, que tabular, con metodología empírica, los textos concretos, y responder en primer lugar a esta pregunta:
Pregunta: ¿Se incluye / se recoge diferencia lingüística en el texto en cuestión?
Respuestas posibles: SÍ / NO
Los NO obtenidos han de conducir a una nueva pregunta de la que se esperan respuestas conclusivas: cómo interpretar el silencio y cómo valorarlo es aquí la cuestión. Los SÍ han de ser, aún más, matizados: ¿cuál y cuánta diferencia es la que está presente?, ¿cómo se incluye o se recoge esa información sobre la diferencia?, ¿cómo se señala? o, dado el caso, ¿cómo se marca?
Como se sabe, la marcación “es el procedimiento por el cual se señala alguna particularidad acerca de la naturaleza y uso” de alguna unidad o construcción lingüísticas (Porto Dapena 2007). Son las marcas muy variadas y no vamos a entrar aquí ni por asomo en una categorización sistemática de sus modalidades –lo que excede mis propósitos y sobrepasa mis fuerzas– pero sí, desde luego, a indicar superficialmente que las hay: diatópico-geográficas (y, dentro de estas, más específicamente: andaluz, canario, castellano, sur de México, Extremadura, el Plata, la zona costera de Huelva, etc.); diastráticas (vulgar, juvenil, de mujeres, rural, cortesano, de ancianos, entre varones…); diafásicas (familiar, hablado, escrito, coloquial, formal, íntimo, vulgar, elevado, literario, poético…); pragmáticas; connotativas, de actitud o de valoración social (despectivo, irónico, grosero, malsonante, humorístico, eufemístico, afectivo, atenuador, peyorativo…); diacrónicas; de frecuencia o de uso (poco usado, raro, muy habitual…); etc.
12bis. Unos cuantos casos concretos (con sus marcas)
A falta de estudios detallados (o dada mi ignorancia de los eventualmente existentes), recurriré a un par de trabajos míos de reciente publicación para encontrar información acerca de este asunto del tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical (Gómez Asencio 2016a y 2016b).
A] Salvá 1835 y GRAE 1931[Autoridades para (casi) todo]
La escasa oralidad propia contenida en estas dos gramáticas queda marcada. Así:
a) Marca familiar: Para la relación de fenómenos de lengua hablada que Salvá o la GRAE 1931 catalogan de tales, véase Gómez Asencio 2016a[16].
Se atenderá a que allí se contienen observaciones de carácter léxico y morfosintáctico (género de algunos nombres, usos de posesivos y artículos, o de pronombres usted, le-la-lo, algunas partículas, usos y valores de aumentativos, diminutivos y superlativos, hipocorísticos, construcción de ciertos verbos, etc.); y que se producen algunas concomitancias entre ambos textos.
b) Marca provincial (regional en alguna escasa ocasión): Para los fenómenos de lengua hablada que Salvá y la GRAE 1931catalogan de tales, véanse los anexos III y IV de Gómez Asencio 2016a.
Se trata de usos de la lengua hablada ligados a “provincias”; de variedades, pues, diatópicas.
En Salvá, muchos de los casos llevan el rasgo familiar concomitante: lo diatópico provincial va ligado a lo diafásico familiar. Apunta estas demarcaciones:
Castellanos vs demás españoles (estos con provincialismos).
Madrid y Valladolid a propósito del género de algunos nombres.
Madrid y Castilla la vieja a propósito del uso de la, las para dativo (“una excepción del lenguaje general y un modismo peculiar de aquella provincia”) y del uso de usted en vocativo (¿es verdad, usted?) (lenguaje bajo).
Andalucía a propósito de la forma vistes del pretérito.
En la GRAE 1931, varios de los fenómenos citados vienen condenados (“no debe emplearse”, “impropiedad”, “censurable”). Se recoge lo que sigue[17]:
Aragón y Valladolid para nombres de río femeninos.
Aragón para alguna entrada léxica (excrex) y a propósito de las apódosis condicionales con hubiese -do.
Asturias, Extremadura, Galicia para sufijos diminutivos.
Asturias, Castilla la Vieja y León para la mi madre.
Asturias y León para los clíticos pospuestos al verbo.
Castilla la Vieja para posesivos tónicos.
Varias provincias para mucho bueno.
B] Nebrija 1492 y GRAE1781 [El gramático como única (o preponderante) fuente de la norma]
En Nebrija 1492 se recogen algunos casos que, aun no quedando marcados como propios de la oralidad, sí que parecen más inclinados a esta: (i) “jerigonza”: drepo nivo por Pedro vino (p. 293); (ii) “uso cortesano”: el infante/la infante (p. 211); (iii) “cacófaton”: pijar por mear (p. 297); (iv) usos que “en ninguna manera se pueden sufrir” (p. 277); (v) otros que por alguna razón sí que se “pueden sufrir” (p. 293); (vi) errores (pp. 239 y 293); (vii) “intolerables vicios” (p. 277); y poco más (detalles otra vez en Gómez Asencio 2016a, ahora en el anexo V).
Algo similar sucede en algunos pocos pasajes de la GRAE 1781, que lo oral se muestra con mayor evidencia (algo otra vez más común cuando se anda cerca de las figuras):
Los nombres propios de personas no tienen plural, aunque familiarmente suele decirse: los Pedros, las Marías, para denotar el conjunto de los que tienen ese nombre” (p. 21).
(a propósito de la elipsis): “algunos ejemplos familiares darán a conocer fácilmente cuándo se comete esta figura. Cométese a cada paso [la elipsis] en el modo común de hablarnos y saludarnos unos a otros cuando decimos: a Dios, buenos días, bien venido” [...].
“Cuando alguno hace o dice alguna cosa, o la oye decir, o la ve hacer, y quiere saber el dictamen de otro que está presente, suele preguntarle: ¿qué tal? y el preguntado responde: bien” (se suple: te parece, me parece).
“Cuando se quiere mostrar agradecimiento a otro por algún beneficio que ha hecho, suele decirse solamente: gracias” (te doy por tal o tal cosa).
“Cuando nos despedimos con ánimo de volver, se acostumbra decir: hasta luego, supliendo las palabras: que volveré”.
“No menos frecuente que en la conversación se halla esta figura en lo escrito, pues apenas se podrán leer algunas líneas sin encontrarla por cualquiera parte que se abra un libro” (pp. 346-348).
“El pleonasmo es figura útil y conveniente [...] cuando se usa de palabras al parecer superfluas, pero que son necesarias para dar más fuerza a la expresión, y para no dejar duda alguna a los que nos oyen de lo que les queremos decir, o asegurar” (p. 351).
C] Correas 1626 y Herrainz 1885 [Lengua hablada y lengua escrita (según y cómo: sin censura ni marca-estigma vs con anotación-comentario-censura].
No fue Correas 1626 generoso en el recurso a obras de la literatura que avalaran sus puntos de vista o le aportaran ejemplares de lengua de alta valoración y reconocimiento; apenas dotó su texto de muestras de lengua tomadas de autoridades literarias; se encuentran pocas en este libro y algunas, además, para justamente poner en entredicho lo que al gramático le parecían usos inadecuados por muy autorizados que llegaran[18]. Tampoco Herrainz 1885 fue espléndido en esto: en su gramática las citas auctorum son igualmente ralas, y en ocasiones no vienen cargadas precisamente de talante encomiástico.
Uno y otro prefirieron por una parte recurrir a su competencia de usuario profesional, de hablante-oyente ideal, a la introspección lingüística y su sentido de la lengua; y por la otra prestar atención a lo que se dice, a lo que oyen (y no tanto a lo que les llegó por escrito), a la observación del hablar. En otras palabras: a buscar ejemplos y, por lo tanto, (muestras de) lengua que llevar hasta la gramática, en otros lugares, por todas partes.
En consecuencia, Herrainz 1885 –como Correas 1626, aunque con una perspectiva ligeramente distinta– también alcanzó a deslindar con nitidez entre lo escrito y lo oral, y no desdeñó lo coloquial, el habla “verdadera” a la hora de aportar (muestras de) lengua española a su texto gramatical. Da la impresión, por otra parte, de que Herrainz, de modo consciente y deliberado, quiso hacer una gramática “total”, declaradamente de ambos registros a la vez y por igual. Menudean en este texto expresiones como las que se reproducen aquí, donde se mencionan los dos términos de la pareja:
“La Gramática no es más que un fin […] para alcanzar la buena expresión oral y académica” (p. xiii).
“Vicio oral o escrito, por todo extremo intolerable” (p. xix).
“Todavía se extiende más la supresión en el habla y en la escritura ordinaria” (p. 5).
Cláusula “es toda expresión oral o escrita que deja completo el sentido” (pp. 123-124).
Período “es la expresión oral o escrita de un raciocinio; una cláusula, pero forzosamente compuesta de dos elementos generales” (p. 124).
“Habla adocenada y burda escritura” (p. 144).
“por pura arbitrariedad de hablistas y escritores” (p. 152).
La elipsis “es tan universal y frecuentemente empleada, que lo mismo la encontraremos en la magistral oratoria, que en la quinta esencia de la literatura, que en el habla y la escritura de la gente más sencilla y de cultura más rudimentaria” (p. 153).
Los tropos “proporcionan la claridad, la concisión, la energía, la belleza, la novedad y otras recomendables condiciones del habla y la escritura” (p. 160).
“Se comprenderá desde luego que la tolerancia para tales modismos jamás se extienda a la escritura, ni en el habla, a las oraciones académicas y demás selecta oratoria” (p. 180).
Herrainz 1885, en cualquier caso, resulta más normativo que su predecesor Correas 1626 y menos generoso en la aceptación neutra y sin marcas estigmatizadoras de todas las variedades, en su vocación claramente descriptiva, presentadora mera de fenómenos; no aplica en igual grado el principio del gramático jaraiceño profesor de Salamanca de que “á cada uno le está bien su lenguaxe” y no hay por qué imponer nada a nadie[19].
13. Extremos y zonas intermedias
El tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical (del español) –desde la perspectiva historiográfica aquí adoptada– podría quedar enmarcado entre dos extremos que, a su vez, podrían venir representados por las citas que siguen.
1. En un extremo, un trío de citas de Correas 1626.
Primera cita:
[La Gramática está] sacada de la conformidad i conzierto del hablar natural ó usual de las xentes en sus lenguas (p. 129).
Segunda cita:
Bien podemos conzeder que todos saben el uso de la Gramatica en las lenguas que se crian i son naturales sin atender á prezetos ni saber que los ai, que por eso las hablan i entienden solo por el uso rrexido con la sinple i natural arte, el qual en ellas es mas poderoso que los prezetos i rreglas que del mesmo salieron (p. 130).
Tercera cita:
Ase de advertir que una lengua tiene algunas diferenzias, fuera de dialectos particulares de provinzias, conforme á las edades, calidades, i estados de sus naturales, de rrusticos, de vulgo, de ziudad, de la xente mas granada, i de la corte, del istoriador, del anziano, i predicador, i aun de la menor edad, de muxeres, i varones: i que todas estas abraza la lengua universal debaxo de su propiedad, niervo i frase: i á cada uno le está bien su lenguaxe, i al cortesano no le está mal escoxer lo que parece mexor á su proposito como en el traxe: mas no por eso se á de entender que su estilo particular es toda la lengua entera, i xeneral, sino una parte, porque muchas cosas que él desecha, son mui buenas i elegantes para el istoriador, anziano, i predicador, i los otros (p. 144).
La primera hace gala del “hablar natural o usual” de las personas normales, de todas las personas, como alimento del que se nutre la Gramática. En la segunda queda claro que las lenguas (maternas) se adquieren con el uso hablado (“en las lenguas que se crían”) y que este “es más poderoso que los preceptos y reglas” del arte, los cuales emanan de él; y, además, se intuye que los hablantes podrían ni siquiera saber escribir. La tercera –muy conocida, casi gastada, pero relevante para la ocasión– es una especie de tratado compendiado de teoría sobre la variación lingüística; las lenguas, dice Correas, conocen “diferencias” (variación) que atañen a estas facetas: (1) dialectos geográficos, ligados al territorio; variación diatópica; (2) variedades diastráticas: “calidades y estados de sus naturales”: (2a) tipo de sociedad: rural/aldea/urbana: rústicos/ciudad; (2b) estatus social: vulgo/gente granada/cortesano; (3) oficio: historiador/predicador; (4) edad: ancianos/los de menor edad; (5) género: mujeres/varones. Y la conclusión es contundente: todas las hablas están igualmente bien, ninguna de ellas es el todo, cada una constituye tan solo una parte de “la lengua entera y general” y es abrazada por esta.
En Correas hay, diferenciadamente, lengua hablada y lengua escrita; hay tolerancia con los modos de hablar y de escribir de cada cual; apenas se encuentran usos censurados, y aquellos que lo son se adscriben a los registros de que aquí se trata, a prácticamente todas las variedades sociales, a las jergas, a cualquier dialecto o habla, etc. Todo está bien, todo es ajustado, casi nada reprobable, porque se acata el principio de que a cada cual le está bien lo suyo, según y cómo, a tenor de circunstancias explicables y admisibles. No es nada frecuente encontrar gramáticas de este tenor en la tradición gramaticográfica española (y muy probablemente no solo en la peninsular).
2. En el otro lado, otras referencias, en este caso de tres textos diferentes:
Primera cita:
477. Incurren en este defecto:
1.º Los que escriben mal las palabras; como, por ejemplo: bibo, desaga, expontáneo, estemporáneo, hechar, hilación, honrra, indogto, etc., en lugar de vivo, deshaga, espontáneo, extemporáneo, echar, ilación, honra, indocto.
2.º Los que las acentúan y pronuncian mal; v. gr.: epígrama, méndigo, périto, telégrama, váyamos, en vez de epigrama, mendigo, perito, telegrama, vayamos, etc.; cuala, haiga, por cual, haya, etc.; y lo que se cuenta de un ceceoso que, gozándose en referir a sus amigos haber presenciado aquel día el casamiento de dos personas muy virtuosas, dijo: El cura ha cazado hoy a dos grandes ciervos de Dios (GRAE desde 1880 a 1962: desautorización del ceceo).
Segunda cita:
El vos de que se hace tanto uso en Chile en el diálogo familiar, es una vulgaridad que debe evitarse, y el construirlo con el singular de los verbos una corrupción insoportable (Bello 1847 nota al §234).
[Es] vicio comunísimo en Chile, en este uso impersonal de haber, [de] intercalar la preposición a antes del que: “Habían cuatro meses a que no le veía”. Además de este yerro hay en esta frase el otro no menos chocante del plural habían. Choca no menos este uso de la preposición a en construcciones de hacer aplicado al transcurso del tiempo: “Hacían algunas semanas a que aguardaba su llegada”, donde también hubiera sido mejor hacía (Bello 1847 nota al §782).
Tercera cita:
Son cuatro las formas de nuestras correcciones: […] 4.º, por último, nombres a que se dá una denominacion arbitraria, y entonces decimos – no existe (Gormaz 1860, vii).
En la tercera, Gormaz “denuncia usos “inexistentes” con lo cual quiere decir que dichas palabras no se encuentran en los códigos del estándar” (Rojas 2016, 72); tal inexistencia –de usos chilenos que de facto se mencionan y que debieron de ser, en efecto, profusamente empleados en el español de Chile del siglo XIX, y no solo en el habla popular– debe entenderse en el sentido de que tales usos exceden los límites impuestos por el estándar modélico (Rojas 2016, 82). Se nos depara aquí una fuerte inclinación propiciadora de la supresión de la variación lingüística en favor de un cierto tipo de uniformidad.
Bien lejos se ha quedado el espíritu de Correas en lo que toca al tratamiento y la aceptación de la diferencia lingüística.
Entre ambos extremos cabe (casi) todo desde (casi) todas las consideraciones descriptivas, metodológicas, socio-políticas, glotopolíticas o educativas, –y desde (casi) todas las ideologías–. Ese es otro estudio empírico, detallado e historiográfico del que aún carecemos y del que, por lo tanto, andamos necesitados.
14. Escuela y formación de la ciudadanía
Todos sabemos del interés de los poderes públicos (y de las compañías privadas) por tener a la ciudadanía homogeneizada, homologada y controlada. Y todos sabemos que la escuela es un canal particularmente eficaz de homogeneización de los que pasan por ella, así como de separación y discriminación entre los que tienen la fortuna de pasar por allí o la desgracia de no hacerlo.
Ese proceso ha afectado a todos los ámbitos de la vida que eran tomados en consideración en ese proceso escolar y educativo, desde la vestimenta-uniforme, que sirve a la vez para identificar y para distinguir[20], hasta la moral-ideología, pasando por la urbanidad y por la lengua. La gramática se ha configurado así, a lo largo de su historia, con un factor de homogeneización e igualación: (i) o bien de toda la ciudadanía: casos rarísimos de educación universal y obligatoria; homogeneización de toda la sociedad; (ii) o bien de aquella parte de la ciudadanía especialmente privilegiada como para poder asistir a ella; homogeneización –en tanto que distinción colectiva– de un grupo como factor segregador con respecto a los demás.
La gramática anda por ahí. Y una gramática (escolar) ideada con ese propósito difícilmente podría haber dado hospedaje a la diferencia; la variación no podía encontrar allí su cobijo cuando una de las esencias de la disciplina gramatical era justamente la contraria, la simplificación uniformadora, la homogeneidad (Narvaja 2014 y 2015). Se estaría, así, ante otro de los condicionantes que en parte coadyuva a configurar el modo de ser de la “gramática” (o al menos el modo en que efectivamente ha sido) y en parte ayuda a explicar por qué es así, por qué “excluye” la diferencia y por qué tiende a no considerarla (… o a considerarla con asignación/marca).
La propia condición escolar de la gramática, así como los objetivos sociales –en sentido amplio– que se vinculan a su enseñanza, la ha condicionado en alto grado (y ello en muchos respectos, no solo en este que nos ocupa hoy: morales, religiosos, sociales, políticos… ideológicos en general). La escuela y la formación de la ciudadanía han planeado, pues, prácticamente siempre el tipo de gramática que se hacía y sus contenidos, precisamente, uniformadores y de exclusión.
Por otra parte, es más que posible que en esto haya diferencias entre el proceder común en España y el llevado a cabo en América (e incluso maneras diferentes por nacionalidades, repúblicas o regiones dentro de esta). Desde la historiografía de la gramaticografía es este otro asunto merecedor de atención que queda por dilucidar.
15. Gramáticas para hispanohablantes y gramáticas para no hispanohablantes
Y se hace, por último, necesario distinguir entre gramáticas para hispanohablantes (quienes ya conocen la lengua y la hablan) y gramáticas diseñadas para personas que no tienen el español como lengua materna. La no-diferencia, la uniformidad ha de ser forzosamente explicada de modo diferente en un caso y en otro. Y esta es otra tarea que queda pendiente.
En esta segunda materia, habría a su vez que diferenciar: (i) por un lado, las llamadas gramáticas misioneras, un ámbito de investigación amplio y, casi, autónomo; (ii) por otro lado, las gramáticas para extranjeros propiamente dichas: estas muestran una especial proclividad por mostrar un universo lo más estable, homogéneo y canónico posible, y un particular rechazo por enseñar diferencias, dada su propia tarea selectiva y simplificadora del fenómeno lingüístico, obedecedora de sus objetivos pedagógicos y consecuente con ellos.
16. Epílogo
No parecen la Gramática en tanto que disciplina (o arte, o ciencia…) ni los libros en que esa Gramática se plasma los territorios idóneos para la exposición de la diferencia lingüística (§ 11).
En las tradiciones vernáculas europeas –y ahí se incluye obviamente la española– desde la propia dinámica epistemológica como desde la socio-educativa se han puesto obstáculos para el libre acceso de la diferencia lingüística a la gramática (insisto: disciplina abstracta o textos concretos) (supra § 5 y las razones que se exponen del § 6 al § 10; §§ 15 y 16). Y ello sin tomar en consideración la presión de los modelos heredados de la tradición latina, donde la decisión acerca de qué (modelo de) lengua llegaba hasta la gramática venía ya tomada de antemano.
En conformidad con ello, la diferencia lingüística tiende a no aparecer en los textos que se ocupan de la codificación gramatical; o, mejor: las gramáticas tienden a no incluir diferencia lingüística. Cuando la regla no se cumple y sí la excepción, la diferencia suele aparecer o bien asignada, o bien marcada. Cuando tal no sucede, la diferencia entra de lleno en la gramática; ahora bien, esto (a falta de estudios detallados y empíricos) sí que es excepcional (§§ 12, 12bis, 13 y 13bis).
Un estudio del tratamiento de la diferencia lingüística en la codificación gramatical del español debe pasar –es mi opinión– por: (i) definir bien los extremos: nada de diferencia en uno, “toda” la diferencia en el otro; y de algún modo cuantificar y periodizar lo uno y lo otro en la historiografía de las gramáticas del español; (ii) determinar bien, y en la medida de lo posible pautar, las zonas intermedias, aquellas en donde las gramáticas reflejan diferencia lingüística, en cuyo caso interesa determinar su asignación, su marca (o la ausencia de ambas), en qué cantidad, qué rasgos o fenómenos diferenciales concretos son recogidos –bajo cualquier condición– frente a los que se quedan fuera, en qué períodos y/o autores hay mayor o mejor propensión a ello; etc. (§ 14).
Aquí se ha dado, por imposiciones de espacio y de dedicación, una visión superficial y demasiado genérica del asunto tratado. Del lector se espera benevolencia en general, templanza con los errores y compresión con las carencias que detecte; de ellas unas serán achacables al autor y a su modo de encarar el problema, pero otras vienen dadas por razones de tiempo y de espacio; también por la escasez de tradición en la materia. Iam satis bene.
Bibliografía
Academia Española. 1931. Gramática de la lengua española. Nueva edición reformada. Madrid: Espasa-Calpe.
Anónimo. 1559. Gramática dela Lengua Vulgar de España. Lovaina: Bartholomé Gravio.
Apolonio Díscolo; Bécares Botas, Vicente (ed.). 1987. Sintaxis. Introducción, traducción y notas por Vicente Bécares Botas. Madrid: Gredos. 1987.
Bello, Andrés. 1847. Gramática de la lengua castellana [destinada al uso de los americanos]. Con Notas de Rufino J. Cuervo (1881). Edición completa, esmeradamente revisada; corregida y aumentada con un prólogo y frecuentes observaciones de Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1945). Buenos Aires: Sopena. 1970, 8.ª ed.
Correas, Gonzalo. 1626. Arte de la lengua española castellana. Edición y prólogo de E. Alarcos García. Madrid: CSIC, Anejo LVI de la RFE. 1954.
Correas, Gonzalo. 1627. Arte kastellana. En Trilingüe de tres artes de las tres lenguas castellana, latina y griega, todas en romance, Salamanca: Oficina de Antonia Ramírez, 1-122. Edición de Manuel Taboada Cid. Santiago de Compostela: Universidad. 1984.
Dionisio Tracio (s. a.). Téchnê grammatikê. Ars grammatica. Gramática. Ed. trilingüe de Vicente Bécares Botas. Zamora: Montecasino. 1993.
Fries, Dagmar. 1989. “Limpia, fija y da esplendor”. La Real Academia Española ante el uso de la lengua (1713-1973). Madrid: SGEL.
Franciosini, Lorenzo. 1624. Gramatica espagnola e italiana. Ginebra: Apresso gli Associati. 1707, 5.ª ed. Disponible en: http://www.epigrama.eu/public/.
Gómez Asencio, José J. 1986. “Gramática teórica y gramática aplicada en la primera mitad del siglo XIX”. En: Fernández, Francisco (ed.) Pasado, presente y futuro de la lingüística aplicada en España. Actas del III Congreso nacional de lingüística aplicada. Valencia: Universidad de Valencia, 391-414.
Gómez Asencio, José J. 2016a. “Lengua hablada en gramáticas de la lengua escrita”. En: Castillo Peña, Carmen & San Vicente, Félix (coords.) La oralidad. Recepción y transmisión. Monográfico de Orillas. Rivista d’Ispanistica 5, 1-34.
Gómez Asencio, José J. 2016b. “Del valor de las autoridades y de sus muestras de lengua (en la gramática tradicional española)”. En: La torre di Babele. Rivista di letteratura e linguistica 12, 145-167.
Gómez Asencio, José J. 2016c. “De la literatura a la Gramática: el recibimiento de Cervantes en los libros de gramática (1611-1917)”. En: Fernández Alcaide, Marta & Leal Abad, Elena & Octavio de Toledo y Huerta, Álvaro S. (eds.) En la estela del Quijote. Cambio lingüístico, normas y tradiciones discursivas en el siglo XVII. Frankfurt am Main: Peter Lang, 233-280.
Gómez Asencio, José J. 2016d. “Cervantes, buen hablista mal hablado. El juicio de los gramáticos (entre 1625 y 1872)”. En: López Serena, Araceli & Narbona Jiménez, Antonio & del Rey Quesada, Santiago (dirs.) El español a través del tiempo. Estudios ofrecidos a Rafael Cano Aguilar, vol. II. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1081-1105.
Gómez Asencio, José J. & Montoro del Arco, Esteban & Swiggers, Pierre. 2014. “Principios, tareas, métodos e instrumentos en historiografía lingüística”. En: María Luisa Calero et al. (eds.) Métodos y resultados actuales en Historiografía de la Lingüística, vol. I. Münster: Nodus Publikationen, 266-301.
Gormaz, Valentín. 1860. Correcciones lexigráficas sobre la lengua castellana en Chile, seguidas de varios apéndices importantes; dispuestas por orden alfabético, y dedicadas a la instrucción primaria. Valparaíso: Imprenta del Comercio.
Herrainz, Gregorio. 1885. Tratado de gramática razonada con aplicación decidida y constante al estudio del idioma español. Segovia: Establecimiento tipográfico de F. Santiuste.
Miranda, Giovanni. 1566. Osservationi della lingua castigliana. Venecia: Gabriel Giolito de Ferrari.
Narvaja de Arnoux, Elvira. 2014. “Hacia una gramática castellana para la escuela secundaria: opciones y desplazamientos a mediados del siglo XIX”. En: Boletín de Filología de la Universidad de Chile 49.2, 19-48.
Narvaja de Arnoux, Elvira. 2015. “La reformulación interdiscursiva en los textos gramaticales: en torno a la gramática académica de 1854”. En: Revista argentina de historiografía lingüística 7.2, 141-161.
Nebrija, Antonio de. 1492. Gramática castellana. Introducción y notas de Miguel Á. Esparza y Ramón Sarmiento. Madrid: SGEL. 1992.
Oudin, Cesar. 1597. Grammaire espagnolle expliqvee en françois. París: Chez Marc Orry. 1606. 3ème ed. Reueuë, corrigée & augmentée par l’Autheur.
Penas Ibáñez, María Azucena. 2009. Cambio semántico y competencia gramatical. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Vervuert.
Porto Dapena, José-Álvaro. 2007. “Planta del Diccionario “Coruña” de la Lengua Española Actual”. Disponible en: https://www.udc.es/grupos/lexicografia/diccionario/planta.html [Consulta: 09/01/2018].
Real Academia Española. 1781. Gramática de la lengua castellana. Tercera impresión. Madrid: Joachin de Ibarra.
Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. 23.ª edición. Madrid: Espasa.
Robins, Robert Henry. 1951. Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe, with particular reference to modern linguistic doctrine. London: G. Bell & Sons.
Robins, Robert Henry. 1967. Breve historia de la lingüística. Traducción española de María Cóndor Orduña. Madrid: Cátedra. 2000.
Rojas, Darío. 2015. “Lengua, política y educación en el Chile del siglo XIX: ideologías lingüísticas en las Correcciones lexigráficas (1860) de Valentín Gormaz”. En: Circula: revue d’idéologies linguistiques 4, 63-86.
Salvá y Pérez, Vicente. 1835. Gramática de la lengua castellana segun ahora se habla. Segunda edición. París: Librería de los SS. Don Vicente e hijo.
La Zenaida, enero de 2018
El tratamiento de la diferencia lingüística en la codificación gramatical: una propuesta de análisis historiográfico
0. Introducción
La versión primera de este trabajo[1] formó parte constitutiva del panel plenario titulado El tratamiento de la diferencia lingüística en la codificación gramatical, coordinado por los profesores Juan Antonio Ennis y María José García Folgado, y presentado con motivo del XI Congreso internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrado en Buenos Aires entre los días 19 y 21 del mes de abril de 2017.
Los ponentes invitados para la ocasión fuimos la profesora Elvira Narvaja de Arnoux y yo mismo. Ella arrojó sobre la cuestión una mirada glotopolítica, acorde con la tendencia y los intereses científicos de su fructífera y esclarecedora línea de investigación; por mi parte, traté de presentar una batería de ideas sobre el asunto que facilitasen la configuración de un futuro modelo de análisis historiográfico con el que plantearse tan debatido tema. De esto último se ocupan las páginas que siguen.
1. Objeto y método
Tal abordaje historiográfico será, en consonancia con el título, gramaticográfico. Acometeré, pues, la tarea en solo un tipo bien determinado de textos: (i) el así llamado gramáticas, (ii) no contemporáneas de nosotros, del pasado.
Es cuestión delicada, compleja y extensa, a la que en –en esta tesitura– habrá que acercarse desde una perspectiva muy general (circunstancias epistemológicas y de espacio obligan) y más especulativa y metodológica que empírico-positivista: el lector no puede esperar detalles prolijos y minuciosos; estos, eventualmente, son propios de cada texto; son, con seguridad, muchos y nimios, inapropiados para el caso; y, para colmo, se trata de una tradición de más de cinco siglos. Imposible aspirar a dar cuenta de tanta realidad gramaticográfica.
Sigue ahora una serie apartados con los quisiera invitar a los lectores a la reflexión, al acuerdo o a la disidencia, y en buena parte tratar de explicar por qué las cosas son –o, mejor, han sido– de una determinada manera más que describir cómo son, o disponer cómo debieron haber sido, o prescribir cómo pueden llegar a ser.
2. Diferencia vs Variación
Quisiera felicitar a la persona a quien se le ocurrió el título del panel plenario de referencia (supra § 0.): “el tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical” en lugar de este otro: “el tratamiento de la variación en la codificación gramatical”. No sé si, equivocadamente, he creído deliberada e intencionada la predilección por diferencia y el rechazo de variación. Y, no sé si equivocadamente, percibo matices importantes en la selección de un término frente al otro.
El segundo (me) sugiere variación con respecto a otro elemento, con respecto de un modelo: ahora bien, ello podría hacer pensar en mutaciones a partir de dicha norma o de dicho patrón seleccionado de antemano; o, más simplemente, en desviaciones, esto es, en apartamientos de lo general[2], o en “tendencias o hábitos anormales en el comportamiento de alguien”[3].
No se perciben en diferencia esos matices, tan relevantes por lo demás. En este caso todo es por igual, vale lo mismo, nada se supedita o queda sometido, nada se desvía, nada se desalinea o se descarría. Traeré de nuevo a colación el mismo DRAE (s.v. diferencia en sus dos primeras acepciones):
1. Cualidad o accidente por el cual algo se distingue de otra cosa
2. Variedad entre cosas de una misma especie
Y quedaremos todos convencidos, espero, de que para nada resultan intercambiables variación y diferencia, y de que haberse decantado por este segundo término es una decisión matizada, inteligente y sutil por parte de los organizadores, una decisión que será estrictamente respetada a partir de este punto.
3. No dialectología
Nadie debería haber llegado hasta aquí esperando información sobre –en sentido amplio– dialectos (en cualquier sentido de término: geográficos, sociales, etc.), ni sobre acercamientos a la variación dialectal desde la antigüedad hasta los tiempos modernos; de eso se ocupan otras personas en otros foros[4]. Y no corresponde a este sitio, entre otras cosas porque buena parte de esa información no se encuentra en gramáticas, sino en otro tipo de textos de objetivos y destinatarios diferentes.
Esto no niega que sí sea posible hallar en algunos textos de gramática noticias alusivas a formas de hablar, preferencias de expresión, giros, palabras, sonidos, usos… exclusivos o propios de algunos territorios (variedades diatópicas). Se tratará de eso más abajo.
4. Lengua y norma: Modelo social / Modelo lingüístico
Hubo una vez (pero creo que anda en afortunado peligro de extinción a pesar de ciertas apariencias y de la [espero] mera coyuntura) un mundo WASP, un universo donde las personas white, anglo-saxon, protestant constituían el meollo y se configuraban –cuando no como únicos– como referente y modelo para todos los demás grupos, los cuales en ningún caso se ubicaban por el centro: los instalaban en los márgenes; por eso eran (y siguen siendo) marginados y marginales, y, muy a menudo, considerados como desviaciones (toleradas en grados diversos).
Se podría proponer una adaptación de esos wasp, en tanto que grupo social de referencia, a cierto sub-universo hispánico; por ejemplo: varones – blancos – católicos – heterosexuales – urbanos – cultos. Y otra adaptación, de carácter más específicamente lingüístico: la lengua / el habla de los varones – urbanos – cultos – en situaciones más o menos formales – generalmente por escrito.
Las gramáticas se habrían venido ocupando de codificar [parte de] las hablas de ese grupo sin necesidad de especificación alguna, de modo que: (i) tal variedad constituiría lo neutro –una especie de forma base a lo Apolonio (infra § 7), y (ii) todo parámetro que se “desviaba” de ese patrón o no aparecía, o recibía asignación (infra §§ 12, 12bis y 13). Se configuran, así, gramáticas del español que no son tales y que se presentan como gramáticas del español “en general”, cuando en realidad no pasan de ser gramáticas “en particular del grupo de referencia en las situaciones de referencia” (por ejemplo vs gramática femenina / el habla de las mujeres; vs el español rural; vs gramática de la lengua hablada / la lengua del coloquio / el español hablado, etc.
Escribí sobre este mismo asunto hace ya unos cuantos años:
En una gramática particular que sea presentada como gramática del español se hallan la estructura, formas y usos de una lengua determinada. La descripción puede ser la de un idiolecto (el del gramático o el de algún hablante tomado como informador), la de un registro (normalmente, el de las personas cultas o el de los buenos autores), la de una variante diatópica (Madrid, Sevilla, Burgos…), o una en la que se combinen estos factores, o, finalmente, una descripción totalizadora e imposible de todos los idiolectos, registros y variantes de cualquier tipo que componen una lengua. Para el español, que yo sepa [1986], esta última no ha sido intentada. Las otras, sí: en todas ellas se adopta tácita o explícitamente un modelo de lengua, que normalmente se viene a presentar como estándar, para la construcción de la gramática […]
Hay un registro preferido por la sociedad, y el gramático, si no especifica nada en contra, si hace una “gramática del español” o una “gramática castellana”, presenta siempre una descripción más o menos exhaustiva y más o menos ordenada precisamente de ese registro (Gómez Asencio 1986, 412).
Hay variadas razones para que tal statu quo se haya configurado justamente así en la historia de la codificación gramatical en occidente. A continuación, se presentarán sucintamente algunas de ellas.
5. Primera razón: analogistas y anomalistas
Todos hemos leído que entre los sabios griegos (o no griegos, pero estudiosos de la lengua griega clásica) de la antigüedad tuvieron lugar ciertos desencuentros como consecuencia de la llamada polémica o controversia analogistas / anomalistas. No parece apropiado imaginarlos defendiendo de manera cerril sus posicionamientos, ni discutiendo de modo acalorado y con obstinación sus puntos de vista. Parece más adecuado sostener que, ante la misma realidad palpable y material, multiforme y variada, que se les ofrecía de un determinado sistema lingüístico veían y miraban aspectos diferentes y, en consecuencia, tenían intereses epistemológicos dispares[5].
Tratemos de responder a una pregunta: ¿qué es lo que, de manera primaria, se ofrece de una determinada lengua a la percepción directa e inmediata de un observador (que aparece por allí)? Una variedad (casi) infinita; pura individualidad de hablantes y de fenómenos lingüísticos; disparidad enorme en esa unicidad; diversidad inabarcable. Predominantemente anomalías. Y hubo quienes sintieron su llamada y desdeñaron otros enfoques posibles. Los llamaron anomalistas, y muy probablemente nadie lo fue en estado puro.
Hagámonos otra pregunta más: ¿hasta qué punto, de qué manera o con qué parámetros el uso variopinto realmente observado en directo de la boca de hablantes individuales de carne y hueso, asistemático, anómalo, puede ser presentado, descrito, organizado, sancionado y llevado a un libro? Anómalo ahí no debería ser interpretado como ‘desviado’, ‘defectuoso’ o ‘no conforme a norma’[6], sino más bien como ‘no-proporcional’, ‘carente de ratio’, ‘sin proporción’, ‘a-regular’, ‘individual’.
Y una tercera: ¿los hechos lingüísticos se pueden hacer más sistemáticos y organizados de lo que se muestran en el uso realmente observado? (Robins 1951, 17). La respuesta es sí. Y hubo quienes pusieron empeño en esa tarea.
Primero los llamaron analogistas (de igual modo: muy probablemente ninguno de ellos lo fue en estado puro hasta el grado de no darse cuenta de que había fenómenos no ajustados ni ajustables a ratio alguna, aunque sí hasta el punto de ignorarlos –por no convenientes–, de excluirlos del texto, o de incluso despreciarlos)[7]. Posteriormente a muchos de los que comulgaban con estos postulados los llamaron gramáticos. Los aportes de los sabios alejandrinos –de tendencias claramente analogistas– dejaron los estudios sobre el lenguaje (en especial en sus aspectos gramaticales) en el estado en que llegaron a los gramáticos latinos posteriores y, a través de ellos, a la mayor parte de la tradición europea (Robins 1967, 61). Esto quiere decir que, en lo sustancial –y como es bien sabido de quienes se ocupan de estos menesteres–, la gramática occidental se fundamentó y se centró más en posiciones analogistas que en ninguna otra: exposición y funcionamiento de las regularidades de la lengua (infra § 11).
No puede olvidarse en este sentido que la parte quinta[8] de la Téchnê grammatikê de Dionisio Tracio se llama precisamente así: “exposición de la analogía” (en la traducción de Bécares que manejo[9]). A estos alejandrinos les interesó más la búsqueda de la proporción, la ratio, la semejanza, regularidad, la constancia. “El primer deber del gramático es el descubrimiento, la clasificación y la formulación de las unidades recurrentes, los patrones y modelos, y los rasgos de conducta de una lengua” (Robins 1951, 45; traducción mía), lo que en griego se llamó justamente analogías. Muy probablemente muchos de estos gramáticos de entonces –como de los que vinieron después– eran conscientes de la existencia de (infinitas) anomalías en su lengua, pero eligieron poner su foco y prestar su atención única –y solo en ocasiones prioritaria– a las analogías.
De ahí venimos. De ahí procede –en recorrido largo– el tipo de codificación gramatical practicado durante siglos en Occidente. Ese contexto inaugural ha condicionado la evolución y el desarrollo posteriores de la disciplina, cuando no indirectamente algo de su estado actual. Y a estos pioneros nos debemos. No se puede olvidar –y esto explica (en parte el pasado de la codificación gramatical) aunque no justifica (en absoluto su presente ni autoriza su futuro)– que la diferencia lingüística (véase el título de este panel) es más anómala que análoga, es más a-regular que regular, es más particular que general, es más multiforme y heterogénea que sistemática y homogénea. De ahí, en parte, o bien su exclusión o bien su tratamiento “deficitario” (desde un punto de vista más o menos actual, e injusto por anacrónico, por lo tanto].
Sigamos.
6. Segunda razón: Forma base: lo neutro, el meollo, la sustancia
La necesidad de organizar y sistematizar la materia lingüística observada, los infinitos datos variables, tantos fenómenos individuales, fue –tal vez– lo que llevó a Apolonio Díscolo a idear lo que Bécares (1987, 34) llamó una forma base a partir de la cual se configuran la morfología y la sintaxis. Dicha forma base está constituida por: 1. el nominativo para los casos, 2. el singular para los números, 3. el masculino para los géneros, 4. el indicativo para los modos, 5. la activa para las voces, 6. el lógos autotelēs o enunciado independiente y perfecto en sí mismo (frente a los schēmata = figurae)[10] para la sintaxis; y lo que más nos importa a nosotros ahora: 7. el ático para los dialectos.
Nótese de paso la diferencia tan abismal que se percibe entre la naturaleza de las seis entradas primeras por un lado y la séptima por el suyo:
(i) prioridad morfológica en el caso de las cinco primeras;
(ii) en el de la sexta, en cambio, prelación semántico-sintáctica del enunciado completo, el cual solo queda constituido cuando se cumplen estos dos requisitos: su formación por al menos dos elementos (nombre y verbo); su coherencia (congruitas) en dos planos: el de los contenidos (conveniencia mutua de los significados de los dos elementos componentes) y el de la forma (orden y concordancia de los constituyentes) (Bécares 1987). Si tal se transgrede [diferencia en la codificación gramatical], resulta construcción o bien virtuosa (schema), o bien viciosa (solecismo); ideas bastante similares, concebidas y desarrolladas para dar refugio a la diferencia en la codificación gramatical, habían sido planteadas antes por los estoicos, y lo fueron después por Quintiliano (y múltiples seguidores hasta, sin duda, el siglo XX);
(iii) y en la séptima, en cambio y por último, preferencia cultural[11], sociológica, sociolingüística por una determinada variedad geolectal e histórica (y el desdén tácito por las otras posibles, o incluso por una adecuada –aunque selecta– amalgama o fusión o mestizaje de todas o de varias).
Ahora bien: en el texto fundacional de la sintaxis como disciplina lingüístico-gramatical y asiento –inmediato o mediato– de innúmeras gramáticas posteriores, uno de los varios dialectos constituidos y reconocidos de una determinada lengua es considerado como preferido, predilecto y dominante sobre los demás: el ático marca la pauta de la descripción y pasa a la gramática como “neutro”, como forma base. De nuevo, desde temprano se marcan tendencias en el devenir gramaticográfico, tendencias de las que no resultó –ni resulta al parecer– fácil desligarse: algo que, nuevamente, explica (en parte el pasado) aunque no justifica (en absoluto el presente ni autoriza el futuro).
7. Tercera razón: Gramática vs Lingüística
No es lo mismo –ni tampoco lo ha sido en perspectiva historiográfica– un tratado general de lingüística de una lengua, que da o trata de dar cuenta “completa” de un determinado sistema, que una gramática de dicha lengua: esta tiene contenidos, métodos, alcances, intereses y campos de acción, objetivos, destinatarios, etc. más restrictos que aquel. Y suele acatar una configuración en partes y una estructura formal [gramaticográfica] relativamente rígida (aunque, obviamente, haya conocido muchas modalidades o variaciones a lo largo de su historia): no tiene hospedaje en una gramática lo que cada cual quiere, ni se dispone su contenido como a cada cual se le antoja. Hay costumbres y modos que hay que respetar, o que se respetan aun cuando no sea obligatorio.
No es lo mismo la descripción global e íntegra de una lengua que su codificación gramatical. No parece necesario insistir en esta obviedad.
Ni cabe entrar ahora en un largo, y seguramente denso, debate acerca de en qué deba consistir la codificación gramatical presente o por venir de una lengua, pero en perspectiva historiográfica –de análisis de productos que nos han sido legados desde el pasado– es un hecho que no ha sido precisamente un tratado general sobre una determinada lengua en que se estudian y presentan todas sus facetas (también las que atañen a sus variedades, a su diversificación, a su historia)… sino mucho menos que eso y muy diferente de eso.
8. Cuarta razón: Ignorancia / desconocimiento del gramático
Por otro lado, no deben de ser escasas las circunstancias en las que el gramático no da cuenta de diferencias, no las registra por el motivo sencillo de que no las conoce. No es, bajo esta perspectiva, una cuestión de mala voluntad, o de déficits teórico-metodológicos, o de sesgo descriptivo, o de ardor prescriptivista, o de ideología elitista, o de velado o evidente desprecio de unas variedades con respecto de otras, sino de mera ignorancia (pero ¿quién conoce el hablar de todos los hablantes o grupos pertinentes de hablantes de todos los territorios en los que se habla, por ejemplo, el español?, ¿quién todas sus anomalías?). El quehacer de un gramático del español de los siglos XVI, o XVII o XVIII… en su gabinete, en solitario, con unas cuantas gramáticas del español (o de otras lenguas, o general-filosóficas) en su biblioteca, con acceso limitado a variedades de la lengua más allá de la suya personal [cualquiera que fuese su configuración: dialecto familiar, grado de formación técnica, lecturas, viajes, conversaciones, etc.] no puede ni debe ser comparado con lo que el mundo de hoy pone a disposición del redactor de una gramática (o de cualquier otro tipo de textos): conocer cómo usaban la lengua “los otros” (es decir, no el propio gramático) y, más aún, todos los otros no debió de ser –ni, de hecho, es– tarea fácil, si es que resulta posible. Y hubo que proceder por reduccionismo: se excluye buena parte de la realidad, y se presenta una porción de ella como si fuese (el) todo, o a lo menos todo lo que interesa o importa… en ese tipo de textos. Correas fue excepcional también en escapar de esta atadura (infra § 14, apartado 1.).
Lo he dicho y escrito muchas veces: la lengua entera, en toda su variedad o en todas sus variedades, no cabe en un libro (de gramática), y el gramático tiene que llevar a cabo una labor de selección: solo [trozos, aspectos, variedades de] lengua seleccionada [¿=selecta?] llega al texto de gramática. La otra se queda fuera. En esta selección consiste la reducción que el gramático se ve forzado a ejecutar (i) por el grado de conocimiento de que dispone acerca de la lengua total, (ii) por la propia naturaleza del fenómeno analizado –una lengua– y (iii) por la tradición epistemológica y metodológica desde la que se opera en este ámbito, tradición que marca formas y maneras ineludibles. Ha constituido todo ello una rémora de la disciplina, de la concepción de la disciplina y de lo que la sociedad “esperaba” de la disciplina (con independencia ahora de la actitud personal del gramático descriptor-corrector), claro que en perspectiva historiográfica, que es la que aquí nos debe interesar. Piénsese, si se quiere, en la tesitura que debió de conocer Nebrija antes que nadie cuando redactaba la Gramática sobre la lengua castellana de 1492, la primera como todo el mundo sabe, y en cómo, con qué restricciones, desde qué condicionantes debió de ir adoptando resoluciones acerca de qué recopilaba, qué se llevaba desde (el total de) la lengua castellana –de su época o anterior– hasta la gramática de esa lengua y a qué otra realidad lingüística no se le reservaba espacio en el texto (entre otras cosas porque ni siquiera tenía noticia de ella, no la conocía).
Es como si todo invitara al gramático a eludir la diferencia, a quedarse con lo in-diferente, con lo detenido; a presentar solamente una modalidad de las muchas posibles; a mostrar tan solo uno de entre todos los fotogramas posibles; y a no atender a los factores de individualización o de diversificación, esto es, contrarios o ajenos a las generalizaciones formales –analogías– que encuentra en la lengua y considera propias de su quehacer, y con las que, tal vez, se siente a gusto.
9. Quinta razón: El fin / objeto de la gramática
No parece justo pedir a una gramática (al menos a una gramática de la tradición occidental) lo que una gramática no puede dar, porque no ha sido concebida ni diseñada para ese menester.
En principio (y casi por definición) su cometido ha sido homologar y homogeneizar una lengua en la medida de lo posible, de lo permitido por la teoría de cada momento histórico, de los métodos o abordajes que se han practicado, y de lo que cada gramático personalmente ha alcanzado; ahora bien, eso casa mal con la diferencia. Es, hasta cierto punto, como si por la propia definición del objeto la diferencia lingüística no cupiese –o no hubiese cabido, desde la perspectiva historiográfica aquí adoptada– en la gramática [en el sentido en que este término suele ser entendido, sin adjetivos (salvo “española” o “del español”)], o como si la gramática no fuese el lugar en donde la diferencia lingüística debe quedar recogida o, sencillamente, encuentra refugio… aunque esto, de facto, haya sucedido en ciertos tiempos y de la mano de ciertos gramáticos.
10. Sexta razón: De Gramática y su ambigüedad
No sería difícil encontrar hoy en día a muchas personas dispuestas a admitir que la gramática de una lengua es un sistema de generalizaciones formales (es decir, estructurales y tocantes a aspectos de naturaleza “material”, palpables aunque sea por su ausencia) referentes a las unidades de esa lengua y a su funcionamiento.
El término adolece de una primera ambigüedad: (i) gramática como conocimiento tácito, implícito e interiorizado (generalmente de modo inconsciente) que cada hablante nativo –por el mero hecho de serlo y por poco cultivado que sea– tiene de su propia lengua y de las generalizaciones formales aludidas; (ii) gramática como disciplina o rama de la Lingüística que analiza, estudia, explicita y formaliza, de una parte, ese sistema de generalizaciones formales y, de otra, el conocimiento tácito de (i); y (iii) gramática como texto, libro destinado a plasmar, almacenar, presentar y organizar dicho sistema implícito de generalizaciones (léase si se quiere: reglas) de naturaleza formal-material.
Ni que decir tiene que el trabajo que representan los puntos (ii) y (iii) del párrafo inmediato anterior no se ejecuta partiendo de cero, sino siempre según la tradición o el modelo en que cada persona está inmersa y según los posibles naturales o adquiridos de cada autor. Es oficio del gramático sacar a la luz, desvelar (todo lo que pueda de) ese sistema de generalizaciones.
En cierto modo “por naturaleza” [quiero decir: porque ese ha sido el cometido que la cultura occidental y las diversas tradiciones (sucesivas o simultáneas) que dentro de ella se han fraguado le han confiado], el gramático se ha interesado infinitamente más por lo que entendía que era general (“propio de toda la lengua” o asumido como tal; véanse arriba §§ 5 y 9), que por lo que presumía o bien particular (esto es: propio de grupos, reducidos o no, de hablantes a los que tal vez ni siquiera tiene acceso), o bien individual (en cualquiera de sus vertientes: propio de individuos concretos, propio de fenómenos que solo afectan a una entidad léxica). Es, por lo demás, algo a lo que ya he hecho referencia previamente.
11. Generalizaciones vs Datos
11.1 Toda generalización (y/o su explicitación por parte de alguien) supone un proceso de inferencia y de abstracción –a partir determinados datos, es decir, de entidades concretas– de características o cualidades que son comunes a todas esas entidades, o compartidas por buena parte (supra § 6).
Hay grados en esto de la generalización; se trata de un fenómeno escalar. El hecho lingüístico que se presenta o se describe:
a) Vale para todos los hablantes de todos los tiempos y de todos los lugares en todas las situaciones y en todos los registros. Sería un universal de la lengua en cuestión. “Uso único general”.
Asignación: Ø (infra § 12bis.2º). Ausencia total de marca.
b) Tiene validez limitada, restringida:
b.1) solo a ciertos tiempos: variedades ligadas a la historia de la lengua.
b.2) solo a ciertos lugares: variedades ligadas a los territorios, a los dialectos.
b.3) solo a ciertas situaciones: variedades ligadas a los usos sociales y/o pragmáticos de la lengua.
b.4) solo a ciertos hablantes de un determinado tiempo, o de un determinado lugar, o en determinados registros y situaciones de habla: variedades, pues, ligadas al individuo (sea como tal, sea como constituyente o miembro de un grupo).
b.5) o a combinaciones casi infinitas de varios de esos factores que se acaban de mencionar.
La asignación o la marcación se hacen poco menos que imprescindibles si se aspira a lograr ciertas cotas de precisión descriptiva, e informar, pues, de la aplicabilidad o el alcance de la generalización,
No poco de la cuestión que aquí se está planteando radica en que buena parte de las afirmaciones de b) (validez reducida) se ofrece en las gramáticas sin marca ni asignación, lo que ha llevado –y puede seguir llevando– a pensar que son como las de a) (vigencia general). Ahora bien: ello por un lado no se ofrece como algo precisamente común y frecuente en las lenguas, y por el otro solo resulta verdadero en lo que se ha llamado uso único general, algo más bien raro, como es bien sabido.
12.2 Se admite que todo texto de gramática propone (con mayor, menor o inexistente grado de explicitud) una norma: como se acaba de sostener un poco más arriba (§ 9), no toda la lengua, en todas y cada una de sus facetas, variedades y usos, puede ser llevada hasta el texto; no cabe allí; y al gramático no le queda otra: tiene que realizar una labor de selección –incluso de purga– de material lingüístico (Gómez Asencio 2016a):
El que escrive preceptos del arte abasta que ponga enel camino al lector: la prudencia del cual por semejança de una cosa a de buscar otra (Nebrija 1492, III, 4).
La arte [a la lengua] no la puede abrazar toda ni todas sus frases, mas de el fundamento i niervo de la gramática (Correas 1626, 190).
Como toda selección, también esta lleva consigo aceptaciones y rechazos, aprobaciones y repulsas, inclusiones y exclusiones. Lo que, generalmente, queda dentro de la gramática “tradicional” es selecto, y constituye norma (descriptiva [descripción-presentación de los componentes que sean de la variedad seleccionada y privilegiada], prescriptiva, proscriptiva).
Pueden acontecer varias cosas aquí. Se examinarán a continuación unos cuantos, y solo unos cuantos, casos concretos:
1º. Aceptemos que, para la tercera persona del singular del presente de indicativo de amar, todos los hispanohablantes dicen [áma] y escriben ama; no hay selección aquí: la única forma incluida en la conjugación de amar es un uso lingüístico general[12] y la norma propuesta –que en realidad constituye una descripción pura– lo recoge como tal.
2º. Para el pretérito perfecto simple del verbo ser en su segunda persona singular, Nebrija 1492 propuso fueste, pero otros gramáticos algo posteriores fuiste (por ejemplo, Miranda 1566, Lovaina 1559, Oudin 1597 o Correas1627[13]). El uso vario de la lengua conduce a una toma de decisión mediante la cual cada gramático al promover una forma como “única” deja la otra en el olvido, fuera de la gramática, esto es, se fomenta una norma al tiempo que se rechaza o se ignora otro u otros usos.
3º. El pretérito perfecto simple de traer gozó de desigual fortuna: así, mientras que Nebrija 1492 opta por traje, trajo, trajeron, Miranda 1566 y Oudin1597 se decantan por truje, trujo, trujeron. No así Franciosini 1624 o Correas 1627, quienes, más inclusivos, más exhaustivos en su descripción, y menos normativo-selectores, para la forma del singular admiten de modo indistinto traje y truje, y para la del plural, trajeron y trujeron.
4º. El propio Correas no muestra la misma actitud “tolerante” con respecto a las formas trajon, pudon, quison, puson, supon, etc. en sus dos textos: en el Arte kastellana 1627 del Trilingüe de tres artes de las tres lenguas se lee:
Notamos en estos pretéritos que tienen el acento en la penúltima [trajo, tuvo, hubo], que están dispuestos a la formación de la tercera plural en on igual a la tercera singular formándola de ella, como algunos la forman y usan[14] (Correas 1627, 98).
Pero en el inédito en su época Arte de la lengua española castellana de 1626 la actitud es diferente y al tiempo que acredita preferencia por una variante muestra condena de la otra:
Notamos en estos pretéritos irregulares, que todos los que tienen el azento en la anteultima, están dispuestos á la formazion que algunos hazen i usan vulgarmente, que de la terzera singular añidiendo n forman la terzera plural, con analogia de los otros tiempos […] I aunque esta formazion en los dichos sighe rrazón i buena proporzion, no se admite, antes se rreprueva, i tienen por toscos á los que usan tales personas terzeras plurales dixon, hizon, hasta que el uso las acredite (Correas 1626, 313).
Para los casos aquí traídos a colación, el 1º sería muestra de un uso constante y único (y por ende bueno); en el 2º y el 3º se exhiben usos varios ante los cuales cada gramático se ha decantado por una de las opciones posibles, o no se inclinan por ninguna; y en el 4º, para un mismo uso vario, no general, se perciben actitudes distintas en un mismo gramático: en 1627 se reconoce a trajeron/trujeron como formas igualmente canónicas y más extendidas –se entiende que en todos los registros– y se apostilla que “algunos la forman y usan” de otro modo (trajon); se contendría aquí una anotación acerca de una variante de menor extensión ¿social?, ¿geográfica?, ¿de registro?, sí asignada pero en cualquier caso no criticada. En el texto grande de 1626 no es así: (i) sí que hay reprobación; (ii) se tilda el uso de vulgar y grosero y a los usuarios, de toscos; (iii) tácitamente, se da a entender que es propio de la lengua hablada y no se presenta en la escrita (al menos en cierta lengua escrita); y (iv) hay disonancias oral/escrito y estigmatización de aquello que solo se encuentra en la lengua hablada:
La terzera plural del perfeto uvieron la cortan algunos i dizen uvon, formandola de la terzera singular uvo, añidiendo n, mas tienese por grosera i tosca, i no se escrive en los libros: lo mesmo hazen con otros algunos otros verbos, dixon, hizon, traxon, por dixeron, hizieron, traxeron (Correas 1626, 253).
A partir de solo los ejemplos mostrados de 1º a 4º puede colegirse:
(i) que cuando se trata de un único uso general o constante, la propuesta descriptiva del gramático por un lado coincide stricto sensu con la norma, por el otro es valedera en todas las circunstancias, y todos los gramáticos concuerdan: es el caso de ama, universalmente válido (diatópico, diafásico, diastrático).
(ii) que ante usos varios, el gramático puede:
[a] decantarse por uno de ellos –ignorando el otro o los otros– y proponerlo como norma única, igualmente legítima para todas las circunstancias, como si se tratase de un uso único o general:
• fueste en Nebrija 1492 (que deja fuera fuiste)
• fuiste en otros gramáticos (que no incluyen[15] fueste)
• traje, trajo, trajeron en Nebrija 1492 (que ignora truje, trujo, trujeron)
• truje, trujo, trujeron en Miranda 1566 y Oudin 1597 (que no consideran traje, trajo, trajeron).
[b] no pronunciarse, ofrecerlos –sin asignación– como indistintos y permitir la doble (o triple) opción, otra vez para todas las circunstancias de uso; son, así, igualmente válidos los dos miembros de cada pareja:
• traje/truje – trajo/trujo – trajeron/trujeron en Franciosini 1624 y Correas.
[c] referir los dos, mostrando preferencia por uno mientras el otro:
• o [i] no queda exactamente recomendado (por ser usos de solo “algunos” hablantes), pero tampoco excluido; parecen preferibles los primeros miembros de cada pareja (por su mera frecuencia de uso):
• hubieron/hubon – tuvieron/tuvon – hicieron/hizon – trajeron/trajon en Correas 1627.
• o [ii] aparece como claramente reprobado: grosero, tosco, vulgar (por el motivo que sea; uno de estos motivos puede ser –es lo que de facto sucede en el ejemplo propuesto– el haber quedado confinado en la lengua hablada [en realidad: en cierta lengua hablada], el no aparecer en los libros… por ahora):
• hubon – tuvon – hizon – trajon inexistentes en lo escrito son, así, solo orales, y por ello rechazados en Correas 1626.
11bis Datos: falta vs presencia de asignación
Los datos pueden, pues: o no llegar hasta la gramática (por ignorancia del gramático, por desprecio, por desestimación, por motivo pedagógico, por interés prescriptivo implícito…) o llegar hasta ella. En esta segunda condición, cada dato lingüístico puede, por lo demás, venir:
1º. No asignado: esto es, más o menos, como in-diferente. No se me ocurre (aunque tal vez lo haya) modo de reflejar o hacer patente la diferencia si no explicita un elemento enfrentado o paralelo para la referencia o para el contraste; esto es, si no se ofrece “otro” fenómeno diferente, o si no se especifica con respecto a qué es diferente. Si solo se informa del rasgo o del fenómeno gramatical de que se trate, se da noticia tan solo de su existencia, de su comportamiento o de su uso, pero no se dice nada más (sería el caso de ama en 1º de § 12.2); esto es, no se especifica si es único o general (uso único general) ni se señala si pertenece tan solo a ciertos ámbitos de la diferencia lingüística.
Lo “diferente” o se ignora, o se trae a la gramática sin asignación ni señalamiento alguno, como si no fuese en verdad diferente, esto es, como si no fuese distinto de otra cosa, o como si fuese único (caso de 2º de § 12.2).
2º. Asignado: en este caso se puntualiza que el dato no es de aplicación universal, que conoce alguna restricción; se especifica que el fenómeno, la forma, el uso o el rasgo no son generales, resultan aplicables solamente en ciertas condiciones, se hallan solo en ciertas variedades; son, pues, tales formas y usos diferentes de aquellos otros que:
(i) o bien no llevan asignación alguna (asignación Ø vs asignación X) (supra § 12.1). Sería el caso de “(en español) vs en México”, “(en español) vs en el siglo XVIII”, “(en español) vs coloquialmente”, “(en español) vs en el habla familiar”, “(en español) vs “como algunos la forman y usan” (apud lo relatado más arriba a propósito de Correas 1627 en 4º de § 12.2), etc.
(ii) o bien llevan una asignación diferente (asignación X vs asignación Y). Por ejemplo: en Colombia / en Uruguay; en España / en América.
Es un tratamiento posible de la diferencia. La teoría disponible (nos) permite afirmar que la asignación puede afectar a lo diacrónico, a lo diatópico, a lo diastrático, a lo diafásico (§ 13). Por otro lado, tal asignación puede ser: (a) neutra, meramente informativa (otra vez 4º de § 12.2 a propósito de Correas 1627); (b) marcada positiva o negativamente (vid. Correas 1626 en 4º de §12.2).
12. Marcación
El estudio del tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical –al menos desde el ámbito de la historiografía de la gramaticografía (Gómez Asencio, Montoro del Arco y Swiggers 2014)– pasa (o debería pasar) por el estudio del tratamiento de la diferencia en cada gramática concreta de la lengua de que se trate o en un corpus suficientemente representativo de ellas. Habría, pues, que tabular, con metodología empírica, los textos concretos, y responder en primer lugar a esta pregunta:
Pregunta: ¿Se incluye / se recoge diferencia lingüística en el texto en cuestión?
Respuestas posibles: SÍ / NO
Los NO obtenidos han de conducir a una nueva pregunta de la que se esperan respuestas conclusivas: cómo interpretar el silencio y cómo valorarlo es aquí la cuestión. Los SÍ han de ser, aún más, matizados: ¿cuál y cuánta diferencia es la que está presente?, ¿cómo se incluye o se recoge esa información sobre la diferencia?, ¿cómo se señala? o, dado el caso, ¿cómo se marca?
Como se sabe, la marcación “es el procedimiento por el cual se señala alguna particularidad acerca de la naturaleza y uso” de alguna unidad o construcción lingüísticas (Porto Dapena 2007). Son las marcas muy variadas y no vamos a entrar aquí ni por asomo en una categorización sistemática de sus modalidades –lo que excede mis propósitos y sobrepasa mis fuerzas– pero sí, desde luego, a indicar superficialmente que las hay: diatópico-geográficas (y, dentro de estas, más específicamente: andaluz, canario, castellano, sur de México, Extremadura, el Plata, la zona costera de Huelva, etc.); diastráticas (vulgar, juvenil, de mujeres, rural, cortesano, de ancianos, entre varones…); diafásicas (familiar, hablado, escrito, coloquial, formal, íntimo, vulgar, elevado, literario, poético…); pragmáticas; connotativas, de actitud o de valoración social (despectivo, irónico, grosero, malsonante, humorístico, eufemístico, afectivo, atenuador, peyorativo…); diacrónicas; de frecuencia o de uso (poco usado, raro, muy habitual…); etc.
12bis. Unos cuantos casos concretos (con sus marcas)
A falta de estudios detallados (o dada mi ignorancia de los eventualmente existentes), recurriré a un par de trabajos míos de reciente publicación para encontrar información acerca de este asunto del tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical (Gómez Asencio 2016a y 2016b).
A] Salvá 1835 y GRAE 1931[Autoridades para (casi) todo]
La escasa oralidad propia contenida en estas dos gramáticas queda marcada. Así:
a) Marca familiar: Para la relación de fenómenos de lengua hablada que Salvá o la GRAE 1931 catalogan de tales, véase Gómez Asencio 2016a[16].
Se atenderá a que allí se contienen observaciones de carácter léxico y morfosintáctico (género de algunos nombres, usos de posesivos y artículos, o de pronombres usted, le-la-lo, algunas partículas, usos y valores de aumentativos, diminutivos y superlativos, hipocorísticos, construcción de ciertos verbos, etc.); y que se producen algunas concomitancias entre ambos textos.
b) Marca provincial (regional en alguna escasa ocasión): Para los fenómenos de lengua hablada que Salvá y la GRAE 1931catalogan de tales, véanse los anexos III y IV de Gómez Asencio 2016a.
Se trata de usos de la lengua hablada ligados a “provincias”; de variedades, pues, diatópicas.
En Salvá, muchos de los casos llevan el rasgo familiar concomitante: lo diatópico provincial va ligado a lo diafásico familiar. Apunta estas demarcaciones:
Castellanos vs demás españoles (estos con provincialismos).
Madrid y Valladolid a propósito del género de algunos nombres.
Madrid y Castilla la vieja a propósito del uso de la, las para dativo (“una excepción del lenguaje general y un modismo peculiar de aquella provincia”) y del uso de usted en vocativo (¿es verdad, usted?) (lenguaje bajo).
Andalucía a propósito de la forma vistes del pretérito.
En la GRAE 1931, varios de los fenómenos citados vienen condenados (“no debe emplearse”, “impropiedad”, “censurable”). Se recoge lo que sigue[17]:
Aragón y Valladolid para nombres de río femeninos.
Aragón para alguna entrada léxica (excrex) y a propósito de las apódosis condicionales con hubiese -do.
Asturias, Extremadura, Galicia para sufijos diminutivos.
Asturias, Castilla la Vieja y León para la mi madre.
Asturias y León para los clíticos pospuestos al verbo.
Castilla la Vieja para posesivos tónicos.
Varias provincias para mucho bueno.
B] Nebrija 1492 y GRAE1781 [El gramático como única (o preponderante) fuente de la norma]
En Nebrija 1492 se recogen algunos casos que, aun no quedando marcados como propios de la oralidad, sí que parecen más inclinados a esta: (i) “jerigonza”: drepo nivo por Pedro vino (p. 293); (ii) “uso cortesano”: el infante/la infante (p. 211); (iii) “cacófaton”: pijar por mear (p. 297); (iv) usos que “en ninguna manera se pueden sufrir” (p. 277); (v) otros que por alguna razón sí que se “pueden sufrir” (p. 293); (vi) errores (pp. 239 y 293); (vii) “intolerables vicios” (p. 277); y poco más (detalles otra vez en Gómez Asencio 2016a, ahora en el anexo V).
Algo similar sucede en algunos pocos pasajes de la GRAE 1781, que lo oral se muestra con mayor evidencia (algo otra vez más común cuando se anda cerca de las figuras):
Los nombres propios de personas no tienen plural, aunque familiarmente suele decirse: los Pedros, las Marías, para denotar el conjunto de los que tienen ese nombre” (p. 21).
(a propósito de la elipsis): “algunos ejemplos familiares darán a conocer fácilmente cuándo se comete esta figura. Cométese a cada paso [la elipsis] en el modo común de hablarnos y saludarnos unos a otros cuando decimos: a Dios, buenos días, bien venido” [...].
“Cuando alguno hace o dice alguna cosa, o la oye decir, o la ve hacer, y quiere saber el dictamen de otro que está presente, suele preguntarle: ¿qué tal? y el preguntado responde: bien” (se suple: te parece, me parece).
“Cuando se quiere mostrar agradecimiento a otro por algún beneficio que ha hecho, suele decirse solamente: gracias” (te doy por tal o tal cosa).
“Cuando nos despedimos con ánimo de volver, se acostumbra decir: hasta luego, supliendo las palabras: que volveré”.
“No menos frecuente que en la conversación se halla esta figura en lo escrito, pues apenas se podrán leer algunas líneas sin encontrarla por cualquiera parte que se abra un libro” (pp. 346-348).
“El pleonasmo es figura útil y conveniente [...] cuando se usa de palabras al parecer superfluas, pero que son necesarias para dar más fuerza a la expresión, y para no dejar duda alguna a los que nos oyen de lo que les queremos decir, o asegurar” (p. 351).
C] Correas 1626 y Herrainz 1885 [Lengua hablada y lengua escrita (según y cómo: sin censura ni marca-estigma vs con anotación-comentario-censura].
No fue Correas 1626 generoso en el recurso a obras de la literatura que avalaran sus puntos de vista o le aportaran ejemplares de lengua de alta valoración y reconocimiento; apenas dotó su texto de muestras de lengua tomadas de autoridades literarias; se encuentran pocas en este libro y algunas, además, para justamente poner en entredicho lo que al gramático le parecían usos inadecuados por muy autorizados que llegaran[18]. Tampoco Herrainz 1885 fue espléndido en esto: en su gramática las citas auctorum son igualmente ralas, y en ocasiones no vienen cargadas precisamente de talante encomiástico.
Uno y otro prefirieron por una parte recurrir a su competencia de usuario profesional, de hablante-oyente ideal, a la introspección lingüística y su sentido de la lengua; y por la otra prestar atención a lo que se dice, a lo que oyen (y no tanto a lo que les llegó por escrito), a la observación del hablar. En otras palabras: a buscar ejemplos y, por lo tanto, (muestras de) lengua que llevar hasta la gramática, en otros lugares, por todas partes.
En consecuencia, Herrainz 1885 –como Correas 1626, aunque con una perspectiva ligeramente distinta– también alcanzó a deslindar con nitidez entre lo escrito y lo oral, y no desdeñó lo coloquial, el habla “verdadera” a la hora de aportar (muestras de) lengua española a su texto gramatical. Da la impresión, por otra parte, de que Herrainz, de modo consciente y deliberado, quiso hacer una gramática “total”, declaradamente de ambos registros a la vez y por igual. Menudean en este texto expresiones como las que se reproducen aquí, donde se mencionan los dos términos de la pareja:
“La Gramática no es más que un fin […] para alcanzar la buena expresión oral y académica” (p. xiii).
“Vicio oral o escrito, por todo extremo intolerable” (p. xix).
“Todavía se extiende más la supresión en el habla y en la escritura ordinaria” (p. 5).
Cláusula “es toda expresión oral o escrita que deja completo el sentido” (pp. 123-124).
Período “es la expresión oral o escrita de un raciocinio; una cláusula, pero forzosamente compuesta de dos elementos generales” (p. 124).
“Habla adocenada y burda escritura” (p. 144).
“por pura arbitrariedad de hablistas y escritores” (p. 152).
La elipsis “es tan universal y frecuentemente empleada, que lo mismo la encontraremos en la magistral oratoria, que en la quinta esencia de la literatura, que en el habla y la escritura de la gente más sencilla y de cultura más rudimentaria” (p. 153).
Los tropos “proporcionan la claridad, la concisión, la energía, la belleza, la novedad y otras recomendables condiciones del habla y la escritura” (p. 160).
“Se comprenderá desde luego que la tolerancia para tales modismos jamás se extienda a la escritura, ni en el habla, a las oraciones académicas y demás selecta oratoria” (p. 180).
Herrainz 1885, en cualquier caso, resulta más normativo que su predecesor Correas 1626 y menos generoso en la aceptación neutra y sin marcas estigmatizadoras de todas las variedades, en su vocación claramente descriptiva, presentadora mera de fenómenos; no aplica en igual grado el principio del gramático jaraiceño profesor de Salamanca de que “á cada uno le está bien su lenguaxe” y no hay por qué imponer nada a nadie[19].
13. Extremos y zonas intermedias
El tratamiento de la diferencia en la codificación gramatical (del español) –desde la perspectiva historiográfica aquí adoptada– podría quedar enmarcado entre dos extremos que, a su vez, podrían venir representados por las citas que siguen.
1. En un extremo, un trío de citas de Correas 1626.
Primera cita:
[La Gramática está] sacada de la conformidad i conzierto del hablar natural ó usual de las xentes en sus lenguas (p. 129).
Segunda cita:
Bien podemos conzeder que todos saben el uso de la Gramatica en las lenguas que se crian i son naturales sin atender á prezetos ni saber que los ai, que por eso las hablan i entienden solo por el uso rrexido con la sinple i natural arte, el qual en ellas es mas poderoso que los prezetos i rreglas que del mesmo salieron (p. 130).
Tercera cita:
Ase de advertir que una lengua tiene algunas diferenzias, fuera de dialectos particulares de provinzias, conforme á las edades, calidades, i estados de sus naturales, de rrusticos, de vulgo, de ziudad, de la xente mas granada, i de la corte, del istoriador, del anziano, i predicador, i aun de la menor edad, de muxeres, i varones: i que todas estas abraza la lengua universal debaxo de su propiedad, niervo i frase: i á cada uno le está bien su lenguaxe, i al cortesano no le está mal escoxer lo que parece mexor á su proposito como en el traxe: mas no por eso se á de entender que su estilo particular es toda la lengua entera, i xeneral, sino una parte, porque muchas cosas que él desecha, son mui buenas i elegantes para el istoriador, anziano, i predicador, i los otros (p. 144).
La primera hace gala del “hablar natural o usual” de las personas normales, de todas las personas, como alimento del que se nutre la Gramática. En la segunda queda claro que las lenguas (maternas) se adquieren con el uso hablado (“en las lenguas que se crían”) y que este “es más poderoso que los preceptos y reglas” del arte, los cuales emanan de él; y, además, se intuye que los hablantes podrían ni siquiera saber escribir. La tercera –muy conocida, casi gastada, pero relevante para la ocasión– es una especie de tratado compendiado de teoría sobre la variación lingüística; las lenguas, dice Correas, conocen “diferencias” (variación) que atañen a estas facetas: (1) dialectos geográficos, ligados al territorio; variación diatópica; (2) variedades diastráticas: “calidades y estados de sus naturales”: (2a) tipo de sociedad: rural/aldea/urbana: rústicos/ciudad; (2b) estatus social: vulgo/gente granada/cortesano; (3) oficio: historiador/predicador; (4) edad: ancianos/los de menor edad; (5) género: mujeres/varones. Y la conclusión es contundente: todas las hablas están igualmente bien, ninguna de ellas es el todo, cada una constituye tan solo una parte de “la lengua entera y general” y es abrazada por esta.
En Correas hay, diferenciadamente, lengua hablada y lengua escrita; hay tolerancia con los modos de hablar y de escribir de cada cual; apenas se encuentran usos censurados, y aquellos que lo son se adscriben a los registros de que aquí se trata, a prácticamente todas las variedades sociales, a las jergas, a cualquier dialecto o habla, etc. Todo está bien, todo es ajustado, casi nada reprobable, porque se acata el principio de que a cada cual le está bien lo suyo, según y cómo, a tenor de circunstancias explicables y admisibles. No es nada frecuente encontrar gramáticas de este tenor en la tradición gramaticográfica española (y muy probablemente no solo en la peninsular).
2. En el otro lado, otras referencias, en este caso de tres textos diferentes:
Primera cita:
477. Incurren en este defecto:
1.º Los que escriben mal las palabras; como, por ejemplo: bibo, desaga, expontáneo, estemporáneo, hechar, hilación, honrra, indogto, etc., en lugar de vivo, deshaga, espontáneo, extemporáneo, echar, ilación, honra, indocto.
2.º Los que las acentúan y pronuncian mal; v. gr.: epígrama, méndigo, périto, telégrama, váyamos, en vez de epigrama, mendigo, perito, telegrama, vayamos, etc.; cuala, haiga, por cual, haya, etc.; y lo que se cuenta de un ceceoso que, gozándose en referir a sus amigos haber presenciado aquel día el casamiento de dos personas muy virtuosas, dijo: El cura ha cazado hoy a dos grandes ciervos de Dios (GRAE desde 1880 a 1962: desautorización del ceceo).
Segunda cita:
El vos de que se hace tanto uso en Chile en el diálogo familiar, es una vulgaridad que debe evitarse, y el construirlo con el singular de los verbos una corrupción insoportable (Bello 1847 nota al §234).
[Es] vicio comunísimo en Chile, en este uso impersonal de haber, [de] intercalar la preposición a antes del que: “Habían cuatro meses a que no le veía”. Además de este yerro hay en esta frase el otro no menos chocante del plural habían. Choca no menos este uso de la preposición a en construcciones de hacer aplicado al transcurso del tiempo: “Hacían algunas semanas a que aguardaba su llegada”, donde también hubiera sido mejor hacía (Bello 1847 nota al §782).
Tercera cita:
Son cuatro las formas de nuestras correcciones: […] 4.º, por último, nombres a que se dá una denominacion arbitraria, y entonces decimos – no existe (Gormaz 1860, vii).
En la tercera, Gormaz “denuncia usos “inexistentes” con lo cual quiere decir que dichas palabras no se encuentran en los códigos del estándar” (Rojas 2016, 72); tal inexistencia –de usos chilenos que de facto se mencionan y que debieron de ser, en efecto, profusamente empleados en el español de Chile del siglo XIX, y no solo en el habla popular– debe entenderse en el sentido de que tales usos exceden los límites impuestos por el estándar modélico (Rojas 2016, 82). Se nos depara aquí una fuerte inclinación propiciadora de la supresión de la variación lingüística en favor de un cierto tipo de uniformidad.
Bien lejos se ha quedado el espíritu de Correas en lo que toca al tratamiento y la aceptación de la diferencia lingüística.
Entre ambos extremos cabe (casi) todo desde (casi) todas las consideraciones descriptivas, metodológicas, socio-políticas, glotopolíticas o educativas, –y desde (casi) todas las ideologías–. Ese es otro estudio empírico, detallado e historiográfico del que aún carecemos y del que, por lo tanto, andamos necesitados.
14. Escuela y formación de la ciudadanía
Todos sabemos del interés de los poderes públicos (y de las compañías privadas) por tener a la ciudadanía homogeneizada, homologada y controlada. Y todos sabemos que la escuela es un canal particularmente eficaz de homogeneización de los que pasan por ella, así como de separación y discriminación entre los que tienen la fortuna de pasar por allí o la desgracia de no hacerlo.
Ese proceso ha afectado a todos los ámbitos de la vida que eran tomados en consideración en ese proceso escolar y educativo, desde la vestimenta-uniforme, que sirve a la vez para identificar y para distinguir[20], hasta la moral-ideología, pasando por la urbanidad y por la lengua. La gramática se ha configurado así, a lo largo de su historia, con un factor de homogeneización e igualación: (i) o bien de toda la ciudadanía: casos rarísimos de educación universal y obligatoria; homogeneización de toda la sociedad; (ii) o bien de aquella parte de la ciudadanía especialmente privilegiada como para poder asistir a ella; homogeneización –en tanto que distinción colectiva– de un grupo como factor segregador con respecto a los demás.
La gramática anda por ahí. Y una gramática (escolar) ideada con ese propósito difícilmente podría haber dado hospedaje a la diferencia; la variación no podía encontrar allí su cobijo cuando una de las esencias de la disciplina gramatical era justamente la contraria, la simplificación uniformadora, la homogeneidad (Narvaja 2014 y 2015). Se estaría, así, ante otro de los condicionantes que en parte coadyuva a configurar el modo de ser de la “gramática” (o al menos el modo en que efectivamente ha sido) y en parte ayuda a explicar por qué es así, por qué “excluye” la diferencia y por qué tiende a no considerarla (… o a considerarla con asignación/marca).
La propia condición escolar de la gramática, así como los objetivos sociales –en sentido amplio– que se vinculan a su enseñanza, la ha condicionado en alto grado (y ello en muchos respectos, no solo en este que nos ocupa hoy: morales, religiosos, sociales, políticos… ideológicos en general). La escuela y la formación de la ciudadanía han planeado, pues, prácticamente siempre el tipo de gramática que se hacía y sus contenidos, precisamente, uniformadores y de exclusión.
Por otra parte, es más que posible que en esto haya diferencias entre el proceder común en España y el llevado a cabo en América (e incluso maneras diferentes por nacionalidades, repúblicas o regiones dentro de esta). Desde la historiografía de la gramaticografía es este otro asunto merecedor de atención que queda por dilucidar.
15. Gramáticas para hispanohablantes y gramáticas para no hispanohablantes
Y se hace, por último, necesario distinguir entre gramáticas para hispanohablantes (quienes ya conocen la lengua y la hablan) y gramáticas diseñadas para personas que no tienen el español como lengua materna. La no-diferencia, la uniformidad ha de ser forzosamente explicada de modo diferente en un caso y en otro. Y esta es otra tarea que queda pendiente.
En esta segunda materia, habría a su vez que diferenciar: (i) por un lado, las llamadas gramáticas misioneras, un ámbito de investigación amplio y, casi, autónomo; (ii) por otro lado, las gramáticas para extranjeros propiamente dichas: estas muestran una especial proclividad por mostrar un universo lo más estable, homogéneo y canónico posible, y un particular rechazo por enseñar diferencias, dada su propia tarea selectiva y simplificadora del fenómeno lingüístico, obedecedora de sus objetivos pedagógicos y consecuente con ellos.
16. Epílogo
No parecen la Gramática en tanto que disciplina (o arte, o ciencia…) ni los libros en que esa Gramática se plasma los territorios idóneos para la exposición de la diferencia lingüística (§ 11).
En las tradiciones vernáculas europeas –y ahí se incluye obviamente la española– desde la propia dinámica epistemológica como desde la socio-educativa se han puesto obstáculos para el libre acceso de la diferencia lingüística a la gramática (insisto: disciplina abstracta o textos concretos) (supra § 5 y las razones que se exponen del § 6 al § 10; §§ 15 y 16). Y ello sin tomar en consideración la presión de los modelos heredados de la tradición latina, donde la decisión acerca de qué (modelo de) lengua llegaba hasta la gramática venía ya tomada de antemano.
En conformidad con ello, la diferencia lingüística tiende a no aparecer en los textos que se ocupan de la codificación gramatical; o, mejor: las gramáticas tienden a no incluir diferencia lingüística. Cuando la regla no se cumple y sí la excepción, la diferencia suele aparecer o bien asignada, o bien marcada. Cuando tal no sucede, la diferencia entra de lleno en la gramática; ahora bien, esto (a falta de estudios detallados y empíricos) sí que es excepcional (§§ 12, 12bis, 13 y 13bis).
Un estudio del tratamiento de la diferencia lingüística en la codificación gramatical del español debe pasar –es mi opinión– por: (i) definir bien los extremos: nada de diferencia en uno, “toda” la diferencia en el otro; y de algún modo cuantificar y periodizar lo uno y lo otro en la historiografía de las gramáticas del español; (ii) determinar bien, y en la medida de lo posible pautar, las zonas intermedias, aquellas en donde las gramáticas reflejan diferencia lingüística, en cuyo caso interesa determinar su asignación, su marca (o la ausencia de ambas), en qué cantidad, qué rasgos o fenómenos diferenciales concretos son recogidos –bajo cualquier condición– frente a los que se quedan fuera, en qué períodos y/o autores hay mayor o mejor propensión a ello; etc. (§ 14).
Aquí se ha dado, por imposiciones de espacio y de dedicación, una visión superficial y demasiado genérica del asunto tratado. Del lector se espera benevolencia en general, templanza con los errores y compresión con las carencias que detecte; de ellas unas serán achacables al autor y a su modo de encarar el problema, pero otras vienen dadas por razones de tiempo y de espacio; también por la escasez de tradición en la materia. Iam satis bene.
Bibliografía
Academia Española. 1931. Gramática de la lengua española. Nueva edición reformada. Madrid: Espasa-Calpe.
Anónimo. 1559. Gramática dela Lengua Vulgar de España. Lovaina: Bartholomé Gravio.
Apolonio Díscolo; Bécares Botas, Vicente (ed.). 1987. Sintaxis. Introducción, traducción y notas por Vicente Bécares Botas. Madrid: Gredos. 1987.
Bello, Andrés. 1847. Gramática de la lengua castellana [destinada al uso de los americanos]. Con Notas de Rufino J. Cuervo (1881). Edición completa, esmeradamente revisada; corregida y aumentada con un prólogo y frecuentes observaciones de Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1945). Buenos Aires: Sopena. 1970, 8.ª ed.
Correas, Gonzalo. 1626. Arte de la lengua española castellana. Edición y prólogo de E. Alarcos García. Madrid: CSIC, Anejo LVI de la RFE. 1954.
Correas, Gonzalo. 1627. Arte kastellana. En Trilingüe de tres artes de las tres lenguas castellana, latina y griega, todas en romance, Salamanca: Oficina de Antonia Ramírez, 1-122. Edición de Manuel Taboada Cid. Santiago de Compostela: Universidad. 1984.
Dionisio Tracio (s. a.). Téchnê grammatikê. Ars grammatica. Gramática. Ed. trilingüe de Vicente Bécares Botas. Zamora: Montecasino. 1993.
Fries, Dagmar. 1989. “Limpia, fija y da esplendor”. La Real Academia Española ante el uso de la lengua (1713-1973). Madrid: SGEL.
Franciosini, Lorenzo. 1624. Gramatica espagnola e italiana. Ginebra: Apresso gli Associati. 1707, 5.ª ed. Disponible en: http://www.epigrama.eu/public/.
Gómez Asencio, José J. 1986. “Gramática teórica y gramática aplicada en la primera mitad del siglo XIX”. En: Fernández, Francisco (ed.) Pasado, presente y futuro de la lingüística aplicada en España. Actas del III Congreso nacional de lingüística aplicada. Valencia: Universidad de Valencia, 391-414.
Gómez Asencio, José J. 2016a. “Lengua hablada en gramáticas de la lengua escrita”. En: Castillo Peña, Carmen & San Vicente, Félix (coords.) La oralidad. Recepción y transmisión. Monográfico de Orillas. Rivista d’Ispanistica 5, 1-34.
Gómez Asencio, José J. 2016b. “Del valor de las autoridades y de sus muestras de lengua (en la gramática tradicional española)”. En: La torre di Babele. Rivista di letteratura e linguistica 12, 145-167.
Gómez Asencio, José J. 2016c. “De la literatura a la Gramática: el recibimiento de Cervantes en los libros de gramática (1611-1917)”. En: Fernández Alcaide, Marta & Leal Abad, Elena & Octavio de Toledo y Huerta, Álvaro S. (eds.) En la estela del Quijote. Cambio lingüístico, normas y tradiciones discursivas en el siglo XVII. Frankfurt am Main: Peter Lang, 233-280.
Gómez Asencio, José J. 2016d. “Cervantes, buen hablista mal hablado. El juicio de los gramáticos (entre 1625 y 1872)”. En: López Serena, Araceli & Narbona Jiménez, Antonio & del Rey Quesada, Santiago (dirs.) El español a través del tiempo. Estudios ofrecidos a Rafael Cano Aguilar, vol. II. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1081-1105.
Gómez Asencio, José J. & Montoro del Arco, Esteban & Swiggers, Pierre. 2014. “Principios, tareas, métodos e instrumentos en historiografía lingüística”. En: María Luisa Calero et al. (eds.) Métodos y resultados actuales en Historiografía de la Lingüística, vol. I. Münster: Nodus Publikationen, 266-301.
Gormaz, Valentín. 1860. Correcciones lexigráficas sobre la lengua castellana en Chile, seguidas de varios apéndices importantes; dispuestas por orden alfabético, y dedicadas a la instrucción primaria. Valparaíso: Imprenta del Comercio.
Herrainz, Gregorio. 1885. Tratado de gramática razonada con aplicación decidida y constante al estudio del idioma español. Segovia: Establecimiento tipográfico de F. Santiuste.
Miranda, Giovanni. 1566. Osservationi della lingua castigliana. Venecia: Gabriel Giolito de Ferrari.
Narvaja de Arnoux, Elvira. 2014. “Hacia una gramática castellana para la escuela secundaria: opciones y desplazamientos a mediados del siglo XIX”. En: Boletín de Filología de la Universidad de Chile 49.2, 19-48.
Narvaja de Arnoux, Elvira. 2015. “La reformulación interdiscursiva en los textos gramaticales: en torno a la gramática académica de 1854”. En: Revista argentina de historiografía lingüística 7.2, 141-161.
Nebrija, Antonio de. 1492. Gramática castellana. Introducción y notas de Miguel Á. Esparza y Ramón Sarmiento. Madrid: SGEL. 1992.
Oudin, Cesar. 1597. Grammaire espagnolle expliqvee en françois. París: Chez Marc Orry. 1606. 3ème ed. Reueuë, corrigée & augmentée par l’Autheur.
Penas Ibáñez, María Azucena. 2009. Cambio semántico y competencia gramatical. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana Vervuert.
Porto Dapena, José-Álvaro. 2007. “Planta del Diccionario “Coruña” de la Lengua Española Actual”. Disponible en: https://www.udc.es/grupos/lexicografia/diccionario/planta.html [Consulta: 09/01/2018].
Real Academia Española. 1781. Gramática de la lengua castellana. Tercera impresión. Madrid: Joachin de Ibarra.
Real Academia Española. 2014. Diccionario de la lengua española. 23.ª edición. Madrid: Espasa.
Robins, Robert Henry. 1951. Ancient and Mediaeval Grammatical Theory in Europe, with particular reference to modern linguistic doctrine. London: G. Bell & Sons.
Robins, Robert Henry. 1967. Breve historia de la lingüística. Traducción española de María Cóndor Orduña. Madrid: Cátedra. 2000.
Rojas, Darío. 2015. “Lengua, política y educación en el Chile del siglo XIX: ideologías lingüísticas en las Correcciones lexigráficas (1860) de Valentín Gormaz”. En: Circula: revue d’idéologies linguistiques 4, 63-86.
Salvá y Pérez, Vicente. 1835. Gramática de la lengua castellana segun ahora se habla. Segunda edición. París: Librería de los SS. Don Vicente e hijo.
La Zenaida, enero de 2018
[1] Esta aportación se inserta dentro de los proyectos de investigación de referencia FFI 2013-45914-P y FFI2017-82249-P, financiados por el Ministerio de Economía, industria y competitividad de España.
[2] DRAE, s.v. desviación, acepción 4: “Tramo de una carretera que se aparta de la general”.
[3] El mismo DRAE, en el mismo sitio, acepción 6.
[4] Al modo, por ejemplo, del taller organizado por Raf Van Roof (KULeuven) en el seno de ICHoLS XVI (Fourteenth International Conference On The History of The Language Sciences, París, 28 de agosto a 1 de septiembre de 2017), titulado justamente “Approaches to dialectal variation from antiquity up to modern times”.
[5] Uno y otro posicionamiento “representan más bien puntos de vista contrarios, uno preferido por unas personas y otro por otras, que debates formalizados y continuos con adeptos rígidamente diferenciados enredados en una discusión permanente” (Robins 1967, 44).
[6] Y mucho menos como ‘incorrecto’.
[7] Peco ahora de anacronismo: ante el componente fónico de una lengua hay quienes se sienten interesados por la variedad multiforme e individual de (todos) los sonidos del habla, y hay quienes dan pasos en la sistematización y categorización de esa pluralidad para formular la existencia de fonos o, incluso, de fonemas a partir de rasgos comunes o de analogías detectados entre los elementos concretos examinados. Podría decirse que los unos muestran inclinaciones anomalistas y en los otros se detectan escoras analogistas (infra § 12).
[8] Que ocupa más de la mitad de todo el texto.
[9] Y “an accurate account of analogies” en la traducción de Thomas Davidson (The gramar of Dionysios Thrax, St. Louis, Mo.: Studley Co., 1874).
[10] En Quintiliano “el fin de la aplicación de los schemata = figurae es la variatio: ‘muy útil en una sola cosa, para que quite el hastío del discurso cotidiano y siempre igual y para que nos defienda del estilo vulgar de hablar’” (apud Penas Ibáñez 2009, 195).
[11] Se observará que esta dimensión, a diferencia de las seis anteriores, es “extralingüística” o, si se prefiere, “lingüística externa”, esto es, no del sistema, no tocante a la estructura, ajena a los cuatro grandes niveles de la descripción lingüística interna (aunque integradora de todos ellos en una variedad privilegiada).
[12] Y un “buen uso constante” (Fries 1989, 122-125).
[13] Este, por su parte, añade a las formas fui, fuiste… “o como los antiguos y algunos del vulgo: Fue, fueste, fue, fuemos, fuestes, fueron” (p. 314).
[14] Todos los subrayados de este trabajo son míos.
[15] No es el caso de Correas, quien lo tilda de antiguo o de vulgar.
[16] En concreto los anexos I y II. Se puede acceder a ellos y al trabajo completo aquí:
http://orillas.cab.unipd.it/orillas/articoli/numero_5/01GomezAsencio_astilleros.pdf.
[17] No se cuentan ahí algunas menciones (ciertamente extemporáneas desde mi punto de vista) a “defectos” y “barbarismos” propios de Chile y otras regiones de América extraídas de la gramática de Bello (concretamente, las construcciones del tipo hubieron fiestas, habrán alborotos (p. 264) o se azotaron a los delincuentes (p. 261). No puede dejar de observarse ahora que las únicas referencias a las hablas americanas son censuradoras y se antojan fuera de lugar en un texto dedicado al habla/escritura de los “españoles”.
[18] Concretamente: se censura a Cervantes a causa de un empleo de lo que por lo cual (p. 171) (Gómez Asencio 2016c, 251-254 y 2016d, 1086-1090).
[19] Nuevamente se remite al lector a Gómez Asencio 2016a. Allí, en los anexos VI y VII encontrará información sobre diferencia lingüística en, respectivamente, Correas 1626 y Herrainz 1885 (variación pragmática [intencionalidad, eufemismo, valores afectivo-apreciativos], variedades diastráticas y variedades diatópicas).
[20] Y ello en el doble sentido de ‘manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra’ [los de dentro vs los de fuera] y de ‘hacer particular estimación de unas personas prefiriéndolas a otras’ (DRAE, s.v. distinguir).
[2] DRAE, s.v. desviación, acepción 4: “Tramo de una carretera que se aparta de la general”.
[3] El mismo DRAE, en el mismo sitio, acepción 6.
[4] Al modo, por ejemplo, del taller organizado por Raf Van Roof (KULeuven) en el seno de ICHoLS XVI (Fourteenth International Conference On The History of The Language Sciences, París, 28 de agosto a 1 de septiembre de 2017), titulado justamente “Approaches to dialectal variation from antiquity up to modern times”.
[5] Uno y otro posicionamiento “representan más bien puntos de vista contrarios, uno preferido por unas personas y otro por otras, que debates formalizados y continuos con adeptos rígidamente diferenciados enredados en una discusión permanente” (Robins 1967, 44).
[6] Y mucho menos como ‘incorrecto’.
[7] Peco ahora de anacronismo: ante el componente fónico de una lengua hay quienes se sienten interesados por la variedad multiforme e individual de (todos) los sonidos del habla, y hay quienes dan pasos en la sistematización y categorización de esa pluralidad para formular la existencia de fonos o, incluso, de fonemas a partir de rasgos comunes o de analogías detectados entre los elementos concretos examinados. Podría decirse que los unos muestran inclinaciones anomalistas y en los otros se detectan escoras analogistas (infra § 12).
[8] Que ocupa más de la mitad de todo el texto.
[9] Y “an accurate account of analogies” en la traducción de Thomas Davidson (The gramar of Dionysios Thrax, St. Louis, Mo.: Studley Co., 1874).
[10] En Quintiliano “el fin de la aplicación de los schemata = figurae es la variatio: ‘muy útil en una sola cosa, para que quite el hastío del discurso cotidiano y siempre igual y para que nos defienda del estilo vulgar de hablar’” (apud Penas Ibáñez 2009, 195).
[11] Se observará que esta dimensión, a diferencia de las seis anteriores, es “extralingüística” o, si se prefiere, “lingüística externa”, esto es, no del sistema, no tocante a la estructura, ajena a los cuatro grandes niveles de la descripción lingüística interna (aunque integradora de todos ellos en una variedad privilegiada).
[12] Y un “buen uso constante” (Fries 1989, 122-125).
[13] Este, por su parte, añade a las formas fui, fuiste… “o como los antiguos y algunos del vulgo: Fue, fueste, fue, fuemos, fuestes, fueron” (p. 314).
[14] Todos los subrayados de este trabajo son míos.
[15] No es el caso de Correas, quien lo tilda de antiguo o de vulgar.
[16] En concreto los anexos I y II. Se puede acceder a ellos y al trabajo completo aquí:
http://orillas.cab.unipd.it/orillas/articoli/numero_5/01GomezAsencio_astilleros.pdf.
[17] No se cuentan ahí algunas menciones (ciertamente extemporáneas desde mi punto de vista) a “defectos” y “barbarismos” propios de Chile y otras regiones de América extraídas de la gramática de Bello (concretamente, las construcciones del tipo hubieron fiestas, habrán alborotos (p. 264) o se azotaron a los delincuentes (p. 261). No puede dejar de observarse ahora que las únicas referencias a las hablas americanas son censuradoras y se antojan fuera de lugar en un texto dedicado al habla/escritura de los “españoles”.
[18] Concretamente: se censura a Cervantes a causa de un empleo de lo que por lo cual (p. 171) (Gómez Asencio 2016c, 251-254 y 2016d, 1086-1090).
[19] Nuevamente se remite al lector a Gómez Asencio 2016a. Allí, en los anexos VI y VII encontrará información sobre diferencia lingüística en, respectivamente, Correas 1626 y Herrainz 1885 (variación pragmática [intencionalidad, eufemismo, valores afectivo-apreciativos], variedades diastráticas y variedades diatópicas).
[20] Y ello en el doble sentido de ‘manifestar, declarar la diferencia que hay entre una cosa y otra’ [los de dentro vs los de fuera] y de ‘hacer particular estimación de unas personas prefiriéndolas a otras’ (DRAE, s.v. distinguir).